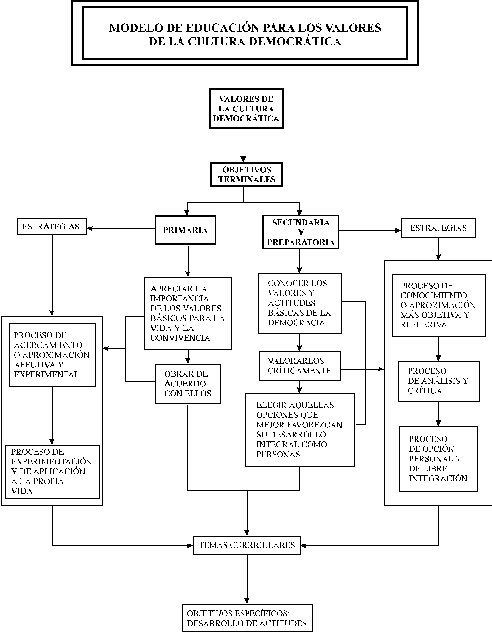PORQUÉ DE LAS JORNADAS CÍVICAS
La participación del individuo en la sociedad es fundamental para propiciar un completo desarrollo. El ser humano alcanza su plenitud a través de las experiencias vividas en dicha sociedad; en el caso de su participación política dentro del ámbito social, las personas tienen una tarea que las une: el bien común (material y espiritual). De este modo, la participación política es un deber y un derecho. Abarca la educación formal y la no formal, y debe realizarse en un ambiente de libertad, paz y respeto. El propósito de la educación para la participación en el proceso político consiste en contribuir al desarrollo de las personas y a la evolución de los países. Requiere también de un desarrollo objetivo, imparcial y sin rigidez ideológica, una elevada responsabilidad y espíritu de compromiso cívico, así como de un ambiente familiar democrático, y de un aprendizaje práctico y vivencial de la democracia en las instituciones educativas.
En la actualidad resulta inconcebible una sociedad sin valores. De ahí que el desarrollo de éstos es de importancia vital para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social.
La presencia de los valores se da en toda organización y su transmisión forma parte inherente de la actividad cotidiana en las instituciones educativas. Enseñar para la vida es la preocupación central de la educación en valores. Las instituciones educativas, además de transmitir conocimientos, deben formar en sus alumnos la responsabilidad ética, esto es, el deber ser que existe más allá del conocimiento (IFIE-ITESM).
La promoción de los valores constituye un elemento fundamental de la calidad de la educación, pues ellos representan una fuerza interior profunda que define y caracteriza a las personas, confiere identidad y aglutina a los grupos humanos. En este sentido, si todo proceso educativo está relacionado con los valores, entonces no es posible hablar de educación sin suponer la presencia de una axiología educativa voluntaria o involuntaria.
La calidad de una educación integral radica en gran medida en que se preocupe por la promoción de los valores.
La educación en valores permitirá que los alumnos adquieran una fuerza interior que los definirá y los caracterizará, y que, a su vez, habrá de conducirlos a un alto grado de compromiso con el desarrollo y el perfeccionamiento de sus habilidades, así como a hacer, sentir, pensar y ser con el objeto de comprenderse mejor a sí mismos, a las otras personas y a la vida.
Enseñar en valores presupone un contexto participativo que tome en cuenta el nivel de desarrollo en que se encuentren los alumnos, que vaya de lo simple a lo complejo y que permita vivir las experiencias educativas en un ambiente de libertad y respeto.
SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO
Una serie de investigadores (Piaget, 1932; Kohlberg, 1981, 1984; Gilligan, 1982) han planteado el estudio de la forma en que se desarrolla el proceso de adquisición de valores sociales, entre ellos los morales.
Piaget, a partir de los trabajos de Durkheim con respecto al logro de la autonomía moral en los niños, se propuso estudiar la forma en que éstos van adquiriendo las normas morales en el contexto de las relaciones con otros niños y no sólo con los adultos, como lo había planteado Durkheim.
El contexto idóneo encontrado por Piaget para realizar estos estudios es el de los juegos de reglas que desarrollan los sujetos entre los seis y los doce años. En estos juegos, los niños pequeños son iniciados por otros mayores en el respeto y en la práctica de las reglas, y ponen en práctica valores tales como igualdad y solidaridad entre el grupo de iguales. A partir de estos estudios, Piaget observó que los niños practicaban las reglas mejor de lo que podían explicarlas, e investigó también aspectos relacionados con el desarrollo moral, tales como la responsabilidad a la luz de las intenciones, la mentira, el castigo y la noción de justicia.
Por su parte, Delval y Enesco mencionan que cuando los niños se involucran personalmente son por lo general más capaces de distinguir los actos intencionados de los que no lo son.
Otro autores relacionados con la educación de adultos han comprobado que estos principios operan igualmente en el caso de personas que han rebasado los 18 años.
A partir de las investigaciones realizadas por Piaget, es posible concluir que con la edad se presenta un progreso en la capacidad que tienen las personas para distinguir los aspectos que están involucrados en una situación social: actores, acciones, intenciones y consecuencias, tanto en un nivel práctico personal, como en un nivel de reflexión más impersonal. Ambas características resultan fundamentales al educar en valores.
NORMAS Y CONDUCTA MORAL
Desde que somos niños, las personas nos damos cuenta de que estamos sometidos a normas y empezamos a experimentar con ellas. Pronto nos damos cuenta de que las reglas no se imponen a todos de la misma manera y, por ello, a partir del tercer año de vida, comenzamos a cuestionar de manera diversa el porqué de las mismas. De hecho, los niños no reciben las reglas pasivamente, sino que las exploran y las violan a veces intencionalmente para poder descubrir su importancia.
La forma en que los adultos responden a la ruptura de las reglas y la emoción que involucran en ello indican al niño su importancia. Al principio, las normas sociales son implantadas por los otros para ser poco a poco interiorizadas por el propio sujeto. La fuerza y la razón de las normas proviene inicialmente de la autoridad que las ordena, más que de su carácter. De este modo, lo que requiere mayor experiencia es el descubrimiento de las condiciones en las cuales se aplican.
Los valores determinan las reglas o normas de conducta que indican cómo deben comportarse las personas en distintas situaciones, y la conducta moral depende de los valores en los cuales se eduque, pues moral y valores están estrechamente relacionados. Cabe agregar que el proceso de introyectar valores, continúa en la vida adulta.
Se considera entonces que un valor ha sido aprendido cuando un sujeto lo incorpora a su personalidad, es decir, cuando lo hace suyo. Para que este proceso ocurra, entran en juego los aspectos emocional, intelectual y vivencial.
ESCUELA Y VALORES
En la actualidad, la familia, la escuela y la religión, como instancias que tradicionalmente han sido las encargadas de la transmisión de valores morales, han perdido su fuerza desplazadas por los medios de comunicación, y la sociedad se enfrenta a la fragmentación del discurso moral con todo lo que este hecho conlleva.
Por ello, resulta fundamental generar estrategias de corresponsabilidad social que contribuyan con los esfuerzos continuos de las instituciones educativas en la generación de una sólida formación moral ligada a la educación para el desarrollo. Si, como menciona Villalpando, "valor es lo que vale para el hombre, y vale para el hombre lo que tiene significación en su vida" el compromiso implica ir más allá del conocimiento, pues el aprendizaje de los valores debe ser significativo e inherente a la actividad cotidiana de la escuela. Por ello, tiene que:
-
1. Plantear al educando situaciones reales y presentarle alternativas significativas.
2. Darle elementos que pueda tomar en cuenta para decidir de manera imparcial.
3. Darle a conocer las prohibiciones y reglamentos que debe respetar, es decir, la normatividad social.
4. Guiarlo o ayudarlo a ver y prever las consecuencias de sus elecciones.
Esto implica una interacción constante dentro del ambiente escolar (maestros y alumnos), y otorga al diálogo un papel primordial, donde los valores no existirán independientemente del alumno o de su conciencia valorativa ni dependerán de sus reacciones psicológicas, sino que surgirán de la relación que se establezca con ciertos elementos reales que sirvan de estímulo.
Al educar en los valores, la escuela debe tener como finalidad que el alumno sea capaz de explicar una conducta apoyado en su valoración y justificado por el consenso y la realidad social. Dicho consenso deberá alcanzarse a través del diálogo y estar libre de presión, coacción o engaño. Para alcanzar tal nivel de juicio es necesario, de acuerdo con Puig-Rovira, desarrollar en el educando las capacidades de comprensión crítica de la realidad personal y social que le permita reconocer y valorar el significado de las situaciones concretas.
EL PROCESO DE AUTORREGULACIÓN
Asimismo, es menester que el proceso de comprensión crítica involucre la formación de las disposiciones necesarias para la autorregulación no sólo intelectual, sino afectiva, que, a su vez, permita dirigir la propia conducta y emprender la elaboración de normas convencionales y proyectos colectivos que incorporen valores más justos y solidarios. Para lograrlo, es necesario dotar a los educandos de las competencias necesarias que los capaciten para el diálogo, el acuerdo, el entendimiento y la autodirección, tanto como para la tolerancia y la participación democrática. Se trata, en resumidas cuentas, de apreciar los valores como esencia de la educación moral y de la participación democrática.
El ámbito de la educación en los valores no supone simplemente la formación del individuo a través de la adquisición de una serie de herramientas de juicio y razonamiento; implica también que los educandos incorporen a los valores (que la propia interacción con su grupo cultural les transmite) conocimientos específicos sobre cierto tipo de información que tiene relevancia moral, o bien, que es pertinente para la comprensión de los mismos.
Estas informaciones están contenidas en las Declaraciones sobre los Derechos Humanos, los Derechos de los Niños o en las leyes que existen en una colectividad determinada. También incluyen la comprensión de ciertos conceptos, términos o teorías destacadas en el ámbito de la educación de los valores.
EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA
En este sentido, la educación para la democracia deberá contemplar las dimensiones de los derechos humanos, la paz, el pluralismo, la diversidad cultural, el desarrollo humano y la totalidad institucional.
De ahí que las instituciones educativas deberán educar para la democracia buscando no caer en reducciones que traigan como consecuencia un aprendizaje mecánico o poco significativo de los valores, ya que una educación política sólo se logrará practicándola.
En otras palabras, educar en y para la democracia significa crear en los centros y medios educativos las condiciones que hacen posible la vivencia y la práctica de los valores que caracterizan a la democracia.
El objetivo primordial de la educación para la democracia debe ser la formación de un ciudadano ético y responsable, con la capacidad de participar y actuar cívica y civilizadamente, consustanciándose con los valores de la democracia, los cuales debe poner en práctica tanto en su vida pública como privada.
Por lo tanto, la escuela se convierte en el instrumento idóneo para impulsar una cultura democrática que proporcione los elementos de juicio indispensables para que dicho objetivo se cumpla de manera informada y responsable.
Esto implica que, a través de la educación formal e informal, las instituciones deberán desarrollar competencias ciudadanas en los educandos, firmemente establecidas en su propia cultura, pero abiertas a las dimensiones de los derechos humanos, la paz, el pluralismo, la diversidad cultural y la totalidad institucional.
Esto puede lograrse, como menciona Villegas-Reimers, incluyendo la educación para los valores en el currículum educativo explícito, con la meta de formar un sentido de responsabilidad individual y ciudadana; presentando y discutiendo los principios que deben guiar la planificación del mismo, así como las sugerencias sobre contenidos y actividades que deben incluirse.
De esta manera, se trascenderá la idea convencional de democracia, como se propone en el Referente Teórico del Proyecto de Trabajo para la Promoción de los Valores de la Cultura Democrática en Escuelas de Nivel Básico (IFE, 1995), en el que se establece que la democracia debe considerarse como un "sistema de vida basado en la convivencia pacífica que implica el ejercicio de derechos y obligaciones en el marco de la legalidad y la justicia, el respeto, la tolerancia y el diálogo, así como la búsqueda de acuerdos para la solución de problemas comunes mediante una participación informada y responsable".
PRINCIPIOS RECTORES PARA LA EDUCACIÓN EN LA DEMOCRACIA
Los valores son cualidades de la realidad material y humana que nos permiten preferir aquellas manifestaciones que son o nos parecen óptimas. No existen por sí mismos, no son entidades esenciales, sino que valen en la medida en que se encarnan en la realidad física y humana. Así, los valores, una vez aprendidos, se convierten para cada sujeto en criterios que permiten enjuiciar la realidad, en predisposiciones que orientan su conducta y en normas que la pautan.
Dentro de los principios rectores para una educación en la democracia se consideran la identidad, la justicia, la independencia, la libertad y la democracia, conceptos que se definen a continuación:
Identidad. Además de un proceso psicológico individual, es el ámbito de encuentro del individuo consigo mismo, basado en un profundo y extenso sentido de pertenencia, que implica amor a la patria, comprensión de los problemas del entorno social, respeto de nuestros recursos, asimilación y enriquecimiento de nuestra cultura.
Justicia. Se refiere al ejercicio cotidiano apegado a la legalidad y respeto de la igualdad de derechos de todas las personas, a través de relaciones en las cuales no prevalezcan privilegios de razas, sectas, grupos, sexo o individuos, de manera que se propicie un mejoramiento económico, social y cultural.
Independencia. Se define como la expresión de la libertad de creencias y como la lucha contra los fanatismos y los prejuicios a través de la erradicación de la ignorancia.
Libertad. Facultad natural que tiene el hombre para obrar de una manera o de otra, o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Capacidad para tomar decisiones con independencia y asumir las consecuencias de sus acciones.
Democracia. Se identifica como una forma de organización de la sociedad en su conjunto, como un sistema de vida que no sólo consiste en una suma aritmética de formas sino en unos hábitos, una psicología, un espíritu, una teoría y una praxis.
VALORES DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA
La formación en valores para la democracia implica una educación peculiar en la que se debe generar una cultura política basada en un conjunto de valores, actitudes, creencias y expectativas a través de las cuales los ciudadanos y los grupos sociales definan su posición frente a los asuntos de interés público. Estos valores son responsabilidad, igualdad, honestidad, legalidad, partici-pación, pluralismo, respeto y tolerancia.
Responsabilidad. Capacidad del sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Implica la posibilidad de prever los efectos del comportamiento individual o colectivo y corregirlo en caso de que afecte los intereses de los demás o los propios.
Igualdad. Principio que reconoce a todas las personas los mismos derechos y obligaciones.
Honestidad. Cualidad de aquellos que obran con decencia, rectitud, honradez y justicia.
Legalidad. Convicción, apego y cumplimiento fiel de las prescripciones de la ley. Reconocimiento del sentido de la existencia de las leyes como medio para la preservación del bienestar social.
Participación. Compartir los puntos de vista propios con los demás, discutirlos y llegar a un acuerdo o disenso. Involucrarse informada y responsablemente en la solución de problemas colectivos a través de acciones que conduzcan al logro de las metas planteadas.
Pluralismo. Reconocimiento y aceptación de la diversidad en materia de creencias, valores y actitudes, opinión pública o participación política, como medio para enriquecer la convivencia humana.
Respeto. Implica el reconocimiento de la dignidad humana, propia y de los demás, y se manifiesta a través de la atención y la consideración de las necesidades personales y las diferencias individuales de opinión, actitudes o formas de ser o pensar de los demás.
Tolerancia. Implica la coexistencia pacífica mediante el respeto o consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean diferentes de las nuestras. Abarca todas las formas de libertad moral, política y social.
Cabe aclarar que el diálogo, el acuerdo y el consenso son considerados instrumentos a partir de los cuales se facilita y promueve la puesta en práctica de los valores democráticos.
Asimismo, conviene añadir que las páginas anteriores contituyen una síntesis que enuncia puntos importantes del marco teórico, pero que no lo agota. El Instituto Federal Electoral cuenta con una amplia información al respecto, fruto de la investigación realizada durante un año por connotadas pedagogas para dar fundamento y orientación al programa.
MODELO DE EDUCACIÓN PARA LOS VALORES DE LA CULTURA DEMOCRÁTICA