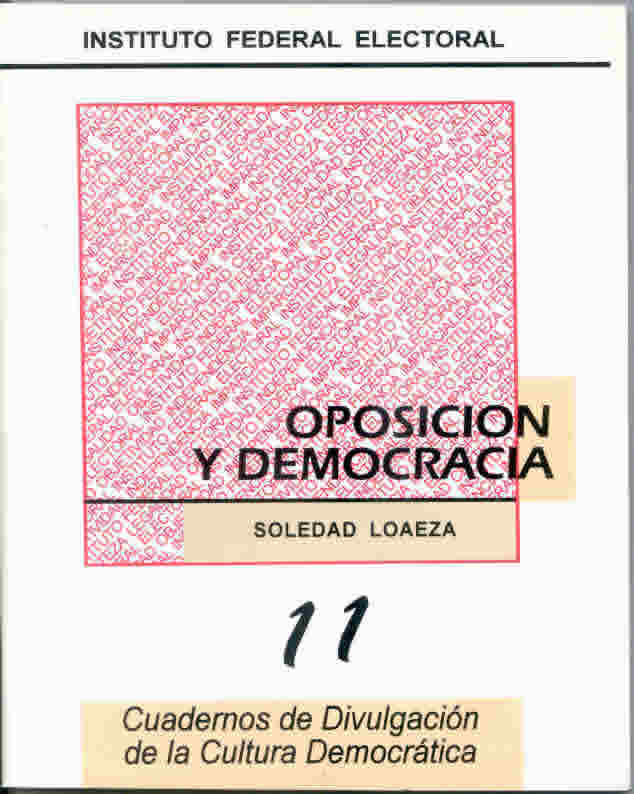
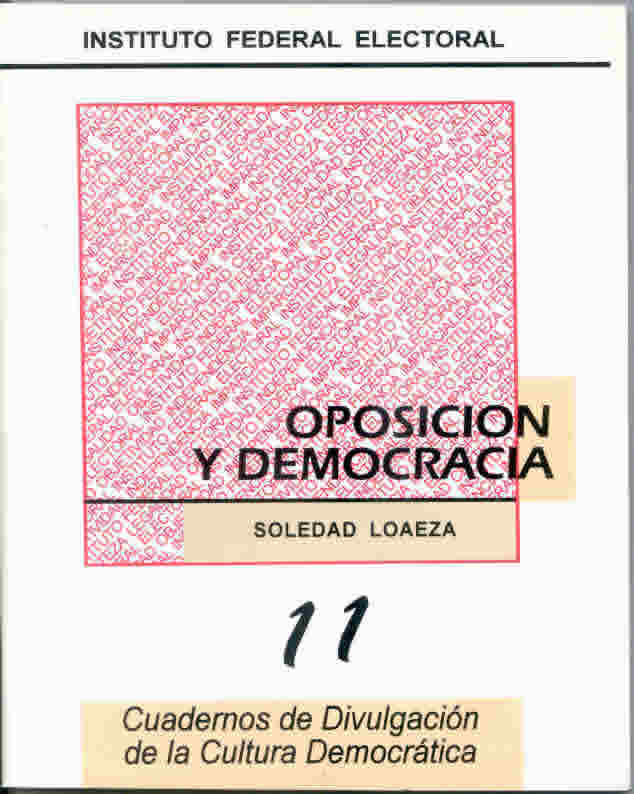
1. La democracia pluralista y competitiva
2. Conflicto social y consenso político: los fundamentos de la oposición
3. Condiciones para el desarrollo de la oposición
5. Cultura cívica: sustento de la oposición
Presentación
El derecho a la oposición es un rasgo constitutivo de la democracia contemporánea que sólo fue posible después de un largo proceso histórico en el que se combatió a la autocracia y a la exclusión política; este derecho se hizo realidad una vez que se reconoció la legitimidad del disenso. Así, el consenso, que es producto del diálogo racional y el convencimiento entre interlocutores políticos, tiene en el disenso libre su contraparte lógica.
Existen diversas formas en las que el gobierno del mayor número puede ser ejercido, que van desde la "tiranía de la mayoría", hasta el reconocimiento de las minorías como interlocutores permanentes e incluso como protagonistas de las políticas gubernamentales. Pero en la democracia no se trata de ignorar o excluir a las minorías, sino de resguardar sus derechos políticos, entre ellos el de la posibilidad de transformarse en mayoría. En la democracia, el poder político se gana y legitima mediante procedimientos institucionales, y su ejercicio está sujeto a las crítica de los ciudadanos y a la periódica prueba de las urnas, en las que se ratifica o no el respaldo de la ciudadanía.
En la democracia, asimismo, la existencia y el ejercicio de la oposición son derechos fundamentales. Pero ello no significa la necesaria reductibilidad de las minorías a un ejercicio meramente reactivo, sin un perfil propositivo propio. La presencia y el encuentro de diversos programas y proyectos políticos constituyen un espacio para la divergencia pero también para el consenso.
El presente trabajo de la Dra. Soledad Loaeza reviste una importancia fundamental, ya que --a partir de su sólida formación académica--, la autora desentraña la relación entre oposición y democracia, y señala las funciones que aquélla cumple en esta forma de gobierno. Con su publicación, el Instituto continúa con su tarea de promover la cultura política democrática.
Instituto Federal Electoral
Introducción
Cuando se habla de oposición normalmente se evoca una gama muy amplia de actitudes, acciones y actores. La palabra se utiliza como adjetivo o sustantivo, y en ambos casos se define casi siempre como negación frente a la autoridad o al poder, a las instituciones políticas o a las decisiones gubernamentales. El vocablo oposición sirve para referirse por igual a comportamientos individuales o colectivos, a simples diferencias de opinión, a las críticas, expresiones de insatisfacción y descontento, de resistencia o de rebeldía caótica o limitada, que provocan los gobernantes. Muchas de ellas tienen poca trascendencia pues su influencia sobre el comportamiento de estos últimos es muy limitada, si no es que nula. El uso corriente del vocablo oposición también se refiere a las amplias movilizaciones extrainstitucionales cuyo objetivo es dislocar de tal manera el funcionamiento del régimen político, que se imponga por necesidad un cambio o incluso su sustitución. El disenso, la diferencia política, es el dato que se destaca como rasgo común de este conjunto desordenado de significados que se atribuyen a la palabra oposición.
No es el propósito de esta introducción general al tema de la oposición abordar todas las formas de protesta individual o social. Aquí se trata de limitar el concepto de oposición a los términos en que se define en los regímenes democráticos, donde esa palabra designa el desacuerdo y el conflicto, pero también sugiere la posibilidad de conciliar intereses y valores distintos, mediante la existencia y participación de organizaciones políticas que representan esta diversidad. Esta noción de oposición, en lugar de exaltar la divergencia, enfatiza el valor del consenso y presupone la posibilidad de construir acuerdos entre intereses distintos y tal vez contradictorios, mediante procesos de negociación en los que los participantes se comprometen en una dinámica de transacciones y mutuas concesiones, de toma y daca. Dentro de esta perspectiva la oposición es un factor central para asegurar la convivencia civilizada en sociedades complejas, porque es un componente insustituible de la fórmula de tratamiento de las diferencias y los antagonismos sociales.
La oposición es un componente básico del funcionamiento de las democracias pluralistas. En la mayoría de los casos su existencia representa la cristalización de la diversidad social y desemboca en regímenes bipartidistas o multipartidistas. La oposición también mantiene una relación directa con la democracia porque busca la solución del conflicto, no en la eliminación del adversario, sino mediante la identificación de intereses comunes, promueve la superioridad del diálogo sobre la confrontación, y sus funciones van mucho más allá de la mera expresión de la protesta o el descontento, pues su continua participación en los órganos de representación popular le aseguran una influencia sostenida sobre el proceso de decisiones. Es así como en los regímenes democráticos la oposición no se limita a expresar la diferencia, sino que también tiene funciones de gobierno que cumplir.
De lo anterior se desprende naturalmente que en los regímenes democráticos la noción de oposición tiene un sentido muy preciso: es siempre una parcela del poder político, es su contraparte lógica, su complemento y no sólo su contradicción. Esto es así porque en los regímenes democráticos la oposición política es la forma institucionalizada del conflicto,1 y desempeña un papel muy importante en la preservación de los equilibrios del poder o en una evolución ordenada de los mismos.
La depuración del concepto de oposición y su desarrollo dentro del arreglo de los procedimientos e instituciones democráticas ha sido un proceso lento y accidentado que se inició en Inglaterra en el siglo XVII con la "Gloriosa Revolución", que atribuyó al Parlamento poder para limitar a la Corona. Su historia se aceleró y se enriqueció en Europa en el siglo XIX por efecto del apogeo del liberalismo. No es una coincidencia que la oposición como concepto y como institución se haya debilitado en la primera mitad del presente siglo, cuando se crearon condiciones adversas al sostenimiento de los principios liberales por la fuerza de las doctrinas nacionalistas y del pensamiento revolucionario que perseguían la homogeneidad política; de la misma manera que tampoco es una coincidencia que la razón de ser y las funciones de la oposición se hayan renovado con la restauración del liberalismo con la que parece sellarse el siglo XX.
El objetivo de este trabajo es responder a muchas de las preguntas que plantea este desarrollo: ¿qué es la oposición? ¿Cuál es su relación con la democracia? ¿Contribuye a su funcionamiento o es un obstáculo para la marcha regular de los asuntos públicos? ¿Forma parte del gobierno? ¿Cumple efectivamente con funciones de representación política? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se integra? ¿Su existencia es compatible con un orden político estable? ¿Cuáles son los beneficios de su acción? ¿Cuáles las desventajas? Este cuaderno no pretende dar respuestas acabadas a todas estas preguntas. Su propósito es simplemente aportar elementos para empezar a responder a ellas. Se buscará reconstruir algunos aspectos de la trayectoria de la oposición como concepto y como institución, desentrañar su relación con el conflicto y el consenso, describir sus rasgos fundamentales, así como las funciones que desempeña y sus posibles efectos sobre el sistema político en su conjunto.
El siglo XX se cierra con un paradigma dominante de la democracia en el que la oposición ocupa un lugar preeminente. Este nuevo paradigma ha sustituido al que prevaleció durante buena parte del presente siglo, estrechamente asociado con la generalización del sufragio universal en el mundo, que se produjo cuando la soberanía popular fue aceptada como la única fuente de legitimidad de todo gobierno.
Dos rasgos distinguen el paradigma de democracia dominante hoy en día del paradigma anterior: el énfasis en el pluralismo político y la función que se le atribuye a la oposición como agente de transformación.
La historia de esta Edad de los Extremos, como ha llamado el historiador Eric Hobsbawm al presente siglo, ha demostrado que la soberanía popular puede prestarse --como ocurrió-- a la imposición de monopolios de gobierno y de unanimidades políticas artificiales, que negaban la existencia o la validez de la diversidad política y hasta de la diferencia de opinión.
La práctica de los regímenes totalitarios y autoritarios pervirtió la noción de soberanía popular, y en más de un caso logró asociarla con experiencias negativas o traumáticas. Tanto así, que el paradigma hoy dominante de la democracia se ha construido en buena medida, en primer lugar, a partir del rechazo al pasado; por consiguiente, subraya el valor del pluralismo político como rasgo característico de la democracia, y resta importancia al principio de mayoría como su fundamento único.
El segundo rasgo del paradigma de democracia dominante en los años noventa se refiere a las funciones que le atribuye a la oposición. En el pasado se pensaba que su existencia y libre funcionamiento servía casi en forma exclusiva a la estabilización de las relaciones políticas y a la regulación de los equilibrios de poder, ya fuera porque era vista como una válvula de escape de tensiones de diferente índole, o porque contribuía a canalizar los conflictos e insertarlos en el régimen institucional. Sin embargo, los procesos de democratización que se iniciaron en la Europa mediterránea en la primera mitad de los años setenta, y su extensión en la siguiente década a América Latina y Europa del Este, demostraron que la oposición podía jugar un papel crucial en el desmantelamiento pacífico de los regímenes autoritarios.
El primer apartado de este cuaderno discute el paradigma dominante de la democracia que se ha impuesto a finales del siglo XX, como un ideal común y con un significado institucional único, que se caracteriza por ser pluralista y competitivo. El segundo apartado presenta algunas de las condicionantes sociales e institucionales que propician el desarrollo de la oposición. El tercer apartado discute diferentes tipos de oposición, según el tipo de sistema de partidos vigente y el régimen electoral, sus patrones de comportamiento y las funciones que desempeña; por último, el cuarto apartado está dedicado a examinar la estrecha relación que existe entre cultura política y oposición.
1. La democracia pluralista y competitiva
A finales de la década de los ochenta Giovanni Sartori escribía que vivíamos en una época de confusión democrática porque después de 1945 la democracia se había convertido en un ideal común, pese a que la realidad poco o nada tuviera que ver con algunos de sus presupuestos básicos.2 Su afirmación no era de ninguna manera exagerada. Durante la primera mitad del siglo XX y hasta antes de la segunda guerra mundial se sabía más o menos lo que era una democracia. La libertad y la igualdad eran reconocidas como sus valores fundamentales. Estaban bien identificados los principios de la soberanía popular y la división de poderes que postulaba, así como las instituciones que le eran propias, el pluripartidismo, las elecciones y los parlamentos. También se sabía que la democracia era una forma de organización política que se avenía a los presupuestos del libre mercado y de la propiedad privada del capitalismo. Había quienes la deseaban, pero en los años veinte y treinta del presente siglo también eran muchos los que rechazaban el orden democrático y se inclinaban por regímenes no democráticos porque consideraban que aquél agravaba los conflictos políticos y, por consiguiente, abonaba la desintegración social. Otros sostenían que la ampliación de la participación política que acarreaba la democracia suponía el sacrificio del gobierno de los mejores en nombre del gobierno de los más; y no eran pocos los que consideraban que las instituciones democráticas --con sus controles parlamentarios sobre las decisiones del poder ejecutivo, las inacabables negociaciones entre los partidos políticos o las recurrentes consultas electorales-- eran un obstáculo para la eficiencia administrativa del Estado o para el buen funcionamiento de las instituciones y los procesos económicos.
El objeto de esta breve recapitulación no es discutir la justicia de las críticas al régimen democrático, sino subrayar el hecho de que todas ellas revelan que durante buena parte de los siglos XIX y XX las instituciones propias de los regímenes democráticos eran perfectamente discernibles de las de otros regímenes, que con una desenvoltura que hoy nos parecería inaceptable, con orgullo se autoproclamaban antidemocráticos, como lo hacían las monarquías absolutistas y los partidos nacionalistas o revolucionarios, o Estados como los de la Italia fascista, la Alemania nacionalsocialista o la España franquista.
La claridad de los rasgos característicos de las instituciones democráticas se vino abajo en los años cuarenta, cuando el triunfo de Estados Unidos y la Unión Soviética sobre las potencias del Eje se presentó sin matices como la victoria de las democracias sobre los totalitarismos. En la paz, a partir de 1947, los aliados que la guerra había unido se convirtieron en adversarios irreconciliables que se disputaban la hegemonía internacional en los planos militar, político, económico y, desde luego, ideológico. En este terreno la rivalidad entre las superpotencias propició la dispersión de la noción de democracia en múltiples significados, porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reclamaban para sus propias formas de organización política la legitimidad moral que había cobrado la tradición democrática, sobre todo a la luz de la devastación humana y material que habían traído las fórmulas antidemocráticas. Entonces apareció por lo menos una primera gran distinción entre democracias capitalistas y democracias socialistas, que en lugar de clarificar los rasgos distintivos de los regímenes que se colocaban en uno u otro campo, los disolvía bajo la denominación genérica y cada vez más abstracta de democracia.
El tipo de confusión que podía derivarse del hecho de llamar por el mismo nombre a regímenes políticos distintos, cuando no antitéticos, se agravó porque Estados Unidos y la Unión Soviética no fueron los únicos que quisieron apropiarse del término; muchos otros recurrieron a la denominación democrática para imprimir un sello positivo a instituciones y procedimientos que poco o nada tenían que ver con elecciones, pluripartidismo y parlamentos. Así, al mismo tiempo que desaparecieron las doctrinas antidemocráticas, aparecieron democracias de la más variada naturaleza: liberales, populares, dirigidas, sociales, unipartidistas, en transición. De manera que la universalización del ideal democrático como la mejor forma de organización social y política se tradujo en una creciente imprecisión de la noción de democracia, propia de todo concepto omnicomprensivo.
Peor aún, pese a que todos los gobiernos de la postguerra se decían comprometidos con la democracia, rehuían una definición precisa y se aferraban a sus principios generales para acomodar a ellos las prácticas más variadas. Lo hacían, primero, porque pese a que el ideal democrático se había impuesto como el paradigma político dominante de la época, no había un modelo único aceptado por todos; en segundo lugar, porque un concepto limitado y preciso de democracia hubiera significado la descalificación de los regímenes que no lo eran, aunque pretendieran serlo; y, por último, porque semejante delimitación hubiera podido comprometer a muchos gobiernos con algún cambio que en realidad no deseaban, pese a que se autodenominaran aspirantes a la democracia. La confusión democrática adquirió tales dimensiones que en muchos casos "...en su propio nombre y por medio de su propio nombre"3 la misma democracia fue destruida o evitada.
Así ocurrió en varios países de América Latina donde, por ejemplo, la cruzada anticomunista de los años cincuenta y sesenta se llevó a cabo "en defensa de los valores de la democracia occidental". Este principio de lucha justificó la represión de cualquier expresión de diferencia política. La supuesta defensa de los valores democráticos --que se prolongó todavía en los años setenta-- se convirtió en una coartada para destruir las instituciones democráticas o para impedir su instalación; así la utilizaron los militares en Brasil en 1964, en Chile en 1973 y en Argentina en 1974 para justificar su intervención en la política y la destrucción del orden jurídico. De esta manera el uso indiferenciado de la palabra democracia para designar a los regímenes más diversos, en muchos casos hizo realidad el riesgo de la confusión democrática que apuntaba Sartori y que consiste en que: "...(rechacemos) algo que no hemos identificado apropiadamente y (recibamos) a cambio algo que no quisiéramos en modo alguno".4
Sin embargo, esta confusión llegó a su fin en 1989 con el derrumbe de los regímenes antidemocráticos de Europa del Este. Una de las consecuencias más notables de la desaparición del bloque socialista y de la democratización de estos países fue que liquidó la confusión democrática que tanto preocupaba a Sartori apenas unos cuantos años antes, porque gracias a la caída de la hegemonía soviética en la región se operó la "reunificación del lenguaje".5 A partir de entonces se impuso un nuevo paradigma democrático que, al igual que el anterior se sustenta en la soberanía popular y en los valores fundamentales de la libertad y la igualdad, pero con la diferencia de que también se define a partir de un tipo determinado de instituciones: las de la democracia representativa. De tal manera que lo distintivo, lo auténticamente revolucionario de la recuperación de la democracia que emprendieron polacos, checoslovacos, alemanes del Este o húngaros fue que ya no se detuvieron a responder a la pregunta relativamente abstracta de ¿qué es la democracia?, sino que concentraron sus esfuerzos en la pregunta concreta de ¿cómo es la democracia?, ¿cómo funciona? De ahí que en la construcción de los nuevos regímenes hayan dado prioridad a los métodos y procedimientos mediante los cuales las democracias resuelven sus conflictos y toman sus decisiones. Así, dando por sentada la legitimidad universal de los valores de la democracia, sus instituciones ocuparon el primer plano del proceso de democratización. El consenso que entonces apareció entre todos ellos fue que no había democracias socialistas, sino únicamente democracia.6 Este énfasis se tradujo en la revalorización de las elecciones, la reorganización del pluripartidismo y la revitalización de los parlamentos, es decir, en lo que los críticos denominan la noción reduccionista de la democracia.
Es cierto, como muchos afirman todavía, que al concentrarse en los aspectos políticos de la organización social la noción de democracia es limitada, porque deja de lado la democracia social y la económica, por ejemplo, que son nociones cuya meta es la igualdad de condiciones y de oportunidades, además de la redistribución equitativa de la riqueza. Sin embargo, no hay ninguna razón para que estos conceptos sean vistos en contraposición a la democracia política, la cual en todo caso es condición necesaria o instrumento para alcanzar objetivos generales como los antes mencionados: "...la democracia política como método, o procedimiento, debe preceder a cualquier logro sustantivo que pidamos de la democracia".7 Esta democracia procedimental es importante no sólo porque resuelve pacíficamente la lucha por el poder, sino también por el tipo de consecuencias no políticas que acarrea. Es decir, las elecciones deciden quién va a gobernar, y al hacerlo también están definiendo las orientaciones administrativas y políticas del gobierno.
Por otra parte, polacos, checos, alemanes, húngaros, rumanos y búlgaros tenían razones muy poderosas para privilegiar lo que algunos llaman, no sin desdén, la noción minimalista o procedimental de la democracia. Su pasado antidemocrático se había construido precisamente invocando los valores y los grandes principios de la democracia, como por ejemplo, el de la soberanía popular, en cuyo nombre se habían impuesto entre 1945 y 1947 las democracias populares, que eran regímenes monolíticos que se sostenían en una supuesta unanimidad política de la sociedad que no admitía la divergencia ni la diversidad de opiniones. Por esta razón, lo más novedoso de los procesos que se desencadenaron en Europa en 1989 fue que el reestablecimiento de la soberanía popular, que había sido usurpada por las minorías que controlaban el partido único y el Estado, se hizo en nombre del derecho a la diferencia política, a la pluralidad social, y más específicamente, en nombre de los ciudadanos.
Los regímenes socialistas eran antidemocráticos porque, a pesar de que garantizaban la igualdad política esencial que representa el sufragio universal, negaban el derecho a la oposición, que implica la posibilidad de que los gobernados elijan entre diferentes opciones partidistas y que con su voto premien o sancionen a sus gobernantes. De esta manera el voto cumple la doble función que le corresponde: es mecanismo de control de los gobernados sobre sus gobernantes porque las elecciones son un juicio sobre la manera como un partido ha gobernado, y los comicios también le permiten al elector expresar con su voto su preferencia política. Tal y como lo señalaba Robert Dahl desde 1970, el derecho a la participación se ve profundamente desvirtuado si no incluye el derecho a la oposición.8
Las movilizaciones antiautoritarias europeas de finales de los ochenta se aglutinaron en torno a la causa común y única que era la derrota del autoritarismo. Así se desarrollaron de manera extraordinaria amplios movimientos opositores como Solidaridad en Polonia, Foro Cívico en Checoslovaquia, Ecoglasnost en Bulgaria y Nuevo Foro en la República Democrática Alemana. Estos frentes de oposición lograron reunir a multitudes que demandaban libertad de asociación y elecciones libres, esto es, derechos políticos que permitieran la expresión de intereses y valores diversos. Por esta razón, aunque estas organizaciones demostraron que contaban con el apoyo de la mayoría de la sociedad, su intención nunca fue convertir a esa mayoría en un conjunto permanente y monolítico. Es decir, proponían un nuevo consenso en torno a las instituciones democráticas, pero nunca buscaron sustituir la supuesta unanimidad ideológica del pasado en la que pretendía sustentarse el socialismo, por otra unanimidad que hubiera sido igualmente artificial y antidemocrática. Tan pronto como lograron desmantelar el monopolio de los partidos comunistas respectivos, los frentes opositores desaparecieron y fueron sustituidos por un calidoscopio de partidos y tendencias políticas diversas. Así, puede afirmarse que la verdadera revolución de 1989 en Europa del Este se produjo cuando aparecieron alternativas políticas al partido en el poder.9
El pluripartidismo que se estableció como característica central de las nuevas democracias en Europa del Este fue también el reflejo de una nueva concepción de sociedad. Dentro de la perspectiva de finales del siglo XX, la sociedad dejó de ser vista como el todo homogéneo que los partidos únicos del pasado pretendían reproducir. Esta imagen, que en más de un caso había justificado el establecimiento de un poder monopólico, y en apariencia perpetuo, fue sustituida por otra mucho más compleja, según la cual la sociedad está integrada por un conjunto de grupos aglutinados en torno a valores o intereses diversos y en muchos casos conflictivos. La expresión política de esta pluralidad social es, de manera inevitable, el pluralismo, el cual supone la existencia de la oposición como institución, pues cuando estos grupos constituyen partidos compiten entre sí por la promoción de sus intereses y valores. Su reconocimiento y el de la legitimidad de sus demandas ha sido uno de los sustentos del paradigma democrático dominante a finales del siglo XX: la democracia es el gobierno de la mayoría, pero es también un sistema que defiende el derecho de la minoría --o de las minorías-- a existir, a estar representada, a participar y, cuando es el caso, a oponerse. Si se le margina, se le excluye o se le reprime, entonces nos encontramos ante la tiranía de la mayoría.10
La competencia electoral es el segundo presupuesto del paradigma y, como es evidente, se desprende de manera natural del pluralismo político. "La democracia es un sistema en el que los partidos (ganan o) pierden elecciones".11 Además, los comicios se celebran conforme a reglas firmes y aceptadas por todos los participantes, quienes reconocen que ninguna victoria es permanente, sino que los triunfos y las derrotas en este terreno son temporales y que los resultados de cada elección son inciertos. En los regímenes antidemocráticos, en cambio, estos resultados eran perfectamente predecibles y el partido único justificaba su permanencia en el poder con base en el argumento de que representaba al pueblo o a grandes mayorías que se mantenían idénticas a sí mismas --al menos en número-- a lo largo del tiempo.
La democracia competitiva contiene --a diferencia de los regímenes autoritarios-- una buena dosis de incertidumbre, pero no es la misma que la que produce el desorden o la anarquía que prevalece en una situación en la que todo puede pasar, bien porque las reglas del juego político --de la lucha por el poder-- no son claras, o bien porque no han sido aceptadas por todos los actores políticos. En unas elecciones democráticas los partidos y los electores saben lo que puede pasar, porque la gama de posibilidades está limitada por el marco institucional, y porque las instituciones y los recursos de las fuerzas políticas en competencia son los datos a partir de los cuales se construye la probabilidad de que se produzcan determinados resultados. En la contienda electoral los partidos políticos saben lo que significa perder o ganar y saben, más o menos, cuáles son las probabilidades de que alguna de las dos cosas ocurra. Lo que no saben es si van a ganar o a perder. Por eso la democracia es "...un sistema ...de incertidumbre organizada".12
El paradigma de la democracia pluralista y competitiva fue adoptado también en los países de América Latina desde mediados de la década de los ochenta. Los países del Cono Sur dieron el primer paso hacia el desmantelamiento de los regímenes militares cuando se reestablecieron los derechos políticos de los individuos, por ejemplo, la libertad de asociación, de movimiento, de expresión. Esta restitución fue, a su vez, la garantía previa necesaria para que se emprendieran acciones colectivas de oposición al gobierno autoritario.13 Así, en 1978 en Perú se celebraron elecciones limpias en las que participaron más de cuatro partidos; en 1983 los militares abandonaron el poder en Argentina, y el Unión Cívica Radical conquistó un amplio triunfo electoral en nombre de la democracia pluralista; en 1989 la Democracia Cristiana chilena, al frente de una vasta coalición denominada Concertación Democrática, derrotó al continuismo pinochetista, empujando la bandera del pluralismo político. En todos estos casos, y en otros como el brasileño y el uruguayo, al igual que ocurrió en los países de Europa del Este las elecciones libres tuvieron un efecto catalizador sobre la aceptación del consenso democrático.
El impacto directo del reforzamiento del pluralismo político y de la competencia electoral como pilares del nuevo paradigma democrático fue la legitimación de la oposición como principio y como institución necesaria; por otra parte, las condiciones mismas en las que se reintrodujo dieron impulso a su capacidad transformadora. Históricamente, la función esencial de la oposición había sido reestablecer el equilibrio político que se había alterado a raíz de algún conflicto; también tenía el papel de válvula de escape de tensiones políticas. Sin embargo, los procesos de democratización de los años ochenta --fundamentalmente-- demostraron que en un contexto de inestabilidad e incertidumbre la oposición deja de ser un factor de conservación política y se convierte en un agente de cambio. Aún más, la mayoría de estos procesos, incluso los que habían ocurrido anteriormente, desde mediados de los años setenta en Portugal, España y Grecia, también demostraron que la razón de ser de la oposición no se agota con el fin del autoritarismo. Los cambios se iniciaron con amplias movilizaciones no partidistas organizadas como frentes antiautoritarios que reunían a obreros, campesinos, maestros, periodistas, escritores, religiosos, estudiantes, y en algunos casos, hasta oficiales del ejército; en fin, una variada multitud de intereses sociales. Sin embargo, como estas experiencias estaban inspiradas por el mismo objetivo --la instauración de instituciones democráticas--, también culminaron en el establecimiento de regímenes pluripartidistas.
2. Conflicto social y consenso político: los fundamentos de la oposición
Si la inevitabilidad del conflicto es el fundamento de la oposición, la necesidad del consenso es su justificación. Sin embargo, mientras que el conflicto es inherente a la naturaleza de la sociedad, el consenso rara vez es un producto espontáneo de la dinámica social. Entre conflicto y consenso existe una relación de tensión, pero en realidad se trata de conceptos inseparables que no son una dicotomía, sino un binomio, porque la existencia de uno impone, por necesidad, la integración del otro. La oposición partidista es la fórmula en la que se resuelve la tensión entre ambas nociones, porque expresa el conflicto, pero su función es articularlo y procesarlo conforme al consenso en el que se apoyan las reglas y las instituciones del régimen político establecido.
A finales del siglo XX se ha generalizado la idea --ampliamente desarrollada en el siglo XIX por pensadores como François Guizot, Friedrich Hegel, Karl Marx, Georges Simmel y muchos más-- de que el conflicto es inherente a la vida social. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, cuando el conflicto era visto en sí mismo como la negación absoluta del acuerdo y la base de la imposición de toda estructura de dominación, hoy en día el reconocimiento de la inevitabilidad del conflicto se ha convertido también en el presupuesto de que toda organización política que se quiera estable y duradera no puede negarlo ni suprimirlo, sino que debe ofrecer los mecanismos para integrarlo al funcionamiento regular de las instituciones políticas, construir bases comunes de acuerdo y fórmulas de reconciliación.
Lo anterior significa que hoy en día se reconoce la superioridad de la idea de gobierno por consentimiento, la cual ha desplazado la creencia que durante la mayor parte del siglo XX dominó la noción de democracia, de que el mejor gobierno es el de los más fuertes o el de los más. Esta noción puede tener un sentido de aceptación pasiva; sin embargo, en principio se sustenta en una actitud que supone algún tipo de acción consciente. Esta evolución del concepto de la democracia como el gobierno de la mayoría sobre la minoría hacia el gobierno o bien de la mayoría con las minorías, o bien el gobierno de varias minorías, ocurrió después de un largo proceso civilizatorio, en el curso del cual se afianzaron valores como la libertad y la tolerancia, se impuso la superioridad de la cooperación entre fuerzas políticas antagónicas sobre el enfrentamiento como método para resolver las divergencias, y se desarrollaron instituciones destinadas a garantizar la prevalencia de esos valores y de esos mecanismos. En este proceso la oposición fue adquiriendo carta de naturalización en el sistema democrático. Todo esto significa que la oposición es la institución que completa la modernización de la sociedad política democrática y liberal.
Desde una perspectiva general pueden identificarse algunos patrones comunes en la evolución de los diferentes países hacia la institucionalización de la oposición, de tal manera que pueden distinguirse cuatro fases:14 primero, la aparición de una opinión pública que goza de un grado suficiente de libertad y que se articula en canales de expresión efectivos. En el sigloXIX en Europa Occidental, por ejemplo, la prensa era determinante en la formación de opinión; pero ésta alcanzó dimensiones masivas y, por ende, rasgos democráticos, hasta la aparición de la prensa popular hace casi cien años.
A finales del siglo XX la importancia de los periódicos en la formación de opinión ha sido superada por los medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, que cotidianamente transmiten mensajes e imágenes de la vida pública que tienen un gran y creciente impacto. La irrupción de estos medios en la formación de opinión tiene un aspecto democratizador indudable porque, dada su naturaleza, no imponen requisitos de educación --léase el mínimo de saber leer y escribir-- a su audiencia. Sin embargo, también pueden tener un efecto negativo sobre las instituciones de la democracia representativa porque su intervención y el tipo de relación que pretenden establecer entre el público y el poder es una forma pervertida de participación que tiende a usurpar las funciones de los partidos políticos y del poder legislativo. Tanto así, que en la actualidad algunos observadores temen las consecuencias del peso creciente de estos medios que se han convertido en poderosos agentes políticos, cuyas motivaciones no están inspiradas en el servicio público, sino que siguen siendo esencialmente las de una empresa comercial.15 Peor todavía, la politización de la radio y la televisión altera el funcionamiento del régimen representativo porque impone temas de la agenda política o moviliza a la opinión, pero sin ninguna responsabilidad en cuanto a las consecuencias que puede acarrear su influencia sobre el debate público o sobre la dinámica de las relaciones entre el poder y la sociedad. La intervención de los medios de comunicación masiva en la vida política promueve una forma de democracia directa y participativa que destruye las mediaciones que exige el ejercicio ordenado del poder.
La segunda fase del proceso de institucionalización de la oposición se caracteriza por la introducción de un sistema de representación que reconoce en el ciudadano al sujeto político por excelencia, por encima de las identidades colectivas que se integran con base en intereses corporativos, étnicos o de clase, entre otros. En Europa Occidental, la lucha por el sufragio universal a lo largo del siglo XIX se llevó a cabo en contra de esas identidades colectivas que anulaban al ciudadano; asimismo, las movilizaciones antiautoritarias iniciadas en 1989 reclamaban la ciudadanización, es decir, la devolución a los individuos de los derechos políticos que les habían sido expropiados por las élites del partido único en nombre de categorías abstractas e indiferenciadas como el pueblo, el proletariado o la revolución. En este segundo momento del proceso hacia instituciones modernas se integran los primeros elementos del consenso básico del régimen democrático que admite la realidad individual de cada ciudadano, pero al mismo tiempo reconoce la existencia de una comunidad política fundamental y amplia a la que todos pertenecen en virtud del principio de igualdad.
La tercera fase se produce cuando los ciudadanos se agrupan conforme a sus intereses o valores particulares para integrar fuerzas políticas, y éstas se convierten en partidos. Estas organizaciones se constitucionalizan, es decir, su propósito ya no es fomentar el descontento, sino que adquieren funciones y responsabilidades precisas de cogobierno, en la medida en que ya no buscan simplemente derrotar o destruir al grupo en el poder, sino que se disponen a contribuir a la estabilidad institucional.
Históricamente este momento de la evolución política de los regímenes democráticos fue más difícil de construir que los anteriores, porque en más de un caso la constitucionalización ha sido una estratagema consistente en aprovechar la libertad y los recursos políticos que ofrece el régimen democrático para destruirlo. Así lo hicieron en su momento el Partido Fascista Italiano y el Partido Nacionalsocialista Alemán. Ambos se integraron a la vida parlamentaria para promover su presencia y utilizaron esa tribuna para denunciar persistentemente los "irremediables defectos" de la democracia, y ambos accedieron al poder mediante elecciones, pero sin nunca haber renunciado del todo a los métodos de acción directa que minaban las instituciones democráticas. Pero una vez que llegaron al poder, estos partidos dictaron medidas tendentes a desmantelar el régimen democrático. Por ejemplo, una de las primeras decisiones que adoptaron Benito Mussolini y Adolfo Hitler, respectivamente, fue la supresión de todos los demás partidos políticos. La huella de esta experiencia está presente en muchas constituciones democráticas elaboradas después de la Segunda Guerra Mundial, que establecen límites a la libertad de asociación y contemplan la supresión de las organizaciones políticas que transmitan mensajes o incurran en comportamientos considerados anticonstitucionales. La Unión Europea también tomó esta precaución en relación con las flamantes democracias de los países del Este de Europa, pues como requisito para cualquier tipo de vinculación con terceros países introdujo una cláusula de la democracia que estipula que la Unión sólo celebrará acuerdos con países que realicen periódicamente elecciones limpias y competitivas.
La cuarta fase del camino hacia la institucionalización de la oposición es el momento en que los partidos políticos concluyen el acuerdo básico en cuanto a los procedimientos --normalmente elecciones-- mediante los cuales la diversidad que representan se procesa para formar mayorías de gobierno o asegurar su representación en los órganos legislativos. En esta fase los partidos se comprometen, además, a respetar los derechos de las minorías. El punto crucial de este momento no es tanto la aceptación de las reglas de la competencia democrática como la aceptación de los resultados de esa competencia, porque uno de los adversarios más poderosos de la democracia ha sido el voluntarismo de los actores derrotados, que pueden ser oligarquías socioeconómicas, militares autoritarios, sindicatos radicalizados, etc., que se niegan a aceptar los resultados de una elección que consideran desfavorable a sus intereses. Es decir, con frecuencia la evaluación postelectoral del proceso que hacen los actores políticos --que pueden ser partidos u otro tipo de organizaciones-- los ha conducido a modificar, léase abandonar, compromisos previamente adquiridos, en particular el de aceptar la victoria de su contrincante.16 Esta fue recurrentemente, a lo largo del presente siglo, una de las motivaciones inmediatas de los golpes de Estado en América Latina: los militares golpistas de Argentina o Chile, por ejemplo, justificaban su acción aludiendo al hecho de que el triunfo de un determinado partido era una amenaza a la seguridad nacional.
Por esta razón, la cuarta fase del proceso de institucionalización de la oposición está cargada de riesgos. Una sociedad da el paso decisivo de un sistema autoritario a uno democrático cuando ha cruzado el umbral más allá del cual nadie puede intervenir para revertir los resultados de un proceso político formal.17 Pero entonces se plantea una interrogante esencial para la consolidación o la continuidad democrática: ¿qué puede llevar a las fuerzas políticas que perdieron una elección a aceptar los resultados adversos y a seguir participando en las instituciones democráticas? La respuesta que la historia de las democracias ha dado a esa pregunta es: la existencia de una institución llamada oposición, pues gracias a ella la competencia por el poder no es un juego de suma cero, de victorias o derrotas totales y definitivas. La oposición es la institución democrática por excelencia pues imprime al conflicto político el carácter intertemporal que abre la posibilidad para el actor político hoy derrotado de poner en práctica estrategias y acciones que pueden llevarlo al poder el día de mañana. En palabras de Adam Przeworski:
Las instituciones democráticas le ofrecen a los actores políticos un horizonte de largo plazo; les permiten pensar en el futuro en lugar de mantenerse concentrados en los resultados del presente Bajo ciertas condiciones, la perspectiva que algunas instituciones presentan a los actores políticos importantes de que podrán promover sus intereses basta para incitarlos a someterse a resultados inmediatos desfavorables. Las fuerzas políticas aceptan las derrotas del presente porque creen que el marco institucional que organiza la competencia democrática les permitirá promover sus intereses en el futuro.18
Actuando como oposición, el perdedor no solamente defiende sus intereses futuros, sino que también puede hacerlo aun cuando no esté en el poder, pues puede influir sobre el proceso de toma de decisiones desde el poder legislativo, que le ofrece además una tribuna privilegiada para seguir participando en la formación de la opinión pública.
La temporalidad de las victorias democráticas es un incentivo muy importante para que los actores políticos se mantengan leales a las instituciones democráticas a pesar de una derrota. La memoria de experiencias traumáticas de polarización política que desembocaron en guerras civiles, golpes de Estado y, en última instancia, en regímenes autoritarios ferozmente represivos, ha resultado ser una poderosa causa de carácter social e histórico que conduce al perdedor a aceptar los resultados electorales, incentivo que puede ser incluso más intenso que el interés o el cálculo político. En países como España, Argentina, Chile y Uruguay, por ejemplo, el recuerdo de las desastrosas consecuencias de la disrupción de las instituciones democráticas, por incipientes que fueran, y de los prohibitivos costos sociales --que consistieron en el aniquilamiento de los adversarios políticos mediante el encarcelamiento, el exilio y la desaparición física-- de la confrontación política, fue probablemente uno de los resortes más eficaces para que, cuando llegaron a su fin los regímenes autoritarios, los actores políticos que participaron en la construcción del régimen democrático se hayan inclinado por la moderación y hayan optado por la cooperación. Esto ocurre cuando, paralelamente a la tolerancia frente a la minoría o a la divergencia política, se ha instalado un sistema de garantías mutuas que asegura a los contrincantes que el triunfo de uno no conducirá a la destrucción del otro.19
En última instancia podría afirmarse, como lo hace Juan J. Linz, que una sociedad da el paso definitivo hacia la democracia cuando los intereses organizados y los principales actores políticos consideran que las instituciones democráticas son las únicas que pueden llevarlos al poder. La consecuencia lógica de esta convicción es la marginación o el aislamiento de las minorías que recurren a métodos antidemocráticos para poner en tela de juicio los procesos democráticos. En pocas palabras, la democracia sólo se consolida cuando es vista como el único juego que vale.20
Cuando se revisa la literatura de las transiciones que describe, explica y busca sistematizar los diferentes factores que intervinieron en los procesos de democratización en América Latina y en Europa del Este en los años ochenta, se desprende casi como una evidencia la decisión de los distintos actores políticos, incluso de las élites autoritarias, de mantener lo que podría ser visto como un consenso de serenidad, gracias al cual durante las negociaciones las fuerzas políticas se empeñaron en mantener siempre a la vista los intereses que tenían en común, antes que destacar o exacerbar las diferencias que las separaban. Esta voluntad de cooperación se tradujo en la marginación de los grupos radicales que rechazaban cualquier tipo de negociación con el partido en el poder, que exigían una ruptura total e inmediata con el pasado, una política punitiva o revanchista.21 Es indudable que uno de los atractivos más fuertes de las transiciones de finales del siglo XX fue que demostraron que era posible llevar a cabo el cambio político sin derramamiento de sangre, enfatizando el diálogo y el "toma y daca" entre intereses contradictorios. Las democratizaciones en Europa del Este y América Latina fueron una mezcla de métodos reformistas --la negociación y el acuerdo-- y de objetivos revolucionarios --la instalación de instituciones democráticas--, combinación que produjo cambios esenciales y de largo plazo. Por esta razón, al referirse, por ejemplo, a lo ocurrido en Checoslovaquia y Hungría, Timothy Garton Ash habla de Refoluciones,22 mientras que otros las denominan Revoluciones de terciopelo.
3. Condiciones para el desarrollo de la oposición
La evolución de la oposición es un proceso históricamente condicionado, pero en él también intervienen elementos de orden social e institucional. En esta sección se discutirán algunas de estas condiciones: las bases de la heterogeneidad social y la naturaleza del régimen institucional.
3.1 La sociedad plural
Toda sociedad está integrada por una diversidad de grupos que se forman en torno a identidades que pueden ser complementarias o antagónicas, permanentes o variables. Su evolución puede contribuir a la transformación de esa misma sociedad, pero también puede conducir a su destrucción. Grupos étnicos distintos que habitan un mismo territorio pueden constituir una sociedad multinacional relativamente estable y equilibrada, si cuentan con una organización política común. El ejemplo más acabado de este tipo de arreglo es el Imperio Austrohúngaro, que fue gobernado por la dinastía de los Habsburgo de manera relativamente armoniosa entre 1526 y 1918, pese a que se trataba de un mosaico de nacionalidades formado por alemanes, húngaros, croatas, checos, eslovenos, polacos, rumanos, serbios, italianos y rutenios, entre otras. También puede citarse el Imperio Ruso, muchos de cuyos componentes se integrarían después a la Unión Soviética, y Yugoslavia, que hasta 1991 fue una fórmula exitosa. Ahora bien, la trágica experiencia de este último país demuestra que cuando esos mismos grupos étnicos no encuentran ninguna razón válida para mantener una organización común, cuando se disuelve la comunidad política, que era el único factor del que podían derivar alguna coherencia interna, se exacerban las diferencias entre ellos, las contradicciones adquieren un carácter explosivo y pueden precipitar una sangrienta guerra civil. El caso yugoslavo es un ejemplo extremo del potencial destructivo de la diversidad social, porque las fracturas que provocan las diferencias étnicas son casi irreconciliables. Esta experiencia también ilustra, en forma dramática, los dos polos entre los que transcurre la vida social: el conflicto y el consenso.
La existencia de la oposición institucionalizada no es un fenómeno de orden exclusivamente político, pues al igual que la del poder --y aun más--, está fincada en la realidad social. Su destino ha sido muy accidentado en sociedades heterogéneas que están segmentadas, divididas o fracturadas por diferencias étnicas, religiosas, ideológicas o sociales. La naturaleza de estas diferencias es una condicionante decisiva del ritmo de desarrollo de la oposición y de las posibilidades de éxito de su institucionalización. Es decir, hay ciertas bases de diferenciación social que presentan mayores dificultades de integración en el sistema político que otras. Por ejemplo, el desarrollo de una política competitiva y el tratamiento de la diversidad social es mucho más sencillo cuando esa diversidad está fundada en intereses divergentes que cuando las divisiones resultan de sistemas de valores antagónicos o de modelos culturales distintos que además pueden ser excluyentes. En sociedades ideológicamente polarizadas, un consenso político básico en relación con las instituciones de gobierno o los mecanismos de solución del conflicto puede ser un objetivo imposible, dado que cada uno de los actores en conflicto reclama una hegemonía política y cultural absoluta sobre el conjunto de la sociedad. Al igual que la ideología, la religión también puede provocar fracturas irremediables en una sociedad determinada, de índole similar a las que se derivan de identidades étnicas cuya supervivencia también está fundada en valores absolutos que, por lo mismo, no son negociables ni admiten concesión de ningún tipo.
A diferencia de los conflictos de valores, como los arriba mencionados, que crean situaciones muy complejas y casi irreconciliables, las discrepancias que nacen de intereses distintos e incluso antagónicos son cualitativamente distintas cuando quienes los representan y defienden coinciden en los valores en torno a los cuales se definen esos intereses.23 En ese caso, lo que está en juego no son valores absolutos, intransigibles o eternos, como pueden ser los que sostiene una creencia religiosa, sino el sentido de las decisiones en cuya determinación interviene un sistema de transacciones y compensaciones, y la distribución de posiciones entre los grupos involucrados, como puede ser una determinada política gubernamental de distribución de recursos fiscales.
En el desarrollo de la oposición, y por ende de la política competitiva, también intervienen condiciones de orden socioeconómico. Sin embargo, a finales del sigloXX la relación entre factores socioeconómicos como el ingreso, la educación y la ocupación, y el comportamiento político, es mucho menos clara de lo que parecía inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial; por consiguiente, tampoco es evidente la relación entre desarrollo económico y democracia. En todo caso, se trata de una asociación que hoy en día revela más claroscuros que los que se habían apreciado en décadas anteriores. En aquel entonces, y a la luz del impacto destructivo de la crisis económica de la entreguerra en Europa sobre las instituciones democráticas, se pensaba que los beneficios sociales del crecimiento económico, por ejemplo, el abatimiento del analfabetismo, la extensión de la educación, el pleno empleo o la elevación de la expectativa de vida, creaban un medio propicio a la implantación de regímenes plurales y competitivos. Con base en esta asociación positiva y directa de causa-efecto se diseñaron numerosos arreglos políticos no democráticos, que se decían transitorios y cuya permanencia estaba directamente condicionada al ritmo del desarrollo económico. Recordemos, por ejemplo, los regímenes unipartidistas de inspiración nacionalista que se establecieron en antiguas colonias europeas en África, que subordinaban la libertad y la participación políticas al logro de determinados niveles de escolaridad y de ingreso siempre indefinidos. La historia de la mayoría de estos países podría confirmar el vínculo entre democracia y prosperidad económica, pero en forma negativa, pues en más de cuarenta años de vida independiente no han logrado consolidar ninguna de las dos. Esta conclusión puede parecer satisfactoria, pero carece de fuerza explicativa. Permite identificar analogías entre los fracasos en uno y otro ámbito, pero no nos ayuda a desentrañar la naturaleza de la relación entre economía y política.
La experiencia de los países latinoamericanos en los años ochenta hizo todavía más opaca la relación entre desarrollo económico y democracia, porque las dictaduras militares se vinieron abajo, y las demandas democratizadoras fueron más amplias e irresistibles en un contexto general de deterioro económico, que había tenido un impacto muy fuerte sobre el bienestar general de la población. Paradójicamente, la década de la democracia en América Latina fue --según Naciones Unidas-- la década perdida del desarrollo: el crecimiento registró tasas muy lentas o negativas, aumentó la desocupación, disminuyeron los ingresos reales de muchas personas, se agravó la pobreza y aumentó el porcentaje de familias ubicado por debajo de la línea de pobreza, es decir, hubo un empobrecimiento general de la población, pero también se incrementaron los niveles de desigualdad del ingreso y de la riqueza.24 Sin embargo, y contrariamente a lo que había ocurrido en experiencias similares de empobrecimiento y polarización social, a la caída de los regímenes antidemocráticos no se produjo ninguna polarización política, y lo que se puso en movimiento en cada caso fue la sociedad plural, segmentada conforme a las más diversas identidades y no únicamente a las que se derivan de la desigualdad social.
Una posible explicación del ascenso del paradigma democrático pluralista y competitivo en la región en esos años podría ser que la incapacidad de las dictaduras para garantizar un crecimiento económico sostenido precipitó su caída; sin embargo, lo que la experiencia latinoamericana de los años ochenta puso en tela de juicio fue la idea de que el pluralismo político se desarrolla en condiciones de relativa prosperidad socioeconómica y de menor desigualdad social. Este presupuesto se fundaba en la idea bastante generalizada, por lo menos hasta los años ochenta, de que el conflicto social fundamental era el que derivaba de la profunda desigualdad social. Muchos sociólogos creían, y algunos siguen creyendo, que todas las diferencias sociales eran reductibles a antagonismos de clase; sin embargo, y como ya lo apuntaba Robert A. Dahl desde 1970, en un orden social plural los recursos políticos, por ejemplo, el conocimiento, el ingreso, el estatus, las habilidades de organización y de comunicación, o el acceso a élites y expertos, están distribuidos en una amplia gama de individuos, grupos y organizaciones, y no son el monopolio de una oligarquía. De tal manera que, aunque haya diferencias importantes en la estructura del ingreso, esos recursos políticos están a la disposición de la mayoría de la población --individuos, organizaciones o grupos--, que pueden recurrir a ellos para defender sus intereses o sus valores y evitar que, en caso de conflicto, los más poderosos impongan soluciones por las vías de la coacción o de la coerción.25
En el pasado la relativa dispersión de los recursos políticos parecía estar reservada a las sociedades industriales, pues se pensaba que era uno de los requisitos de una economía avanzada --por ejemplo, la mayor complejidad de la estructura del empleo o el tamaño de un sector terciario caracterizado por la diversidad de actividades, ingreso y estatus-- y de la fisonomía de su estructura social --más equilibrada que las de los países subdesarrollados--, derivada de una mejor distribución de la riqueza.26 No obstante, una de las características más notables de los procesos de cambio del autoritarismo al pluralismo político tanto en América Latina como en Europa del Este fue, precisamente, la revelación de que numerosos y distintos grupos, individuos y organizaciones disponían de una información, y tenían una capacidad de comunicación y de movilización tal, que reducía considerablemente la desigualdad política que hubiera podido derivar de su bajo nivel de escolaridad o de ingreso. Es decir, pese a que amplias franjas de estas sociedades mantenían los rasgos de las sociedades agrarias en las que los recursos políticos son acumulativos, las movilizaciones antiautoritarias, de finales del siglo XX rompieron el vínculo entre modernización económica y pluralismo político, al mismo tiempo que mostraron la debilidad de los indicadores socioeconómicos tradicionales de participación política.
No es el propósito de este texto buscar posibles explicaciones a dicho fenómeno. Baste apuntar que el inesperado contraste entre desarrollo político y desarrollo económico podría explicarse por la simultaneidad de dos procesos que se produjeron en los años setenta y ochenta, y cuya ocurrencia favoreció la dispersión de los recursos políticos en sociedades con economías que, como las latinoamericanas, no han alcanzado un nivel pleno de modernización: 1) el debilitamiento del Estado o la destrucción de las instancias centralizadas de decisión política y económica (en más de un caso producto de la crisis de una deuda externa desorbitada, de los programas de ajuste y de las políticas de reforma estructural); y 2) el impresionante desarrollo de los medios masivos de comunicación que, como se dijo antes, se han convertido en agentes centrales de socialización política. Esto significa que la opinión pública se desarrolla incluso en condiciones de deterioro o de estancamiento económico, dado que la impresionante expansión de las telecomunicaciones ha auspiciado la democratización de la vida pública, puesto que no conoce de barreras sociales, sean de ingreso, ocupación, edad, género, etnia o creencia religiosa.
Volviendo al tema de las condiciones favorables al desarrollo de la oposición, la reflexión a propósito de la dispersión de los recursos políticos nos remite a la constatación de que la sociedad plural, cualesquiera que sean sus bases, es su terreno natural. Esto es así, fundamentalmente, porque la necesidad de encontrar reglas de convivencia entre intereses, grupos e individuos diversos obliga a la negociación y al compromiso, en vista de que ninguno de estos actores políticos tiene la capacidad para imponer por sí mismo su voluntad a los demás, sin incurrir en costos prohibitivos incluso para sus propios intereses. Estos mecanismos de negociación y compromiso pueden funcionar en el marco de instituciones establecidas, pero también al margen de ellas, pueden ser explícitos o implícitos, acuerdos de caballeros entre los partidos, o pactos entre los agentes económicos avalados por compromisos legales o administrativos. Su rasgo más sobresaliente es que generan un sistema de relaciones políticas paralelo, si no es que opuesto, a los arreglos jerárquicos propios de los regímenes antidemocráticos --llámense autoritarios o dictatoriales-- y estos mecanismos "...contribuyen a fomentar una subcultura política cuyas normas legitiman la negociación, el compromiso, los acuerdos mutuos, el toma y daca, la conquista del consentimiento, normas que al mismo tiempo rechazan la imposición unilateral y coercitiva del poder".27
Más adelante se verá cómo el desarrollo de la oposición está estrechamente vinculado con una determinada evolución de la cultura política. Por el momento baste señalar que la existencia de una subcultura de la negociación y el compromiso crea una comunidad política en la que participan los individuos, grupos y organizaciones que integran la pluralidad social. Gracias a esa comunidad de creencias que ofrecen los valores, las instituciones y los mecanismos de la democracia, la sociedad heterogénea se convierte en la sociedad civil que protagonizó los procesos de democratización en América Latina y en Europa del Este en los años ochenta. Los rasgos esenciales de este actor político colectivo son consistentes con los postulados de las democracias pluralistas y competitivas; esto significa que la noción de sociedad civil de ninguna manera puede ser asimilada a los esquemas dicotómicos o polarizados que postulaba el marxismo y que muchos sociólogos han intentado revivir en una supuesta antinomia Estado-sociedad civil. Una relación de suma cero de este tipo presupone una homogeneidad social inexistente, pues las movilizaciones antiautoritarias no eran una entidad única con personalidad propia; eran actores colectivos, hasta cierto punto efímeros, cuya única fuente de coherencia era el objetivo común: la caída del régimen autoritario. Si la democratización hubiera sido el juego suma cero que señalan muchos observadores y analistas es probable que estos procesos hubieran concluido en la sustitución de un autoritarismo por otro.
Contrariamente a las visiones ideales que sostienen que menos poder para los gobernantes significa más poder para los gobernados, la historia y la realidad enseñan que en el juego político todos pueden perder. El resultado son situaciones de ingobernabilidad en las que el empate entre las fuerzas políticas o su negativa a cooperar para resolver el conflicto, imposibilita el desempeño de las funciones administrativas y políticas del gobierno. En esas situaciones de impotencia y parálisis el poder se diluye o se dispersa de tal manera que la parcela del mismo que toca a cada uno de los intereses organizados en acción sólo sirve para bloquear a otros, es únicamente poder de veto.28
Las amplias movilizaciones antiautoritarias de los ochenta se lanzaron en nombre de la sociedad civil a la búsqueda de una identidad consistente que pudiera construirse sin necesidad de apoyo por parte de las estructuras políticas establecidas. Es decir, se trataba de que los individuos, grupos e intereses movilizados encontraran en sí mismos la coherencia que demanda cualquier acción política colectiva, pero sin que fuera en ella la pérdida de sus identidades particulares. Por esta razón ejercieron la autodisciplina, fueron siempre autorrestrictivos, su estrategia primordial fue la negociación y sus fines eran en apariencia limitados. Su objetivo era fincar las instituciones democráticas en un terreno distinto al que en el pasado había ofrecido la sociedad de clases, porque el punto de partida era la sociedad plural y la convicción de que existía una variedad de fuentes de influencia en el terreno civil, económico y político, así como la creencia de que la liberación de la sociedad civil no era necesariamente idéntica a la construcción de una sociedad burguesa,29 ni tampoco a la instauración de gobiernos populares.
Por consiguiente, lo distintivo de estas revoluciones en relación con sus antecesoras en el siglo XIX y XX fue que al invocar a la sociedad civil rehuían las propuestas fundamentalistas de supresión de la burocracia, la racionalidad económica o las diferencias sociales. Todo sugería que habían aprendido de las experiencias revolucionarias --o de las estrategias de confrontación-- que "...estos proyectos fundamentalistas conducen a la ruptura de la participación social en la conducción de los asuntos públicos, de la productividad y de la pluralidad social, que entonces tienen que ser reconstruidos por fuerzas del orden que recurren a medios dramáticamente autoritarios".30 Puede pensarse que su estrategia estuvo también inspirada por la conciencia de que aunque en el pasado la confrontación hubiera sido el vehículo fundamental del proceso revolucionario, también había acarreado el colapso de las formas de auto-organización --sociedades revolucionarias, consejos, movimientos-- y desembocado en la victoria de una de las partes en conflicto, lo que había significado la exclusión efectiva de los perdedores del sistema político, y en muchos casos incluso su desaparición.
3.2 Las instituciones de la democracia representativa
El desarrollo de la oposición también está condicionado por la naturaleza del régimen institucional. La ampliación de la participación política mediante el sufragio, la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la implantación de la democracia representativa como teoría de organización del poder son condiciones insustituibles para la existencia de la oposición. Por esta razón su historia está estrechamente asociada a la historia del parlamentarismo. Es decir, dado que la oposición es resultado de un proceso general de institucionalización del poder, su trayectoria está inserta en la formación de un sistema de partidos que recoge las diversas rupturas que atraviesan a una sociedad: económicas, étnicas, religiosas, lingüísticas, ideológicas.
Los parlamentos son el medio natural de la oposición porque son la sede de la soberanía y el campo de batalla de los partidos. Hasta el siglo XVIII se pensaba que la unanimidad era condición indispensable de un gobierno estable y se creía que una comunidad política dividida estaba condenada a desaparecer. Los cambios en el pensamiento político que acarreó el ascenso del liberalismo en el siglo XIX propiciaron el reconocimiento de la idea de que la divergencia política no era necesariamente destructiva y que incluso podía ser benéfica para el buen funcionamiento del gobierno.
Inglaterra fue el país pionero en este terreno, pues incluso desde finales del siglo XVIII las diferencias de opinión que se manifestaban entre la aristocracia y la Corona, y en el seno de la propia aristocracia, encontraron un espacio de expresión en el parlamento. Inicialmente su existencia fue vista como una válvula para la liberación de las tensiones políticas, pero a medida que la oposición fue ganando terreno en la opinión, empezó a ser considerada como la expresión legítima de puntos de vista divergentes y como un apoyo a la libertad. La institucionalización de la oposición se fue afianzando conforme el partido minoritario adquiría funciones que iban mucho más allá de las meramente expresivas.31 Fue en Inglaterra donde primero se aceptó la idea de que la oposición cumplía una función pública, donde apareció la noción de la Oposición de su Majestad, y donde la crítica a las acciones administrativas del gobierno se convirtió en parte integral de la tarea de gobernar. Tanto así que en 1937 el parlamento votó una ley que asignaba un salario al líder de la oposición.32
Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX --como ya se señaló antes-- que la institucionalización del conflicto en la forma de una oposición integrada al juego partidista ganó aceptación generalizada. Durante buena parte de los siglos XIX y XX, al mismo tiempo que en países como Bélgica, Francia, Holanda e Inglaterra nacían partidos políticos, aparecían y se consolidaban los parlamentos y el principio de la separación de poderes, en otros se mantenían o se construían regímenes políticos que negaban la existencia del conflicto o que lo rechazaban como si se tratara de la creación artificial de grupos malévolos, inspirados por oscuras motivaciones, cuyo objetivo era destruir un orden de dominación considerado naturalmente jerárquico por quienes estaban en el poder. El funcionamiento de estos regímenes descansaba en la negación de las diferencias sociales, en el enmascaramiento o la supresión de sus fundamentos, fueran éstos de orden socioeconómico o ideológico, la heterogeneidad étnica o religiosa. El nacionalismo fue un recurso sumamente efectivo para elaborar argumentos que deslegitimaban el funcionamiento de la oposición; asimismo, la necesidad de la revolución de llevar a cabo cambios profundos que no admitían la distracción o el desviacionismo que podía provocar la oposición, fue utilizada persistentemente para justificar el monopolio del poder en manos de una élite restringida.
No obstante que la oposición es resultado de un largo proceso de evolución política, esto no significa que las instituciones o las formas propias de los sistemas que no dan cabida a la oposición sean simples o primitivas. Los regímenes totalitarios de la primera postguerra: el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, el comunismo estaliniano o el franquismo en España se apoyaban en aparatos institucionales muy elaborados; de entre ellos los más perfeccionados estaban destinados precisamente a controlar la participación política o a reprimir sus manifestaciones independientes. Dentro de estos sistemas complejos la oposición no tenía ninguna legitimidad política; era considerada una fuerza malévola deliberadamente divisoria, cuyo objetivo era romper la supuesta unanimidad natural de la sociedad. En los regímenes totalitarios el Estado, en nombre de intereses superiores como la nación o la revolución, tenía la obligación de impedir el surgimiento de la oposición. Sin embargo, hoy en día la presencia o ausencia de la oposición es un criterio central para categorizar a los sistemas políticos como democráticos o autoritarios, pluralistas o monolíticos.33
El desarrollo de la oposición también encuentra obstáculos muy importantes en los regímenes o en situaciones que niegan la división de poderes o desprecian las instituciones centrales de la democracia representativa: el poder legislativo o los partidos políticos. Desde el siglo XIX y conforme a un principio político moderno, el pueblo es soberano y su voluntad se expresa en el poder legislativo, cuya responsabilidad es traducir esa voluntad en actos de gobierno. Las dictaduras que concentran el poder en una sola y única autoridad, ya sea un caudillo, un partido o el Estado, no tienen cabida para la oposición, simplemente porque en estos regímenes el poder es indivisible, lo ejerce el ejecutivo, el cual encarna la voluntad popular, la interpreta o la orienta sin necesidad de intermediarios.
La democracia directa tampoco ofrece un terreno favorable para la aparición y el fortalecimiento de la oposición, pues como se trata de una democracia en cierta forma autogobernante, en principio puede funcionar sin apoyarse en intermediarios, léase el poder legislativo o los partidos políticos. La democracia directa también es electoral, privilegia instrumentos como el plebiscito y el referéndum que, según sus defensores, garantiza la expresión pura de la voluntad popular. Sin embargo, en este tipo de democracias el voto adquiere una dimensión distinta, pues, a diferencia de lo que ocurre en las democracias representativas, aquí el objetivo del voto no es decidir quién deberá decidir, sino que permite al ciudadano manifestarse directamente en relación con un problema específico y solucionarlo por sí mismo.
Las fórmulas del plebiscito y el referéndum tienen un cariz democrático indiscutible, porque están inspiradas en el modelo clásico de la democracia ateniense. Sin embargo, el voto plebiscitario o referendario puede ser un instrumento de control de la participación por parte del poder ejecutivo, cuando se utiliza para obtener el refrendo de la soberanía popular para sus propias decisiones. En ocasiones estas fórmulas de democracia directa propician la intervención de actores que se inclinan por una interpretación de la decisión política como un juego de suma cero, esto es, imponiendo la superioridad del número a los derechos de la minoría; además, no admite la negociación, ni el sistema de compensaciones o concesiones que rige el funcionamiento de los parlamentos. "En resumen la democracia de referéndum es una estructura que maximiza el conflicto y representa la encarnación no sólo más perfecta, sino la menos inteligente (puesto que sería puramente mecánica) de una 'tiranía' sistemática 'de la mayoría' ".34
No obstante las dificultades obvias que supone la democracia directa en sociedades grandes y complejas, ha sido vista por muchos como la única forma posible de gobierno auténticamente popular. El asambleísmo de los primeros años de la experiencia de la Revolución Francesa de 1789 ejerció un poderoso atractivo sobre todos los movimientos revolucionarios de los siglosXIX y XX, pese a que fue la prueba de que la reconstrucción de la polis griega que encarnaba el ideal de la participación activa y constante del ciudadano en las decisiones políticas sólo es posible en grupos pequeños. Este tipo de participación plantea severos problemas prácticos de gobierno,35 cuando no violentos atropellos de las garantías individuales estimulados por las atmósferas irracionales que tienden a crearse en los actos de masas. Como todos sabemos, cuando un individuo está en un grupo pequeño tiende a comportarse de manera radicalmente distinta a como lo hace cuando forma parte de una multitud.
Sin embargo, la democracia directa no ha perdido su atractivo ni siquiera en esta época de apogeo de la democracia pluralista y competitiva; simplemente se ha transformado en lo que Sartori llama la "democracia de las manifestaciones".36 Es indiscutible que esta forma de participación colectiva y multitudinaria fue un elemento decisivo en el derrumbe de los autoritarismos de la segunda postguerra, mediante el cual se expresó el consenso antiautoritario que no encontraba otros canales de expresión, en vista de la ineficacia o de la inexistencia de partidos políticos. Pero, como se ha señalado antes, una vez que se establecieron las reglas del juego democrático y que se trató de decidir quién habría de decidir, esto es, una vez que lo que estaba en juego era la formación de un gobierno y la gestión de ese gobierno, los movimientos antiautoritarios recurrieron a los mecanismos de la democracia representativa, ante los riesgos que suponía prolongar la participación colectiva más allá del ámbito y de los tiempos electorales. Con respecto a esto, Sartori nos recuerda que en un régimen democrático las voces que se dejan sentir por encima y más allá de las elecciones, son voces minoritarias o de élites; son las voces de una fracción del pueblo, aunque represente a un millón de personas, cuya movilización puede ser incluso aterradora para la mayoría de la población.37
4. Tipos de oposición
Hasta ahora hemos visto que la oposición se desarrolla en sociedades complejas y diversas, en las que ha cobrado forma la opinión pública. Hemos discutido también cómo esta forma de inserción del conflicto al funcionamiento regular de la democracia requiere de un determinado marco institucional, que se finca en los principios de la soberanía popular y de la división de poderes. No obstante estas condiciones generales comunes, existen diferentes tipos de oposición que se distinguen entre sí según sus patrones de comportamiento y las funciones que desempeñan.
La oposición varía conforme a su cohesión organizativa, su grado de competitividad, el terreno en el cual actúa frente al poder, la precisión de su identidad como fuerza política diferenciada, sus objetivos y sus estrategias.38 Las causas de estas variaciones son diversas, pero en términos generales se reducen a dos: primero, la naturaleza de los clivajes sociales en que se funda la diversidad política y, segundo, su expresión institucional en el sistema de partidos y en el régimen electoral. Este último interviene de manera indirecta en la determinación de los diferentes tipos de oposición a través del sistema de partidos, cuya configuración en buena medida responde a las características especiales del régimen electoral.
Las normas electorales son más importantes para la oposición, una vez que ésta existe de forma institucionalizada, que cuando apenas empieza a formarse, porque condicionan su comportamiento y en cierta forma definen las funciones que desempeña. Esto es así porque las reglas electorales que determinan las fórmulas de distribución de los votos y la manera como éstos se traducen en los órganos de representación contribuyen al surgimiento del bipartidismo o del multipartidismo. La oposición se comporta de una cierta manera en un régimen de mayoría que otorga la victoria al partido que obtiene la mitad más uno de los votos, o que, en caso de que no se reúna esa proporción, atribuye el triunfo a la minoría más grande y concentra todo el poder en el ganador. En cambio, las condiciones en las que actúa la oposición son muy distintas en un régimen de representación proporcional, donde el poder se distribuye entre las diferentes fuerzas políticas según la proporción de votos que recibió cada una de ellas en la elección.
El régimen de mayoría se acoge a una interpretación estricta de la democracia como el gobierno de los más; la representación proporcional, en cambio, se inspira en el modelo de la democracia por consenso que se finca en el principio de que, como ninguna fuerza es absolutamente mayoritaria, un gobierno estable demanda el ejercicio compartido del poder ejecutivo entre los diferentes partidos representados en el parlamento.39 En el primer caso la oposición tendrá menos incentivos para negociar con el partido en el poder, en vista de que la competencia entre ellos se lleva a cabo en términos del todo o nada; tenderá, por consiguiente a ser más intransigente y a mantener rasgos propios bien definidos. En un régimen de representación proporcional, en cambio, el comportamiento de la oposición se rige por el principio de la cooperación, del cual pueden derivarse, por ejemplo, perfiles de diferenciación más tenues entre los partidos, pese a que en su origen subyacen diferencias irresolubles. Por ejemplo, en Holanda a principios del siglo XX se implantó un sistema que ha sido ampliamente estudiado por Arend Lijphart, quien propuso el modelo llamado consocionalismo, el cual consiste en un acuerdo amplio de cooperación entre élites representativas, organizado según una compleja combinación de pluripartidismo y representación proporcional, y cuyo objetivo es contrarrestar los efectos desintegradores de fracturas sociales profundas.40
La relación entre régimen electoral y sistema de partidos ha sido ampliamente debatida. A principios de los años cincuenta Maurice Duverger desarrolló la hipótesis de que el primero determinaba el segundo, además de que atribuía al número de partidos una importancia decisiva para la estabilidad de las instituciones democráticas; según este autor, el multipartidismo era un obstáculo para la buena marcha de las funciones gubernamentales porque alentaba la dispersión del poder y la debilidad institucional. Su análisis fue refutado por muchos estudiosos, en particular por Giovanni Sartori, para quien el criterio numérico no bastaba para explicar el buen o mal funcionamiento de esas instituciones y consideraba que la ideología de cada formación política era un dato determinante de la dinámica pluripartidista.41 Desde esta perspectiva, por ejemplo, para explicar la inestabilidad gubernamental de la IV República Francesa (1946-1958) es mucho más importante considerar --entre otros factores-- la política de obstrucción antigobiernista que practicó la oposición comunista, que el número de partidos representados en el parlamento. La intención de Sartori era superar el enfoque formalista de Duverger, exclusivamente jurídico e institucional, para integrar variables de orden social y, también, más dinámicas, en la medida en que --como se ha señalado antes-- un partido es la proyección de una fractura ideológica, religiosa, étnica, lingüística o económica de una determinada sociedad.
En el fondo lo que plantea Sartori es que en las democracias la fisonomía de la sociedad se plasma en las instituciones: el bipartidismo se desarrolla naturalmente en sociedades homogéneas, mientras que el multipartidismo es la expresión política más apropiada para sociedades heterogéneas. Si el sistema de partidos es la representación institucional de los antagonismos sociales, el régimen electoral establece las reglas mediante las cuales esos antagonismos se resuelven, se superan o se acomodan con el propósito común de permitir el funcionamiento estable de las instituciones y la continuidad administrativa. Estas reglas, a su vez, definen el carácter de la oposición y sientan las líneas de su comportamiento. Lo que parece indiscutible es que en cada caso --régimen mayoritario o representación proporcional-- surgen tipos de oposición distintos. Para ilustrar este fenómeno presentaremos brevemente dos experiencias arquetípicas para cada modelo: Inglaterra y Holanda.
El bipartidismo inglés ha recibido múltiples críticas por parte de quienes consideran que se sustenta en un principio de exclusión que es esencialmente antidemocrático, dado que niega al partido que perdió las elecciones cualquier participación en la toma de decisiones, mientras que el ganador forma el gobierno y controla la Cámara de los Comunes, lo cual además le confiere un poder muy amplio en el ámbito legislativo y administrativo, mientras que "la oposición carece de todo".42 Según estos críticos el único renglón en el que la oposición se encuentra en pie de igualdad con el gobierno es en la determinación y distribución del tiempo de debate de que disponen sus miembros en el parlamento para interpelar al gobierno. Si así fuera, entonces la oposición no tendría funciones que cumplir, perdería su razón de ser y el régimen electoral contribuiría a su extinción.
Es indiscutible que el régimen mayoritario tiene un sentido exclusionista que está ausente de la representación proporcional. Sin embargo, el significado de la institucionalización de la oposición en Inglaterra es tan amplio que, en principio, y durante varias décadas, contribuyó a paliar algunos de los efectos menos atractivos de la democracia mayoritaria. Por ejemplo, en ceremonias públicas y en conversaciones privadas con el primer ministro en torno a temas confidenciales, el líder de la oposición recibe el tratamiento oficial de primer ministro alterno. Asimismo, se considera que la oposición es corresponsable en la defensa de la seguridad del Estado y en otros asuntos que se consideren de interés público; por esta misma razón el gobierno debe informar a la oposición de todo ello pues, en principio y cuando así lo requiera la situación, la oposición asesora a la Corona. Esta forma de integración de la oposición al funcionamiento regular de las tareas de gobierno es específicamente inglesa y se funda también en la idea de que la oposición es el partido temporalmente minoritario, que está organizado como una unidad, que es reconocido oficialmente, que ha tenido experiencia de gobierno y que está preparado para relevar al partido en el poder en caso de que éste pierda la mayoría, lo cual puede ocurrir casi en cualquier momento. Lo anterior significa que la oposición debe contar con un programa positivo de gobierno que sea del conocimiento de la opinión pública y que su objetivo sea el bienestar general y no "echar a perder el juego".43 La fuerza de la oposición residiría justamente en su disponibilidad para sustituir al partido en el poder cuando sea necesario. De hecho, por esta razón el sistema inglés no cuenta con plazos prefijados para la celebración de elecciones generales, y la oposición se mantiene como una espada de Damocles que pende sobre el partido en el gobierno. En dichas condiciones éste se halla, en principio al menos, obligado a actuar con cautela y responsabilidad porque está continuamente sujeto a la estrecha supervisión de la oposición.
Dadas las características de suma cero del juego electoral, de la misma manera que el partido en el gobierno concentra todo el poder, el partido en la oposición tiende a monopolizar estas funciones, incluso cuando, como ocurre en Inglaterra, existen formaciones partidistas minoritarias de carácter regional. Se produce entonces una marcada concentración de las diferencias políticas en torno a dos polos antagónicos. Esta misma configuración del equilibrio de fuerzas propicia la coherencia de organizaciones que son inevitablemente heterogéneas porque por más que un partido sea una fiel expresión de una parte de la sociedad, el bipartidismo tiende a sobresimplificar la diversidad. Además, la naturaleza polar del bipartidismo intensifica la competencia y la reproduce en relación con casi cualquier decisión. Es decir, la competencia partidista es una constante de las actividades del poder legislativo y la más amplia gama de temas está sujeta a debate en el congreso o parlamento. Esto es así porque en los regímenes bipartidistas hay pocos incentivos para la cooperación entre las fuerzas políticas. Es cierto que en algunos temas el poder legislativo puede encontrar unanimidad, por ejemplo, en asuntos de política exterior que en muchos casos plantean cuestiones que apelan a sentimientos de unidad nacional; entonces, los partidos deponen la competencia y acuerdan cooperar. Lo mismo ocurre en situaciones de emergencia, por ejemplo, cuando es necesario adoptar un programa económico doloroso para poner fin a un proceso de deterioro estructural, o medidas de carácter sanitario que pueden ser altamente impopulares, pero que son indispensables para evitar una epidemia. Sin embargo, estas treguas no significan que los partidos renuncien a competir en periodos electorales.
En el bipartidismo la oposición no se limita a la acción parlamentaria para tratar de influir sobre el partido en el gobierno. Para modificar decisiones que puede considerar inaceptables o desfavorables la oposición tiende a hacer uso de sus recursos políticos en muy diversos medios, con el propósito de ganar apoyo en la opinión pública e ir preparando el terreno de la futura elección. En ese caso el debate entre el gobierno y la oposición se extiende en primer lugar a los medios: los periódicos, el radio, la televisión; pero también y desde luego, involucra a las élites económicas, culturales o sociales que intervienen en la formación de opinión. Esta labor de extensión del debate a diferentes niveles de la sociedad es particularmente importante para la oposición, en vista del monopolio de facto del que dispone en el poder, el cual, entre otras ventajas, le permite tomar decisiones de gobierno que aumenten su popularidad y le aseguren la permanencia. El desarrollo de los medios, al que ya hemos hecho alusión, ha incrementado sustantivamente su importancia como campo de batalla de los partidos políticos; tanto así, que en muchos casos la derrota de alguno de ellos en la prensa puede pesar más que su desempeño parlamentario sobre sus oportunidades de ganar votos en el electorado. Más todavía, un partido puede perder batallas en la prensa a raíz de asuntos relativos a su vida interna, por ejemplo, cuando los medios destacan las rivalidades entre facciones o estrategias electorales equivocadas, que no tienen relación alguna con una disputa propiamente interpartidista.
Por otra parte, en un sistema bipartidista también está en el interés de la oposición multiplicar los temas de debate público, es decir, traducir el mayor número posible de asuntos de gobierno o de temas de precoupación pública al lenguaje de la competencia partidista. Sin embargo, no siempre ocurre así, las estrategias de la oposición estarán determinadas por los objetivos que se fije. Pueden ser mínimos: sustituir al partido en el gobierno, modificar sus políticas o reemplazarlas por otras radicalmente distintas; o máximos, por ejemplo, alterar el sistema político o revolucionar la estructura socioeconómica.
El potencial de polarización del bipartidismo puede ser una invitación para que el partido en la oposición opte por objetivos maximalistas y estrategias de confrontación. Sin embargo, los dos sistemas bipartidistas más importantes de la postguerra, el inglés y el americano, han funcionado con base en un consenso básico relativo a los valores, las instituciones y las reglas democráticas, en virtud de lo cual ambos sistemas han esquivado los riesgos de una confrontación destructiva. Es decir, el partido que pierde una elección se desempeña como una oposición leal, que significa que sus discrepancias con el partido en el gobierno se resuelven mediante la discusión porque se refieren a determinadas políticas, pero no comprometen la forma de gobierno. En consecuencia, la oposición democrática es, por definición, una oposición leal que está inequívocamente integrada a las instituciones vigentes y se aviene al respeto a la legalidad. Rechaza la violencia como medio para acceder al poder, así como mé-todos que exacerben las pasiones populares. Asimismo, es una oposición responsable que está dispuesta a participar en el gobierno en situaciones de crisis que ponen en peligro el orden institucional.44
Los riesgos de polarización del bipartidismo pueden ser conjurados por elementos de diferente índole. Por ejemplo, la heterogeneidad de las fuerzas que integran los partidos Republicano y Demócrata en Estados Unidos ha sido una importante fuente de moderación porque ha obligado a cada uno de ellos a formar coaliciones en su interior. También, la existencia de consensos amplios en relación ya no con las instituciones y los procedimientos de la democracia, sino con orientaciones generales de política, como el que se instaló en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial en relación con el Estado benefactor y que se mantuvo hasta mediados de los años setenta, redujo considerablemente los riesgos de la confrontación.
La experiencia inglesa a este respecto también es paradigmática, pues en el periodo posterior a 1945 el Partido Conservador y el Laborista compartían un amplio consenso en cuanto a las orientaciones generales de la política social y de la política económica. Las diferencias entre los partidos se manifestaban dentro de una corriente general de pensamiento que limitaba los antagonismos al tema del liderazgo del gobierno. Sin embargo, cuando este consenso se agotó a finales de los años setenta, y cuando el Partido Conservador ganó las elecciones generales de 1979 y Margaret Thatcher ocupó la posición de Primer Ministro, echó mano de todos los recursos que le ofrecía el bipartidismo para poner en marcha una auténtica revolución cuyo propósito era justamente romper el consenso interpartidista que había gobernado Inglaterra desde 1945. Los principios de la nueva época eran: la primacía del mercado en la economía frente al intervencionismo estatal, la privatización de las empresas públicas, el desmantelamiento del poder sindical, y una política fiscal destinada a reducir el gasto público y la carga impositiva del capital.45
Estos cuatro ejes de la revolución thatcheriana representaban una ruptura con el pasado; pero lo que aquí nos interesa destacar es que este profundo viraje de la política inglesa fue posible gracias a la acumulación de poder que propicia el bipartidismo, y que entre otras ventajas le brindaba a Margaret Thatcher la posibilidad de tomar decisiones con base en cálculos exclusivamente electorales, que fueron erosionando las bases históricas de apoyo del Partido Laborista, por ejemplo, mediante la extensión del mercado accionario a las clases medias y a los trabajadores. Los efectos de esta política fueron devastadores para los laboristas, que a mediados de los años noventa seguían en la oposición sin poder reponerse del impacto de la política de adversarios.
Los riesgos de concentración del poder y de la tiranía de la mayoría disminuyen considerablemente en los regímenes de representación proporcional. Esta fórmula fue diseñada para remediar los efectos conflictivos del régimen mayoritario y para neutralizar divergencias políticas potencialmente disruptivas. Se desarrolló a mediados del siglo XIX en países como Bélgica y Holanda, cuyas sociedades segmentadas estaban divididas por clivajes irreconciliables. En el caso belga, las fracturas sociales eran producto de las diferencias culturales que separan a la comunidad wallona de la flamenca; mientras que en Holanda las divisiones nacían de diferencias religiosas entre católicos, calvinistas ortodoxos y miembros de denominaciones minoritarias o grupos secularizados. A estas diferenciaciones se superponían los antagonismos de clase que habían dado lugar a una polarización ideológica que a finales de siglo oponía a liberales y socialistas.
En 1917 estas diferencias adquirieron un carácter amenazante para las élites holandesas que entonces tenían que resolver una serie de temas profundamente divisorios (el financiamiento de las escuelas parroquiales y el sufragio universal), en una atmósfera política cargada por las circunstancias de creciente inconformidad social que generaba la Primera Guerra Mundial, y por el efecto de radicalización que precipitó el éxito de la revolución soviética. Ante la intensificación de los conflictos sociales y de los antagonismos ideológicos que se produjo en esos años en Europa, Holanda abandonó el régimen electoral de mayoría simple y optó por la representación proporcional extrema, que no se limitó a los órganos de representación, sino que se impuso a todos los niveles de gobierno, nacionales y locales. El arreglo "...fue equivalente a un maridaje táctico de principios elevados y de conveniencia política".46
En sistemas pluripartidistas con régimen de representación proporcional, la oposición se rige primordialmente por actitudes de cooperación y está integrada en forma directa a las funciones de gobierno, en virtud de lo cual puede ejercer una considerable influencia sostenida sobre el proceso cotidiano de toma de decisiones. Su fuerza no reside en la capacidad para obstruir las decisiones del gobierno, sino en las funciones de cogobierno que necesariamente desempeña. Por otra parte, la corresponsabilidad de gobierno que toca a la oposición la obliga a resolver su diversidad en coaliciones, al igual que el poder, a menos de que un partido obtenga una proporción tal de votos que le permita gobernar solo. En el caso holandés la necesidad de formar coaliciones es muy grande porque la pluralidad social es tal que tiende a desbordar el ámbito partidista hacia grupos de interés, fracciones parlamentarias y organizaciones gremiales, y todas estas formas de asociación utilizan recursos de presión extraparlamentaria.47
Este desarrollo se explica también porque en este sistema de representación proporcional extremase plantea con mucha agudeza el problema de la identidad de la oposición. Es decir, su grado de integración a las funciones de gobierno es tal que puede disolver la razón de ser y las funciones de la oposición, porque el trato cotidiano tiende a homogeneizar a los partidos políticos. Se presenta, entonces, el riesgo de que se produzca una brecha amplia entre el electorado y los partidos, dado que éstos están dedicados a sus negociaciones y transacciones, concentrados en llegar a acuerdos que no siempre son del conocimiento del electorado, y en mantener los equilibrios interpartidistas. Algunos de los efectos más importantes de este tipo de fractura entre los órganos de representación y el electorado son: la disminución del nivel general de participación del ciudadano, y la pérdida de control del ciudadano sobre los partidos y el gobierno. De manera que éste queda en manos de grupos de interés y agencias burocráticas.
En última instancia el sentido último del consocionalismo de Lijphart es justamente el de una democracia fundada en un arreglo entre élites que, si bien no excluye de la participación a grandes grupos sociales, es una fórmula que supone que el electorado delega en las élites facultades muy amplias. El consocionalismo tiene características muy semejantes al pactismo, que fue la vía que recorrieron la mayoría de los países que durante la década de los ochenta transitaron del autoritarismo a la democracia. Consocionalismo y pactismo ofrecen mecánicas de inclusión en el proceso de decisiones políticas, pero no de grandes agregados sociales, sino de élites representativas que entablan negociaciones y concluyen acuerdos. Como ocurrió en muchos de estos países, (España, Hungría, Brasil, Chile), los pactos que fueron la base del cambio político incluían a actores políticos representantes del antiguo régimen. Los observadores más críticos sostienen que arreglos de esta naturaleza no permitían un claro corte con el pasado autoritario; aún cuando haya mucho de cierto en esta apreciación, es indiscutible que el método de los pactos fue un elemento central para el éxito de estas experiencias y para que el cambio ocurriera sin derramamiento de sangre.
Tanto el pactismo como el consocionalismo son eminentemente funcionales y por esencia fórmulas pragmáticas, pero contienen altos riesgos que se derivan de una inherente fragilidad. Mientras que la propia Holanda, Austria y Suiza ilustran el éxito de esta fórmula de integración política de minorías diferenciadas, en cambio Líbano, Malasia, Chipre y Nigeria, países que adoptaron la fórmula consocionalista después de 1945, ofrecen ejemplos trágicos de fracaso --desde la guerra civil, la fragmentación social y la destrucción de la democracia hasta la virtual desaparición del propio país, como ocurrió en Líbano-- que ilustran los riesgos de la fragilidad inscrita en la fórmula consocional. Una posible explicación de estos desastres sería que en esos casos las reglas de distribución del poder y de representación de la pluralidad social resultaron extremadamente rígidas frente a las presiones del cambio económico.
En estos países el sistema político sucumbió a uno de los mayores riesgos de la política de acuerdos y compensaciones entre las diferentes fuerzas políticas, que consiste en que la frontera entre la oposición y el gobierno resultaba de tal manera tenue que no solamente se borraron los perfiles de identidad del partido --o los partidos-- en la oposición, sino que perdieron credibilidad a ojos de la opinión pública, que puso en tela de juicio su efectividad en tanto que contrapeso al partido en el gobierno. En algunos casos los partidos pudieron aparecer más como su cómplice que como el supervisor cuya función es garantizar y vigilar, en nombre de los gobernados, un desempeño gubernamental honesto y, finalmente, se destruyó su representatividad social. En estas condiciones la oposición dejó de cumplir su función esencial, que consiste en integrar el conflicto al sistema institucional, y los diferentes segmentos de la sociedad desbordaron los márgenes institucionales.48
Los riesgos que hemos apuntado para el bipartidismo y para el pluripartidismo son inevitables, pues la democracia es, por naturaleza, el fundamento de un régimen institucional frágil, cuyos procedimientos también son quebradizos. Esto es así por la simple razón de que los valores de la democracia son la libertad y la igualdad, y el equilibrio entre ambos en sociedades complejas es un objetivo difícil de alcanzar y de mantener, en vista de la diversidad de intereses. Los excesos de poder en los que incurrió la primer ministro Margaret Thatcher en su momento, o la destrucción del Líbano, no invalidan de ninguna manera la superioridad de la democracia pluralista y competitiva como forma de organización política para la salvaguarda de la pluralidad social, en términos de la defensa de los valores centrales de libertad e igualdad. Las malas experiencias de la democracia nos alertan frente a la posible perversión de sus instituciones y de sus procedimientos, pero ésta no se deriva de la naturaleza misma de unas y otros. Históricamente la perversión democrática ha sido resultado de los abusos cometidos por algunos individuos o fuerzas políticas en contra de la democracia, valiéndose casi siempre de sus mismas instituciones y procedimientos.
La oposición, como el dios Jano y al igual que toda institución política,49 es ambivalente, tiene dos caras. Una amable y positiva que es la que contribuye a integrar la comunidad política democrática; otra, terrible y devastadora, la que ofrece el rostro de la oposición que en lugar de aliviar los conflictos los exacerba y que puede ser una fuerza desintegradora que destruye las bases mismas de esa comunidad. Como se dijo antes, la oposición democrática por excelencia es la oposición leal ; sin embargo, en los sistemas democráticos también llegan a formarse partidos antisistema que actúan como oposición desleal o partidos que, sin ser antisistema, juegan el papel de oposición semileal porque aunque a diferencia de los partidos francamente antisistema su objetivo no es la destrucción de la democracia, pero sus ambivalencias y ambigüedades en relación con sus mecanismos apoyan la acción corrosiva de aquéllos.50
En este punto vale la pena volver al debate en torno a la relación entre bipartidismo y pluripartidismo y estabilidad institucional, porque si en lugar de limitarnos al número de partidos para explicar el colapso de sistemas democráticos introducimos, como lo señala Sartori, la variable ideología --o la que designe el origen de la fractura social que se proyecta en un partido político--, entonces resulta que uno o varios partidos antisistema están presentes en toda historia de procesos de democratización fallidos o de derrumbes de sistemas democráticos. En cambio, la generalización del pluripartidismo en las democracias occidentales y la notable longevidad de muchos sistemas de este tipo, incluido el italiano que siempre se utiliza para ilustrar sus desventajas, revela que la estabilidad de las instituciones democráticas no está inexorablemente comprometida con el número de partidos políticos.
La oposición desleal que protagonizan los partidos antisistema puede precipitar la destrucción de las instituciones políticas porque, con el apoyo de esas mismas instituciones cuestionan la existencia del régimen y proponen cambiarlo. Pueden hacerlo porque el marco legal no restringe sus actividades, sino que por el contrario, limita la autoridad del partido en el gobierno, por ejemplo, para reprimir o para aislar a este tipo de oposición. Por ejemplo, en los años veinte y treinta en Europa las instituciones democráticas, en algunos casos apenas instaladas como ocurría en Alemania, Austria, Checoslovaquia, Hungría o Polonia, estuvieron sujetas al doble ataque de la izquierda y la derecha antidemocráticas y antiliberales. Uno de los puntos sustantivos de los programas de acción y de gobierno de ambos tipos de partidos era la sustitución de las instituciones democráticas, bien por la dictadura del proletariado, bien por la dictadura de Il Duce o del Führer o de un Estado totalitario. Actuaban dentro del marco institucional, que les proporcionaba un foro público y los recursos que les aseguraba la legalidad democrática, pero también, unos y otros, recurrían a tácticas extrainstitucionales como la movilización popular o la violencia callejera, creando tensiones muy severas sobre la democracia. Aunque la izquierda y la derecha protagonizaban el conflicto político más severo de la época, sus objetivos y sus estrategias eran muy semejantes, cuando no idénticas. Atacaban el orden democrático, con el apoyo de las garantías de la democracia liberal, y luego justificaban su sustitución, denunciando la debilidad de la democracia para mantener el orden o para resolver el conflicto.
La oposición desleal florece en situaciones de crisis, que normalmente son muy onerosas para las instituciones democráticas, en las que los partidos antisistema recurren a la exacerbación de los antagonismos de un electorado temeroso, frustrado, ansioso o impaciente. Su estrategia consiste en atribuir los orígenes de la crisis no tanto a las personas, sino que concentran sus ataques en las instituciones democráticas mismas; no se limitan a desacreditar a sus adversarios políticos, sino que amplían sus objetivos para abarcar al sistema democrático en su conjunto. La oposición desleal subraya, por ejemplo, como hizo Mussolini en 1922, lo que considera la incapacidad de la democracia para mantener el orden público, que entonces en Italia efectivamente se veía alterado por la intensa movilización que llevó a cabo el Partido Comunista Italiano en el campo y en la ciudad y por la violencia callejera de los squatristti del Partido Fascista. Alternativamente, la oposición desleal destaca la parálisis del Parlamento y de los gobiernos democráticos ante la magnitud de las dificultades económicas y sus efectos sobre el empleo o el valor de la moneda, como lo hizo Hitler en Alemania, quien también atribuía los problemas alemanes de la época a la desintegración de la nación que, según él, propiciaba la democracia partidista.
Con todo, la acción de una oposición semileal sobre el proceso democrático puede ser todavía más perniciosa que la oposición de los partidos antisistema, porque a diferencia de estos últimos, los partidos que incurren en un juego de este tipo no se reconocen como antidemocráticos, ni proponen abiertamente un cambio de régimen, y en muchos casos es posible que ni siquiera se lo propongan y que su pecado sea más bien de omisión. Los partidos semileales tienen actitudes oscilantes y ambivalentes frente a la democracia, y su comportamiento puede diferir de su oratoria, sobre todo cuando
...alientan, toleran, encubren, consecuentan, disculpan o justifican las acciones de otros actores políticos que violan los límites de los patrones legítimos de la política democrática. Un partido despierta suspicacias en cuanto a su lealtad democrática cuando, con base en la afinidad ideológica, la coincidencia de objetivos últimos, o en relación con determinadas políticas, distingue entre medios y fines. Rechaza los medios por indignos y extremos, pero disculpa que se haya recurrido a ellos y no los denuncia públicamente porque comparte sus metas. Uno de los indicadores más frecuentes de semilealtad es el acuerdo con el principio y el desacuerdo con las tácticas. Los partidos quedan sometidos a la prueba de la lealtad en situaciones de violencia política, asesinatos, conspiraciones, golpes militares fallidos o intentos revolucionarios fracasados...51
Abundan en la historia ejemplos de partidos que incurrieron en esta perversión de las funciones de la oposición, sea por fragilidad interna, por temor a perder posiciones o porque su desconfianza y hostilidad al partido en el gobierno es de tal magnitud que justifica sus vacilaciones. Por ejemplo, los partidos no fueron de ninguna manera actores inocentes en el colapso de la democracia chilena en 1973. En la oposición, la derecha parlamentaria recurrió a estrategias de oposición semileal: las reacciones y suspicacias que provocó a sus ojos el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, --del cual temían la instauración de un régimen comunista-- condujo a muchos grupos organizados de la derecha a adoptar una línea insurreccional y a desbordar las instituciones, de tal suerte que entre 1970 y 1973 el régimen democrático había perdido toda legitimidad.52 Durante todo este tiempo el comportamiento de la Democracia Cristiana frente a estas acciones fue, por lo menos, ambiguo, pues nunca los condenó abiertamente, de la misma manera que era ambigua la posición del gobierno frente a la línea confrontacionista que habían adoptado los grupos de extrema izquierda que lo empujaban a tomar decisiones más allá del marco legal establecido, impacientes como estaban por lograr el cambio inmediato. Así se crearon las condiciones de una situación polarizada en la que cobraron relevancia actores políticos que, como los oficiales del ejército o los militantes de extrema izquierda, rechazaban la negociación, convencidos, éstos, de que la confrontación era inevitable para la construcción del socialismo, y aquéllos, de que era la única vía abierta a la defensa del orden establecido.53
En relación con la oposición de derecha en el Congreso chileno baste señalar que su actitud discretamente favorable a la intervención del ejército fue un factor indiscutible para que los militares golpistas encontraran, al menos en los meses anteriores a septiembre de 1973, un sector de opinión favorable a la instalación de la dictadura.
5. Cultura cívica: sustento de la oposición
Como se ha dicho, la democracia como forma de gobierno, sus instituciones y sus mecanismos se sustentan en, por lo menos, dos valores esenciales: la libertad y la igualdad. Sin embargo, su funcionamiento demanda también la prevalencia de ciertas reglas de civilidad que son mucho más que normas de urbanidad, en virtud de que una de las premisas de la democracia como sistema de relaciones sociales es la participación, cuyo pleno funcionamiento sólo es posible en un medio que garantiza la convivencia social.
El pleno cumplimiento de esta premisa es uno de los retos más arduos que tiene que enfrentar la organización política democrática, sobre todo en vista de que la heterogeneidad inherente a las sociedades complejas promueve la pluralización de los intereses sociales, y la misma diversidad puede ser un obstáculo para que todos y cada uno de ellos ejerza su derecho a participar. La cultura política democrática constituye la comunidad de valores que garantiza la integración de individuos, grupos organizados e intereses heterogéneos al funcionamiento regular de un conjunto institucional y procedimental homogéneo y coherente, que reconoce la legitimidad de cada uno de ellos y su derecho a participar en la dinámica política sin traicionar su identidad esencial.
Desde principios de los años sesenta Gabriel A. Almond y Sidney Verba apuntaban que en la segunda mitad del siglo XX el mundo político había experimentado una auténtica revolución que consistía en lo que podía llamarse una explosión de participación,54 cuyo significado era la generalización de la creencia de que cada individuo es políticamente significativo, y que, por consiguiente, debe estar integrado en el sistema político. En esos momentos su atención estaba concentrada en las antiguas colonias europeas que en Asia y en Africa habían alcanzado la independencia y habían emprendido la construcción de instituciones consistentes con la cultura de la participación. Según estos autores dos modelos políticos podían responder al ascenso del Estado moderno y participativo: la democracia y el totalitarismo. Pero mientras la primera reconocía la influencia del ciudadano en el proceso de decisión de las autoridades, el segundo limitaba este derecho y esta capacidad, pues imponía al ciudadano un papel meramente pasivo, el de participante sujeto.
Como Almond y Verba señalaban, la simple ampliación de la participación mediante el sufragio universal, la formación de partidos políticos o la instalación de cuerpos legislativos no garantizaba el triunfo del modelo democrático, dado que el sufragio universal --y su proyección institucional-- también eran reconocidos como parte de las entonces llamadas democracias populares, si bien de manera formal y no funcional. Cuando Edward Shils analizó la evolución de la democracia en Europa en el siglo XIX, acuñó el término cultura cívica que, según él, había sido el resultado de la reconciliación de la cultura científica y racionalista de la modernización y el humanismo tradicional, porque la cultura cívica conjuga elementos de ambas, les permite interactuar, establecer puentes de comunicación e intercambio, evitando así la mutua destrucción o la polarización.55
Con base en esta noción, Almond y Verba consideraban que el futuro del modelo democrático en la mayoría de los países que habían accedido a la vida independiente en los años cincuenta del presente siglo estaba comprometido porque, sumado a los grandes principios de la democracia, su éxito dependía de que también se adoptaran los principios de funcionamiento de sus instituciones y de su cultura cívica, que para Almond y Verba era la subcultura integrada por sistemas de creencias o códigos de relaciones personales --en algunos casos códigos casi privados-- cuyas propiedades eran más difusas que las de una ideología o de un conjunto de normas legales, pero cuya influencia sobre el comportamiento de los actores políticos podía ser más firme y decisiva. "Lo que hay que aprender de la democracia es una cuestión de actitud y de sentimiento, que es lo más difícil de aprender."56 Según estos autores, la cultura cívica estaba integrada por las diferentes maneras en que las élites políticas tomaban decisiones, sus normas y actitudes, así como por las normas y actitudes del ciudadano común, y la relación de éste con el gobierno y con sus semejantes --que intega componentes culturales más sutiles.57
Desafortunadamente los temores de Almond y Verba en relación con las dificultades que podrían enfrentar los proyectos democráticos en las sociedades que carecían de cultura cívica no resultaron infundados. Como se desprende del primer apartado de este cuaderno, La democracia pluralista y competitiva, muchos de los países que en la segunda mitad del siglo XX se ostentaban como democracias en realidad no lo eran. Sus instituciones y procedimientos se acogían a la legitimidad democrática del sufragio universal, pero su naturaleza esencial se veía alterada en la práctica porque lo utilizaban para negar, enmascarar o reprimir la pluralidad social, y para controlar la participación. Esto era así porque una de las diferencias fundamentales entre las democracias occidentales y los sistemas antidemocráticos era la ausencia en estos últimos de los valores de la tolerancia --que supone el respeto a la pluralidad--, la libre competencia política, el diálogo y la cooperación. Es indiscutible que el ascenso de la democracia pluralista y competitiva como paradigma dominante en los últimos veinticinco años del siglo XX es el reflejo del cambio cultural que se ha operado en lo que era la Europa socialista y en América Latina fundamentalmente, como ocurrió en Europa Occidental a lo largo del siglo XIX.
La importancia de estos valores para el éxito de la democracia reside en que son la base del buen funcionamiento de sus mecanismos, pues rigen el sistema de consultas, intercambio, transacciones y concesiones entre individuos, grupos e intereses organizados diversos. En ese sistema la sujeción a la ley es una estrategia que sirve al interés propio58 y no un simple acto de subordinación que responde a la amenaza de la coacción o la coerción.
Entender la democracia como el resultado de un proceso cultural conllevaba muchos riesgos. El primero de ellos era que esa premisa se convirtiera en un argumento político para que las élites autoritarias postergaran sine die la conclusión del proceso democrático hasta que la sociedad estuviera preparada; el segundo argumento derivado de la malversación de esta premisa de que la democracia era un producto cultural era todavía más peligroso, porque la convertía en un régimen particularista que no podía ser trasplantado a medios distintos de los occidentales. Es indiscutible que toda experiencia histórica es única, pero ello no le resta universalidad a la experiencia humana ni al individuo. Tampoco a la realidad del poder ni a los fenómenos sociales.
El destino de la oposición está estrechamente vinculado con el desarrollo de la cultura cívica. Cuando Almond y Verba se preguntaban por el futuro de la democracia en las antiguas colonias europeas, una de sus preocupaciones centrales era: ¿cómo podían difundirse los valores de la subcultura del consenso y la diversidad? Las experiencias inglesa, belga, holandesa, y en América Latina las experiencias chilena, colombiana y uruguaya, por ejemplo, demostraban que la manera y el momento en que se habían integrado grandes agregados sociales, léase obreros y campesinos, a la vida política, era determinante del carácter democrático o antidemocrático de un sistema político.
La democratización de la participación política planteó retos muy graves a los gobiernos liberales y parlamentarios durante todo el siglo XIX, y una de las respuestas más socorridas a las demandas de participación de las clases trabajadoras fue la exclusión, pues el propósito era mantener un electorado relativamente homogéneo. Así se introdujo el voto restringido, que limitaba la ciudadanía a quienes sabían leer y escribir, a los propietarios o a quienes pagaban impuestos. Buena parte de la historia de la democracia europea en el siglo XIX es la historia de las presiones por la democratización de la vida política y de las resistencias de las élites a esas presiones.59 La introducción del sufragio universal, que se generalizó después de la Primera Guerra Mundial, significó la pérdida de homogeneidad de la sociedad política. Fue entonces cuando aparecieron las respuestas antiliberales al sufragio universal: los partidos únicos.
La democracia competitiva se estableció con más éxito en aquellos países donde la universalización del sufragio se introdujo en un sistema de competencia partidista establecido, que se regía por reglas comunes compartidas por los miembros de la élite, es decir, por un grupo relativamente homogéneo que hasta ese momento había mantenido el monopolio de la participación. Es decir, ahí donde el primer paso hacia la construcción democrática fue una oligarquía competitiva. "El desarrollo temprano de una democracia elitista parcial, no importa qué tan tentativa y defectuosa, contribuyó al desarrollo último de democracias plenas."60 En cambio, el sistema competitivo ha encontrado mayores obstáculos en los países en donde la participación política se universalizó antes de que se hubiera desarrollado un régimen partidista efectivo. Por ejemplo, en los países en donde el sufragio universal se impuso a raíz de una revolución la heterogeneidad social tendió a resolverse en partidos autoritarios que no admitían la competencia o que negaban legitimidad política a las minorías.
La lógica de la secuencia histórica según la cual el éxito de una democracia plural y competitiva depende de que la costumbre de la competencia política preceda a la expansión de la participación es la siguiente: lograr un sistema viable de seguridades mutuas, como el que demanda la democracia, es un asunto difícil, pues mientras mayor sea el número de individuos, y la variedad y disparidad de los intereses involucrados en los asuntos públicos, más difícil será encontrar una base común de acuerdo entre todos y mayor el tiempo que estas negociaciones requieren. Por consiguiente, la tolerancia y el sistema de seguridades mutuas tienen mayores probabilidades de desarrollarse en el seno de una élite reducida, cuyos integrantes comparten la misma perspectiva. No así en situaciones donde prevalece la heterogeneidad de los liderazgos sociales, así como de objetivos y visiones de largo plazo.61 La presión de las demandas de participación de las clases trabajadoras, que se generalizó después de 1918, obligó a las élites a renunciar a ese monopolio, pero éstas, a cambio de ceder parte de sus privilegios, exigieron a los nuevos ciudadanos someterse a las reglas de competencia y negociación del sistema parlamentario, cuyos mecanismos parecían la única garantía posible en contra de la tiranía de la mayoría que aterraba a las élites y a las clases medias.62 De esta manera se preservó también el derecho a la oposición.
En cambio, aquellos países en los que la irrupción de grandes contingentes de ciudadanos fue el primer paso para la construcción de un nuevo orden institucional democrático tuvieron mucho más dificultades para introducir las reglas de competencia partidista. La heterogeneidad de la ciudadanía era de tal magnitud que parecía imposible encontrar un lenguaje común que reconciliara los múltiples intereses en conflicto. La única vía posible parecía la imposición por el número, esto es, el imperio de la mayoría. Esta fue, como se señaló antes, históricamente la vía menos favorable al desarrollo de la democracia pluralista y competitiva. Así ocurrió, por ejemplo, en México, donde la revolución precipitó la incorporación de grandes agregados sociales a la vida política, pero sin que hubiera existido una auténtica experiencia previa de competencia partidista, de manera que el desarrollo de esta fórmula de lucha por el poder fue relegado por el peso aplastante de mayorías revolucionarias que no admitían la validez de las demandas de las minorías. Hubo que esperar más, casi medio siglo --hasta la gran reforma electoral federal de 1977--, y un proceso acelerado de modernización socioeconómica, para que empezara a generalizarse la idea de que la sociedad plural requería una expresión política igualmente plural. La experiencia mexicana ilustra con mucha fuerza el hecho de que en ausencia de instituciones democráticas, las respuestas de las élites a la movilización popular fueron o bien estrategias de incorporación desde arriba --como ocurrió también en Argentina con el peronismo-- con marcados rasgos autoritarios, que negaban el derecho a la oposición, o bien estrategias de exclusión que concretaban en regímenes antidemocráticos o en sangrientos retornos al pretorianismo.63
El problema que enfrenta el desarrollo de la democracia, como se ha mencionado repetidamente a lo largo de este cuaderno, es la heterogeneidad social. A lo largo de la historia se han dado diferentes respuestas al desafío que plantean los antagonismos derivados de clivajes sociales de diferente índole para la construcción de una organización política estable y duradera. Se han intentado distintas formas de homogeneización social, como por ejemplo, la construcción de una identidad nacional y su expresión institucional en el Estado-nación; o la formación de una sociedad sin clases, como postulaba el marxismo, para el cual la clase era el único clivaje social relevante del cual se derivaban todos los demás, y cuya etapa previa era la dictadura del proletariado. Sin embargo, y como lo enseña el colapso de los regímenes antidemocráticos a finales del siglo XX, la única homogeneidad política a la que se puede aspirar es la que se deriva de una comunidad de valores que respeta la pluralidad social y su creciente complejidad, que es también un efecto del cambio en otros ámbitos.
Hasta las revoluciones europeas de 1989 se pensaba que la prosperidad y el desarrollo económicos constituían el marco necesario para la homogeneización cultural que supone un orden político estable. Ahora, en cambio, se ha confirmado la noción de que las propias instituciones democráticas y su funcionamiento constituyen en sí mismas la comunidad de base de sociedades plurales integradas en la diversidad. La democracia pluralista y competitiva es vista hoy como una organización política moderna y estable, abierta al cambio y a la diversificación social que éste acarrea. Sólo ha sido posible alcanzar esta meta cuando se ha impuesto una cultura fundada en la comunicación y en la persuasión, en el consenso y la diversidad, una cultura que permite el cambio y, al mismo tiempo, atempera sus consecuencias, y en cuya integración la oposición juega un papel central.
Bibliografía básica
Almond, Gabriel A. y Sidney Verba, La cultura cívica: estudios sobre la participación política democrática en cinco naciones, Madrid, Euramérica: Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970.
Dahl, Robert A., La poliarquía: participación y oposición, México, Red Editorial Iberoamericana, 1993.
Dahrendorf, Ralf, Reflections on the Revolution in Europe. In a Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Warsaw, 1990, Londres, Chatto y Windus, 1990, pp. 11-12.
Duverger, Maurice, Los partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1951.
-----, Introducción a la política, Barcelona, Ariel, 1970.
Finer, S. E., (compilador), Política de adversarios y reforma electoral, México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
Linz, Juan J., La quiebra de las democracias, México, Alianza Editorial Mexicana, CNCA, 1990.
O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead, (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario, 4 vols., Buenos Aires, Paidós, 1989.
Przeworski, Adam,Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Nueva York, Cambridge University Press, 1991, p. 10.
Sartori, Giovanni, Partidos y sistemas de partidos, vol. 1, Madrid, Alianza Editorial, 1980.
----- , Teoría de la democracia. El debate contemporáneo, Madrid, Alianza Universidad, 1988, vol. 1, p. 22.
Bibliografía complementaria
Benomar, Jamar, Raúl Alfonsín, Vaclav Havel y Adam Michnik, "Confronting the Past: Justice After Transitions", Journal of Democracy, enero de 1993, vol. 4, núm. 1, pp. 3-27.
Cartas, José M. "Además del ajuste, la reforma social. La nueva agenda de los organismos internacionales", en Contribuciones, 1/94, Fundación Konrad Adenauer, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, pp. 31-48.
Cohen, Jean L. y Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge, Mass., The MIT Press, 1992, pp. 15-16.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama Social de América Latina, Santiago de Chile, Cepal; Naciones Unidas, 1994.
----- , Transformación ocupacional y crisis social en América Latina, Santiago de Chile, Cepal; Naciones Unidas, 1989.
Dahl, Robert A., Political Opposition in Western Democracies, Nueva Haven, Yale University Press, 1966.
Del Águila, Rafael y Ricardo Montoro, El discurso político de la transición española, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1984.
Diamond, Larry, Juan J. Linz y Seymour Martin Lipset, Democracy in Developing Countries. Latin America, Boulder, Colorado, Lynne Rienner Publishers, 1989.
Dunn, John, (ed.), Democracy. The Unfinished Journey. 508 BC to AD 1993, Oxford, Oxford University Press, 1992.
Garton Ash, Timothy, We the People. The Revolution of 89. Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague, Cambridge, Granta Books, 1990, pp. 149-152.
Ionescu, Ghita e Isabel de Madariaga, Opposition, United Kingdom, Penguin Books, 1972, p. 16.
Jenkins, Peter, Mrs. Thatchers's Revolution. The Ending of the Socialist Era, Londres, Jonathan Cape, 1987.
Leruez, Jaçques, Le Phénomène Thatcher, París, Editions Complexe, 1991.
Lijphart, Arend, Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration, Nueva Haven y Londres, Yale University Press, 1977.
----- , Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, Nueva Haven y Londres, Yale University Press, 1984.
-----, The Politics of Accommodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands, Berkeley, University of California Press, 1975, 2a. edición.
Lipset, Seymour Martin, "Malestar y recuperación en EUA", en Crónica Legislativa, _rgano de información de la LVI Legislatura, H. Cámara de Diputados, Año IV, Nueva ƒpoca, núm. 5, octubre-noviembre de 1995, pp. 139-154.
Maier, Charles S., Changing Boundaries of the Political. Essays on the Evolving Balance between the State and Society, Public and Private in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
Sautter, Hermann y Rolf Schinke, "Los costos sociales de las reformas económicas. Sus causas y posibilidades de amortiguación", en Contribuciones, 1/94, Fundación Konrad Adenauer; Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, pp. 7-30.
Sorensen, Georg, Democracy and Democratization, Boulder, San Francisco y Oxford, Westview Press, 1993, p. 45.
Sobre el autor
Soledad Loaeza nació en la ciudad de México. Es licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Asimismo, tiene una especialidad en Europa Contemporánea en la Universidad Ludwig Maximilien de Munich, Alemania y obtuvo el doctorado de Estado en Ciencia Política en la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Desde 1976 es profesora-investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Internacionales. Ha impartido los siguientes cursos: Introducción a la Ciencia Política, Sistema Político Mexicano e Historia de Europa Contemporánea en diferentes instituciones de educación superior en México. De 1976 a 1977 coordinó el programa de licenciatura de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, y fue directora del mismo de 1990 a 1993. Ha sido profesora visitante en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Universidad de Oxford y en la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otros. Es autora de Clases medias y política en México; la querella escolar 1959-1963, México, El Colegio de México, 1988, El llamado de las urnas, México, Cal y Arena, 1989, y ha coordinado varios libros colectivos: México, auge, crisis y ajuste, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, La cooperación internacional en un mundo desigual, México, El Colegio de México, 1994. Además, ha publicado extensamente en revistas especializadas de México y del extranjero. Colabora regularmente en la revista Nexos. Forma parte de los consejos editoriales de las revistas Foro Internacional, Journal of Latin American Studies, Nexos y Voz y Voto, y es miembro de la Academia Mexicana de la Investigación Científica y del Sistema Nacional de Investigadores.