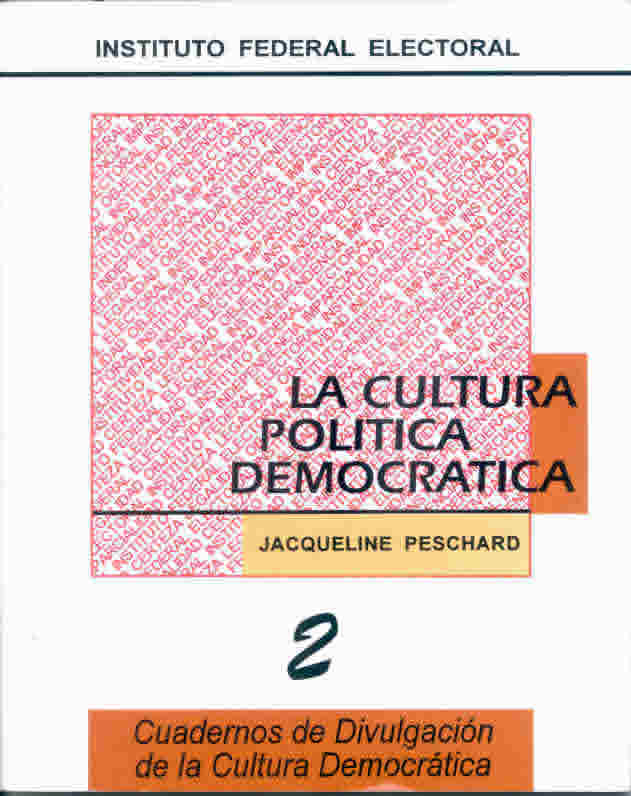
LA CULTURA POLÍTICA DEMOCRÁTICA
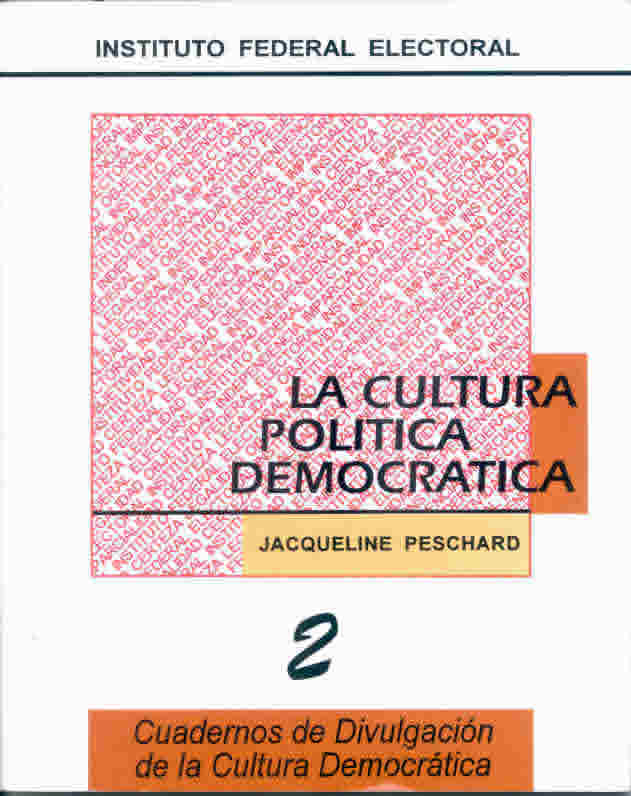
I. La Cultura Política: los conceptos fundamentales
II. Los Orígenes del Concepto de Cultura Política
III. Las Premisas de la Cultura Política Democrática
IV. Cultura Política e Instituciones Democráticas
V. Los Agentes de la Cultura Política Democrática
VI. Para Modificar la Cultura Política. Consideraciones Finales
Uno de los compromisos centrales del Instituto Federal Electoral consiste en la divulgación de los conceptos y valores de la cultura política democrática. Expresión de ese compromiso es la colección "Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática", con la cual el Instituto pretende hacer accesibles a públicos amplios, interesados en el tema, diversos textos que reflexionan en torno a los principales asuntos relacionados con la teoría y la práctica de la democracia.
La colección ha tenido, afortunadamente, una excelente acogida entre sus lectores, lo que ha implicado la necesidad de realizar reimpresiones de algunos de sus títulos. En este caso se encuentra La cultura política democrática, escrito por la maestra Jaequeline Peschard Mariscal, cuya intención es exponer, en forma clara y didáctica, pero al mismo tiempo informada y rigurosa, los distintos enfoques con que los principales teóricos políticos han abordado el concepto y el fenómeno de la cultura política en la democracia, así como el contexto social y político en el que una cultura propiamente democrática puede desenvolverse.
El tema de la cultura política es de fundamental importancia para la ciencia política actual, puesto que es a partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones y conductas de los ciudadanos en una sociedad determinada que se puede comprender e incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia de un sistema democrático. Más específicamente, la autora sugiere que para contar con instituciones democráticas fuertes es indispensable la existencia de una cultura política democrática arraigada entre la población.
Con la publicación de estudios como el de la maestra Peschard, el Instituto Federal Electoral, a través de su Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, procura no sólo cumplir con su responsabilidad institucional de coadyuvar a la difusión de la cultura política democrática, sino también fomentar el diálogo y el análisis de alto nivel sobre los principales temas del área político-electoral.
Instituto Federal Electoral
Toda sociedad construye una forma de representarse al mundo y de explicarse los distintos fenómenos tanto naturales como aquéllos en los que interviene el hombre. La cultura es el conjunto de símbolos, normas, creencias, ideales, costumbres, mitos y rituales que se transmite de generación en generación, otorgando identidad a los miembros de una comunidad y que orienta, guía y da significado a sus distintos quehaceres sociales. La cultura da consistencia a una sociedad en la medida en que en ella se hallan condensadas herencias, imágenes compartidas y experiencias colectivas que dan a la población su sentido de pertenencia, pues es a través de ella que se reconoce a sí misma en lo que le es propio.
La política es el ámbito de la sociedad relativo a la organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a cada quién, cómo y cuándo.
Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura política.
La noción de cultura política es tan antigua como la reflexión misma sobre la vida política de una comunidad. Para referirse a lo que hoy llamamos cultura política, se ha hablado de personalidad, temperamento, costumbres, carácter nacional o conciencia colectiva, abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los fenómenos sociales y políticos. Dicho de otra manera, desde los orígenes de la civilización occidental ha existido una preocupación por comprender de qué forma la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político y de qué manera éstas influyen tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad como en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio.
La cultura política de una nación es la distribución particular de patrones de orientación sicológica hacia un conjunto específico de objetos sociales los propiamente políticos entre los miembros de dicha nación. Es el sistema político internalizado en creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella.
En última instancia, el referente central de la cultura política es el conjunto de relaciones de dominación y de sujeción, esto es, las relaciones de poder y de autoridad que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política. Es el imaginario colectivo construido en torno a los asuntos del poder, la influencia, la autoridad, y su contraparte, la sujeción, el sometimiento, la obediencia y, por supuesto, la resistencia y la rebelión.
Así, la pregunta sobre la cultura política pretende indagar cómo percibe una población el universo de relaciones que tienen que ver con el ejercicio del mandato y la obediencia, y cómo las asume, qué tipo de actitudes, reacciones y expectativas provoca, y de qué manera éstas tienen un impacto sobre el universo político.
Ese código subjetivo que con forma la cultura política abarca desde las creencias, convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política hasta los valores relativos a los fines deseables de la misma, y las inclinaciones y actitudes hacia el sistema político, o alguno de sus actores, procesos o fenómenos políticos específicos.
El término cultura política ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano en las sociedades contemporáneas. En la prensa, en los medios electrónicos de comunicación y hasta en conversaciones informales, con frecuencia se hace referencia a la cultura política para explicar las actitudes, reacciones o incluso el comportamiento en general de una población. Cuando no se encuentran elementos que puedan explicar diferencias entre sociedades, suele recurrirse a la noción de cultura política. Empero, la frecuencia con que se utiliza el término y lo familiarizada que está la opinión pública con él no implica que se comprenda cabalmente su significado.
En la medida en que un concepto que pretende ser una herramienta de conocimiento, es decir, que persigue designar y aprehender con precisión algún fenómeno de la realidad, se va utilizando cada vez más y en forma más amplia, va adquiriendo implicaciones y sufriendo ajustes, de suerte que no es raro que al popularizarse su empleo vaya diluyéndose su significado original, perdiendo sustancia y, eventualmente, capacidad explicativa. Esto le resta potencialidades analíticas y lo convierte en una «categoría residual», es decir, en una categoría que se emplea para explicar prácticamente cualquier cosa. En cierta manera, esto ha sucedido con el concepto de cultura política porque es fácil de usar y tiene una proclividad a la generalización.
La cultura política se diferencia de otros conceptos igualmente referidos a elementos subjetivos que guían la interacción de los actores sociales en el campo de las relaciones de poder por su alcance y perdurabilidad. No se confunde, por ejemplo, con el concepto de ideología política, porque éste se refiere a una formulación esencialmente doctrinaria e internamente consistente que grupos más o menos pequeños de militantes o seguidores abrazan o adoptan y hasta promueven concientemente (ideologías liberal, fascista, conservadora, etc.). La ideología política se refiere más a un sector acotado y diferenciado de la población que a ésta en su conjunto, como lo hace la cultura política, que tiene una pretensión general y nacional. De ahí que se hable de la cultura política del francés, del norteamericano, del mexicano, etc., aunque se reconoce la existencia de subculturas que conviven dentro de la gran cultura Política.
A diferencia de la actitud política, que también es una variable intermedia entre una opinión (comportamiento verbal) y una conducta (comportamiento activo), y que es una respuesta a una situación dada, la cultura política alude a pautas consolidadas, arraigadas, menos expuestas a coyunturas y movimientos específicos por los que atraviesa regularmente una sociedad. En cambio, la actitud política es una disposición mental, una inclinación, organizada en función de asuntos políticos particulares que cambian a menudo. Las actitudes políticas son un componente de la cultura política, pero ésta no se reduce a aquéllas.
Dado que es un concepto esencialmente sicológico, la cultura política también se diferencia claramente del comportamiento político. Este último se refiere a la conducta objetiva que de alguna manera es expresión de la cultura política. Y es que la cultura política es un componente básico del juego político porque filtra percepciones, determina actitudes e influye en las modalidades de la actuación o el comportamiento políticos.
Con el propósito de rescatar la dimensión real del concepto de cultura política, es importante interrogarse acerca tanto del contexto histórico en el que surgió como de la tradición en la que se inscribió y los objetivos que persiguió.
I.I.1. LA CORRIENTE CONDUCTISTA
A pesar de lo antigua que es la noción de cultura política, el concepto propiamente dicho fue acuñado por la ciencia política norteamericana a mediados de los años cincuenta del presente siglo, en cierta medida como alternativa al concepto de ideología dominante de la escuela marxista, y por lo tanto a su enfoque particular sobre la incidencia de las creencias, referentes simbólicos y actitudes sobre la Política
Inscrita dentro de la corriente teórica conductista, que enfatizaba la necesidad de construir unidades de análisis referentes a la conducta humana que sirvieran de base común para diseñar ciencias especializadas, esta perspectiva analítica planteaba considerar y explicar las conductas políticas desde la óptica de una concreta forma de organización institucional. El objetivo último de la perspectiva conductista era elaborar teorías con fundamentación empírica que fueran capaces de explicar el porqué los seres humanos se comportan de determinada manera. El enfoque conductista inauguró la perspectiva sicocultural para el estudio de los fenómenos políticos.
De acuerdo con los propulsores de la cultura política no sólo en cuanto concepto, sino en cuanto perspectiva analítica propiamente dicha, su importancia teórica radica en que permite penetrar en los supuestos fundamentales que gobiernan las conductas políticas. En este sentido, es un concepto enlace porque la cultura política es el patrón que surge de la distribución social de las visiones y orientaciones sobre la política y que se manifiesta exteriormente en las conductas o comportamientos políticos.
Con el concepto de cultura política se intentó llenar el vacío entre la interpretación sicológica del comportamiento individual y la interpretación macrosociológica de la comunidad política en cuanto entidad colectiva, poniendo en relación las orientaciones sicológicas de los individuos su comportamiento propiamente dicho con el funcionamiento de las instituciones políticas.
En cuanto enfoque de tipo conductista, el de la cultura política plantea que en toda sociedad existe una cultura política de tipo nacional en la que están enraizadas las instituciones políticas y que es un producto del desarrollo histórico, que se transmite de generación en generación, a través de instituciones sociales primarias como la familia, la iglesia, la escuela, y mediante un proceso denominado socialización.
En cambio, para una perspectiva como la marxista, el conjunto de creencias, valores y actitudes que comparte la mayoría de una sociedad (ideología dominante) es producto del esfuerzo declarado de las clases dominantes por imponer sus códigos valorativos a través de medios formales de transmisión de los mismos, como los medios de comunicación o el sistema educativo, con el propósito de legitimar su poder económico y social. La transmisión de dichos códigos se denomina, en este caso, adoctrinamiento, porque subraya la intencionalidad del proceso y rechaza cualquier pretensión de una visión o interpretación neutral como la que sostiene el enfoque conductista.
I.I.2. EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN
El concepto de cultura política nació ligado al tema de la modernización, esto es, al problema de la transición de una sociedad tradicional a una moderna y al de los efectos que dicho proceso genera sobre las relaciones de poder. De hecho, el planteamiento básico del que parte es el de la dicotomía que distingue la cultura occidental (moderna) de la no occidental (tradicional). Las teorías de la modernización son, de hecho, los intentos más explícitos de definición del fenómeno de la cultura política, esto es, son las que mejor explican por qué y cómo se acuñó dicho concepto. La distinción entre tradición y modernidad ha sido crucial para el análisis de las culturas políticas de las naciones en proceso de desarrollo, que fueron esencialmente los casos que provocaron la construcción del enfoque sobre la cultura política.
De acuerdo con sus teóricos, la modernización arranca con la introducción de la tecnología al proceso productivo y va acompañada principalmente de movimientos de industrialización, urbanización y extensión del empleo de los medios de comunicación y de información, redundando en el aumento de las capacidades de una sociedad para aprovechar los recursos humanos y económicos con los que cuenta. El incremento en los bienes, satisfactores y recursos que pone en circulación el proceso de modernización genera necesidades y aspiraciones sociales que antes no existían y una expansión de opciones de vida. Genera, en suma, una verdadera «revolución de expectativas crecientes». Todos estos cambios chocan con las estructuras y relaciones políticas vigentes, dando lugar a desajustes y conflictos que amenazan la estabilidad del orden político establecido.
Dicho de otra manera, los cambios a los que se ve sometida una sociedad en modernización se extienden más allá de las fronteras del ámbito económico donde se origina. La explosión de aspiraciones, de no hallar canales adecuados para satisfacerse, da lugar a presiones que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos. El desafío al que se enfrentan las sociedades en proceso de modernización consiste en poder emprender su correspondiente transformación institucional, es decir, en lograr establecer nuevas estructuras políticas y, por tanto, nuevas relaciones de poder, capaces de recoger las demandas de las fuerzas sociales surgidas del proceso de transformación social.
La modernización trastoca también los patrones tradicionales de identidad comunitaria y de integración social. La nueva distribución demográfica y la apertura del abanico social que originan los desarrollos industrial y urbano conllevan una quiebra de los principios, valores y normas tradicionales que antaño vinculaban a una población en lo social, lo cultural y lo político. Los viejos lazos étnicos, religiosos o de parentesco, propios de sociedades tradicionales, van perdiendo poco a poco sus facultades integrado ras e identificadoras, exigiendo ser reemplazados. De tal suerte, las presiones de la modernización sobre los sistemas políticos no se limitan a reclamos de reivindicaciones materiales, sino que incluyen demandas relacionadas con conflictos normativos y valorativos.
El reto planteado por el tránsito modernizador implica, además de la instauración de una nueva estructura política que absorba las demandas y expectativas que van floreciendo, proporcionar un código capaz de restituir la fuente de solidaridad resquebrajada. Se trata de construir una estructura política capaz de responder a las nuevas demandas de los actores sociales y un nuevo código moral y de representaciones válido para el conjunto de la sociedad.
Dado que las sociedades más desarrolladas, que se habían modernizado de manera temprana, lograron superar los desajustes propios del proceso, sus esquemas políticos constituyeron el modelo para los países en vías de modernización. De acuerdo con los teóricos de la modernización, el sistema democrático representativo había probado ser el más apropiado para adaptar las sociedades industrializadas y urbanizadas a los cambios experimentados. Por su parte, las sociedades en proceso de modernización habían adoptado el modelo constitucional de la democracia liberal, reivindicado como universalmente válido, pero en la práctica se habían establecido como sistemas más o menos autoritarios. Parecía claro que no era suficiente que hubiera buenas constituciones para asegurar un gobierno democrático. ¿Qué impedía, entonces, que funcionaran las instituciones democráticas previstas por la ley?
El problema no era, pues, un asunto de estructuras formales, sino del desempeño o comportamiento efectivo de las mismas, lo cual obligó a voltear los ojos a la base cultural de tales estructuras. Dicho de otra manera, los sistemas de gobierno debían contar con una cultura política adecuada, esto es, valores y símbolos referentes al campo de la política que estuvieran lo suficientemente socializados entre la población.
Tras la idea de cultura política existe, pues, el supuesto implícito de que las sociedades necesitan de un consenso sobre valores y normas que respalde a sus instituciones políticas y que legitime sus procesos. De acuerdo con lo anterior, una cultura política democrática es pilar fundamental de un sistema democrático estable; en otras palabras, para que éste funcione de manera permanente es necesario que se construya un patrón cultural identificado con los principios democráticos.
La importancia de la cultura política y su conexión con la estabilidad política y el desempeño gubernamental se hace más que evidente si consideramos que la supervivencia y la eficacia de un gobierno dependen en buena medida de la legitimidad que posea a los ojos de los ciudadanos, es decir, de la coincidencia que haya entre lo que concibe y espera la población de las autoridades y estructuras públicas y el desempeño de éstas.
En suma, el concepto y el enfoque sobre la cultura política nacieron vinculados a una valoración positiva de la democracia liberal, en la medida en que lo que se buscaba era definir sus pilares de sustentación. De ahí que el carácter pretendidamente «neutro» y desintencionado del concepto de cultura política tuviera en realidad una función ideológica: la de legitimar al modelo de democracia de los países avanzados.
Debido a su inscripción en el enfoque conductista, el concepto de cultura política surgió vinculado más concretamente a la teoría empírica de la democracia. De hecho, el trabajo pionero de principios del decenio de 1960 en el que Almond y Verba desarrollaron una consistente teoría sobre la cultura política con base en un análisis comparado de datos empíricos, lleva por título The Civic Culture, que es el término con el que los autores identificaron a la cultura política de las democracias estables y efectivas. La existencia de una cultura cívica en una población dada se puede identificar a través de métodos empíricos (encuestas, sondeos, entrevistas) y se puede evaluar a través de indicadores sobre los valores, creencias y concepciones que comparte la mayoría de una población.1
Toda cultura política es una composición de valores y percepciones que, como tal, no abarca orientaciones de un solo tipo, sino que generalmente combina percepciones y convicciones democráticas y/o modernas con patrones de comportamiento más o menos autoritarios y/o tradicionales. No obstante, al hablar de cultura política democrática debemos entender que existe un esquema dominante que determina lo que podríamos llamar las premisas de la construcción cultural de una democracia.
Hay dos grandes procedimientos para inferir las propiedades de la cultura política en cuestión: 1) a partir de las condiciones sociales y económicas, así como de las instituciones políticas existentes en una sociedad democrática; y 2) a partir de las actitudes que se presentan en dichos sistemas democráticos. Una combinación de los dos puede dar un panorama amplio de las características distintivas de la cultura política democrática.
A partir del supuesto de que la cultura política es un factor determinante del funcionamiento de las estructuras políticas, Almond y Verba se propusieron identificar la cultura política en la que la democracia liberal puede florecer y desarrollarse mejor. Para tal efecto se plantearon buscar una fórmula de clasificación de las culturas políticas nacionales, que resultó en una matriz que vincula las orientaciones hacia la política (relaciones y aspectos políticos que son internalizados) con lo que denominan los objetos políticos mismos (instituciones, actores y procedimientos políticos) hacia los que se dirigen dichas orientaciones.
De acuerdo con lo anterior, hay tres grandes tipos de orientaciones:
1) la cognoscitiva, que se refiere a la información y el conocimiento que se tiene sobre el sistema político en su conjunto y sobre sus roles y sus actores en particular;
2) la afectiva, que se refiere a los sentimientos que se tienen respecto del sistema político y que pueden ser de apego o de rechazo; y
3) la evaluativa, que se refiere a los juicios y opiniones que la población tiene acerca del sistema político.
Hay dos grandes objetos políticos hacia los que se dirigen estas orientaciones: 1) el sistema político en general o en sus distintos componentes (gobierno, tribunales, legislaturas; partidos políticos, grupos de presión, etc.); y 2) uno mismo en cuanto actor político básico.
Una cultura política será más o menos democrática en la medida en que los componentes cognoscitivos vayan sacando ventaja a los evaluativos y sobre todo a los afectivos. Así, en una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la población hacia la política van dependiendo más del conocimiento que se adquiere sobre problemas y fenómenos políticos que de percepciones más o menos espontáneas, que se tienen a partir de impresiones y no de información sobre los mismos. De la misma manera, una población que comparte una cultura política democrática no solamente se relaciona con las instituciones que responden a las demandas de los ciudadanos formulando decretos, disposiciones o políticas que los afectan, sino también con aquellas que las formulan y les dan proyección a través de la organización social, es decir, tiene actitudes propositivas y no únicamente reactivas frente al desempeño gubernamental.
En cuanto a la percepción que se tiene de sí mismo, compartir una cultura política democrática implica concebirse como protagonista del devenir político, como miembro de una sociedad con capacidad para hacerse oír, organizarse y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida y de trabajo; en suma, incidir sobre las decisiones políticas y vigilar su proyección.
La forma en que las tres dimensiones se combinan y el sentido en que inciden sobre los objetos políticos, constituyen la base sobre la que descansa la clasificación de las culturas políticas que elaboraron Almond y Verba, que sigue siendo el referente básico para la caracterización de las culturas políticas. Los autores distinguen tres tipos puros de cultura política:
1) la cultura política parroquial, en la que los individuos están vagamente conscientes de la existencia del gobierno central y no se conciben como capacitados para incidir en el desarrollo de la vida política. Esta cultura política se identifica con sociedades tradicionales donde todavía no se ha dado una cabal integración nacional;
2) la cultura política súbdito o subordinada, en la que los ciudadanos están conscientes del sistema político nacional, pero se consideran a sí mismos subordinados del gobierno más que participantes del proceso político y, por tanto, solamente se involucran con los productos del sistema (las medidas y políticas del gobierno) y no con la formulación y estructuración de las decisiones y las políticas públicas; y
3) la cultura política participativa, en la que los ciudadanos tienen conciencia del sistema político nacional y están interesados en la forma como opera. En ella, consideran que pueden contribuir con el sistema y que tienen capacidad para influir en la formulación de las políticas públicas.
Almond y Verba llegan a la conclusión de que una democracia estable se logra en sociedades donde existe esencialmente una cultura política participativa, pero que está complementada y equilibrada por la supervivencia de los otros dos tipos de cultura. Vale decir, por ello, que es una cultura mixta a la que llaman cultura cívica y que está concebida en forma ideal (véase diagrama).
La cultura cívica combina aspectos modernos con visiones tradicionales y concibe al ciudadano lo suficientemente activo en política como para poder expresar sus preferencias frente al gobierno, sin que esto lo lleve a rechazar las decisiones tomadas por la élite política, es decir, a obstaculizar el desempeño gubernamental. El ciudadano se siente capaz de influir en el gobierno, pero frecuentemente decide no hacerlo, dando a éste un margen importante de flexibilidad en su gestión. El modelo cívico supone, pues, la existencia de individuos activos e interesados, pero al mismo tiempo responsables y solidarios, o como dice Eckstein, para mantener estable a un sistema democrático se requiere de un «equilibrio de disparidades», es decir, una combinación de deferencia hacia la autoridad con un sentido muy vivo de los derechos de la iniciativa ciudadana. 2 Dicho de otra manera, la cultura cívica es una cultura política que concibe al gobierno democrático como aquél en el que pesan las demandas de la población, pero que también debe garantizar el ejercicio pacífico y estable del poder, vale decir, su funcionamiento efectivo o gobernabilidad.
De los cinco países estudiados comparativamente por Almond y Verba (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania Federal, Italia y México), los Estados Unidos en primer término y la Gran Bretaña en segundo, fueron los dos que mostraron un mayor número de rasgos de cultura cívica, que pueden resumirse en los siguientes:
1) una cultura participativa muy desarrollada y extendida;
2) un involucramiento con la política y un sentido de obligación para con la comunidad;
3) una amplia convicción de que se puede influir sobre las decisiones gubernamentales;
4) un buen número de miembros activos en diversos tipos de asociaciones voluntarias; y
5) un alto orgullo por su sistema político.
Como puede verse, la cultura cívica abarca no solamente concepciones e inclinaciones, sino también actitudes que se traducen en conductas con características distintivas como la de formar parte de asociaciones civiles.
A pesar de que el modelo de Almond y Verba sigue siendo el esfuerzo teórico más acabado y el marco de referencia obligado, se le han hecho cuatro grandes críticas:
a) la cultura política puede ser un reflejo del sistema político más que un determinante del mismo, puesto que si bien los elementos culturales son más persistentes que los estructurales, para que se mantengan vigentes requieren de nutrientes que provengan de las estructuras políticas en funcionamiento.
b) la cultura cívica fomenta la estabilidad política en general y no sólo la de la democracia en particular. Y es que una población con una cultura moderada y equilibrada es una palanca estabilizadora porque sirve para legitimar al sistema al tiempo que asegura su gobernabilidad.
c) el esquema dedica muy poca atención a las subculturas políticas, o sea, a aquellas culturas que se desvían o chocan con la cultura política nacional y que no pueden ser desdeñadas porque en ocasiones han llegado a poner en duda la viabilidad de la noción misma de cultura nacional.
d) el esquema no otorga importancia a la cultura política de la élite gobernante. Aunque es cierto que en las democracias bien implantadas las actitudes y concepciones de la población hacia la política no dependen tanto de la cultura política de las élites como sucede en países donde dominan culturas parroquiales o súbdito, el solo peso social que ésta tiene obliga a no ignorar el tema.
I.I.I.2. LOS COMPONENTES DE LA CULTURA POLITICA DEMOCRÁTICA
La ciudadanía. En principio, la cultura política democrática está sustentada en la noción de ciudadanía un grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley, que conforman el sujeto por excelencia de la cosa pública y de la legitimación del poder, puesto que la fuente primera y última del poder es la voluntad del pueblo, es decir, de la ciudadanía. Es una noción que en su sentido más profundo condensa los rasgos y los factores que dan forma a una cultura política democrática.
El concepto de ciudadano recoge y engloba tres tradiciones: la liberal, la republicana y la democrática, que aunque invocaban principios y valores diferentes en sus orígenes, han llegado a integrarse en lo que se denomina hoy democracia liberal.
En su acepción moderna, el concepto de ciudadano tiene como premisa al individuo liberado de sus ataduras comunitarias, pero abandonado a sus propias fuerzas. Y es que la idea misma de individuo es producto de la lucha contra las jerarquías corporativas que concebían y valoraban a los hombres en función de criterios tales como el designio divino, el nacimiento o la guerra, y no en tanto personas nacidas con igualdad de derechos.
La idea de ciudadanía implica, asimismo, ir más allá del espacio privado, que es el área de las necesidades más inmediatas del hombre y de la lucha por satisfacerlas. En el mundo moderno, caracterizado por la diferenciación entre lo privado y lo público, el hombre tiene una existencia privada que lo hace ser burgués, proletario, miembro de la clase media, etc., mientras que en el espacio público aparece alejado de dichas determinaciones y reconocido formalmente como individuo sin distingos étnicos, raciales, sociales, ideológicos, económicos, etcétera.
El ciudadano es el protagonista de la esfera pública ya claramente diferenciada de la privada. Adicionalmente, ya no es un súbdito del Estado que solamente está llamado a obedecer los dictados del poder o a someterse bajo el imperativo de la fuerza, sino que participa directa o indirectamente en el diseño de dichos dictados y, desde luego, en la fundamentación misma del poder del Estado, al ser el titular de la soberanía.
De ahí que un elemento principal de la orientación política democrática sea la creencia de que se tiene cierto control sobre las elites políticas y sobre las decisiones que éstas adoptan.
El modelo cívico, fórmula específica con la que se identifica a la cultura política propia de democracias estables y asentadas, supone la existencia de individuos racionales que en la esfera privada son egoístas e interesados porque velan por la promoción de sus intereses, mientras que en la pública son responsables y solidarios. Es ahí donde se recrea el presupuesto de la supremacía de la esfera de lo público sobre la esfera privada, que es una herencia republicana.
La noción de ciudadano se expresa nítidamente en el término elector (o votante), que es una categoría jurídico-política básica que iguala a los individuos entre sí, puesto que desde que se instauró el sufragio universal y secreto en el curso del siglo XIX y principios del XX cada elector, independientemente de su situación social particular, tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufragio. En otras palabras, el voto de un millonario o del presidente de la república cuenta lo mismo que el de un desempleado, un campesino o una ama de casa.
Sin embargo, hay una diferencia cualitativa entre pensarse y actuar como elector y hacerlo como ciudadano, ya que aunque actualmente ambas categorías se identifican jurídicamente, puesto que el ciudadano (en la Constitución mexicana, por ejemplo, es el mexicano que ya cumplió 18 años y tiene un modo honesto de vivir) es justamente aquel que tiene derecho a sufragar y, por ese conducto, a elegir a sus gobernantes, el significado de elector se reduce a dicho derecho. El término ciudadano tiene una connotación que rebasa la mera formulación normativa para alcanzar una dimensión política en sentido estricto.
La participación. El ciudadano quiere, al igual que el elector, ser antes que nada un sujeto activo de la política, un miembro de la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes; pero también quiere organizarse en defensa de sus derechos, para ser escuchado por el gobierno y, en fin, para influir en los rumbos y direcciones de la vida política en el sentido más amplio. De ahí que una premisa básica de los valores y actitudes democráticas sea la participación voluntaria de los miembros de una población. La participación incrementa el potencial democrático de una nación justamente porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democráticos tales como la idea de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse oír por éste.
La sociedad abierta, activa y deliberativa. Inspirada en principios liberales que defienden la concepción de una sociedad con amplios márgenes de autonomía frente al Estado, una cultura política democrática concibe a la sociedad como entidad abierta en la que se fomentan y se recrean la discusión de los problemas, el intercambio de opiniones, la agregación y articulación de demandas, es decir, las virtudes cívicas de asociación y participación.
Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad de organizaciones y asociaciones que se forman y a las que se incorporan los ciudadanos para promover los más diversos ideales y demandas sociales (asociaciones en defensa de los derechos humanos, de combate a la pobreza y al hambre, organizaciones y movimientos feministas, ecológicos, pacifistas).
En los últimos años este activismo de la sociedad se ha reflejado en la proliferación de los llamados organismos no gubernamentales (ONGs), cuyo rasgo distintivo es justamente su celo por mantenerse independientes de todo tipo de injerencia de los gobiernos o instituciones estatales.
La secularización. EI hecho de que la cultura política democrática esté sustentada sobre la noción de ciudadano implica una visión secular del mundo compartida (cultura secularizada), es decir, una visión no determinada por elementos o presupuestos que escapen a la racionalidad humana, tales como los dogmas religiosos.
Una cultura que se seculariza es aquélla en la que las creencias, sentimientos, concepciones y actitudes hacia los objetos políticos van dejando de estar ligados a estilos ideológicos rígidos y dogmáticos que dependen de una voluntad ajena, para abrirse a toda clase de información y convertirse en seculares, vale decir, conscientes, pragmáticos y multivalorativos, esto es, sujetos al libre albedrío y tolerantes frente al flujo de los cambios.
La secularización implica el paso de una concepción de la sociedad basada en la asignación arbitraria del trabajo y las recompensas, a una centrada en el postulado de la existencia de opciones que se le presentan al individuo para que él haga su selección. Una cultura política secularizada se define también en función de metas y valores compartidos específicamente políticos, es decir, que no se confunden, sino que se diferencian claramente de otro tipo de valores que comparte un conglomerado social (culturales, religiosos, sociales, económicos, etc.). Dicho de otra manera, una cultura se seculariza en la medida en que las estructuras políticas que le sirven de referencia se decantan o especializan.
Competencia o eficacia cívica. Si convenimos que un ciudadano es aquel que es capaz de desarrollar virtudes cívicas, justamente en el sentido de participar en los asuntos públicos, estaremos de acuerdo en que es alguien con un sentido de competencia o eficacia cívica, es decir, que está convencido de que se puede hacer algo, tanto para reclamar del gobierno soluciones a problemas, como para defenderse y reaccionar ante arbitrariedades o injusticias del poder y de que existen canales y condiciones para hacerlo.
Ciudadano es también aquel individuo que es capaz de organizarse para plantear demandas en diferentes campos de la vida social (de salario, de vivienda, de servicios públicos, así como reclamos que rebasan el plano material, tales como la expansión de derechos y libertades civiles). No es alguien que espere a que los jefes o las autoridades decidan hacer las cosas, sino alguien con disposición a participar en la vida política.
Legalidad. La cultura política democrática hereda de la tradición liberal el principio del respeto a un orden jurídico objetivo que regula solamente la conducta externa de los hombres y que es universal mente obligatorio, o sea, que se aplica a todos por igual.
Desde esta óptica, el escenario político se comprende como un espacio reglamentado que, a la vez que obliga a los ciudadanos porque define sanciones frente a conductas que violan dichas normas, ofrece garantías, o resguardos frente a actos arbitrarios de los gobernantes y/o de los conciudadanos, puesto que no hay nada más allá de la ley a lo que tenga que someterse.
Pluralidad. La cultura política democrática conlleva la idea de pluralidad y, muy ligada a ésta, la de competencia, en el sentido de lucha o juego político, pues se parte de la convicción de que cada cual tiene el mismo derecho a ejercer todas las libertades individuales (de creencia, de expresión, de agrupación, etc.), de manera que en ella sólo tiene cabida una actitud de tolerancia frente a creencias diferentes y hasta contradictorias, y una convicción de que éstas pueden coexistir en un mismo espacio político.
Hablar de una cultura de la pluralidad es referirse a un patrón de valores y orientaciones que tienen como punto de partida la existencia de la diversidad en su proyección sobre el mundo político y las relaciones de poder. En este sentido, es una orientación que está reñida con esquemas de unanimidad, es decir, de adhesión absoluta sin que medie espacio alguno de disenso a los valores del poder o de las clases dominantes.
El principio de pluralidad no se reduce a una noción cuantitativa, de sentido numérico, sino que implica el reconocimiento genuino del otro y de su derecho a ser diferente, a militar en un partido distinto, es decir, a ser visto no como enemigo al que hay que eliminar, sino como adversario, con el que hay que pelear, pero con quien se pueden confrontar ideas y debatir con base en argumentos diferentes.
La pluralidad como premisa básica de una cultura democrática está acompañada de la noción de competencia, en el entendido de que la política es un espacio para ventilar y dirimir diferencias y de que, para evitar abusos en el ejercicio del poder, es indispensable someterlo a la competencia entre distintos aspirantes y proyectos políticos con una periodicidad definida. Es la idea de poliarquía, con la que Robert Dahl ha identificado a la democracia liberal.3
La cooperación con los conciudadanos. La cultura política democrática contempla la creencia de que la cooperación con los conciudadanos es no sólo deseable sino posible, lo cual implica que se tiene confianza en los otros. Esto es un factor que ayuda a elevar el potencial de influencia de los individuos frente al gobierno al estimular la integración social y la potencialidad para agregar demandas. De hecho, la pertenencia a organizaciones tiene un efecto positivo sobre la participación y la competencia políticas porque las dota de mayor eficacia al implicar la suma de esfuerzos.
Una autoridad políticamente responsable. Una cultura política democrática contempla un esquema particular de autoridad política entendida como aquélla en la que ha sido depositado legal y legítimamente el poder, y que por ello está obligada a utilizar dicho poder con responsabilidad política. Los actos y decisiones de dicha autoridad deben contar con la aprobación de las instituciones de representación de la sociedad, a las que se les ha encomendado la vigilancia o fiscalización del poder como fórmula para evitar la arbitrariedad o la impunidad.
Las relaciones de mandato y obediencia que se dan entre una autoridad política responsable y los individuos y grupos sociales a los que gobierna no responden solamente a un eje vertical de dominación, en la medida en que éste se encuentra cruzado por relaciones horizontales que aseguran un alto grado de participación o injerencia si no directa, sí por la vía de los representantes en la toma de decisiones.
El mantenimiento de una autoridad política responsable depende de la elección regular y competida de la élite gobernante, lo cual impide que ésta alcance demasiada autonomía respecto de las demandas populares, es decir, Iimita la posible utilización arbitraria del poder. La sujeción de la élite gobernante a un marco amplio y explícito de reglas positivas y de procedimiento proporciona un límite fundamental a su autonomía, esto es, a su capacidad para actuar sin necesidad de responsabilizarse frente a los gobernados.
En contraposición con lo anterior, en sociedades tradicionales las relaciones con la autoridad política se basan en la idea de parentesco en sentido amplio: los políticos tienen obligaciones fundamentales para con sus familiares, amigos, seguidores fieles, lo que choca con la idea moderna de un gobierno impersonal que busca contrapesos entre intereses en conflicto y en el que la definición de lo que es políticamente conveniente no pasa por consideraciones amistosas o de parentesco.
Todos estos componentes de una cultura política democrática constituyen un esquema ideal, que en la realidad se encuentra mediado por una serie de condicionantes de la vida social en la que dicha cultura se desarrolla. De hecho, al hablar de cultura política democrática necesariamente hay que hacer referencia a las estructuras y procesos políticos (el objeto político) hacia los que se dirige y dentro de los cuales existe. Hacer el listado de las premisas de la cultura política democrática cobra cabal sentido, entonces, en el momento en que nos preguntamos: ¿de qué manera dicha cultura influye en la construcción y/o consolidación de un sistema democrático?
Si nos hacemos cargo de que para que una democracia funcione se requiere de una estructura de poder que no solamente responda a las demandas de los ciudadanos sino que asegure que se mantengan las condiciones para poder ejercer el poder eficientemente, el modelo ideal de cultura política democrática que subraya el aspecto participativo y de involucramiento racional, en el que el ciudadano toma decisiones con base en un cálculo cuidadoso de los intereses que desearía ver impulsados, revela serias limitaciones.
Los estudios empíricos sobre la cultura política dominante en las sociedades altamente industrial izadas y democráticas han mostrado que, por regla general, los ciudadanos no están bien informados (existe una brecha entre la información que tienen las élites y la que maneja el grueso de los ciudadanos) ni involucrados con los sucesos y procesos políticos y, por tanto, tampoco participan permanentemente en política. De acuerdo con una encuesta nacional de Verba y Nie (1972) en los Estados Unidos, que es una de las sociedades reconocidas como ejemplo de vida democrática, sólo una cuarta parte de los ciudadanos tenía una actividad política más allá del voto (escribir a un congresista, contribuir a una campaña electoral, hacer proselitismo, asistir a mítines).
El ciudadano con una cultura política democrática, entonces, más que ser un individuo eminentemente activo, lo es potencialmente, es decir, no está participando siempre, pero sabe que lo puede hacer en cualquier momento si es necesario. Esta circunstancia revela con claridad la dimensión sicológica de la cultura política, ya que tener una cultura política participativa no quiere decir que se tenga una participación elevada, sino simplemente que se considera que se puede influir en las decisiones políticas aunque se decida por voluntad propia no hacerlo.
La cultura política, al igual que los marcos valorativos y simbólicos de todo tipo, se arraiga profundamente en las sociedades y tiene consecuencias sobre las instituciones y prácticas políticas que a su vez la modelan y refuerzan. Toda cultura política influye en las instituciones a la vez que es influida por ellas. Así, el análisis de una cultura política tiene necesariamente que hacerse tomando en cuenta su relación con las estructuras políticas, pues es en ellas donde cobra su real dimensión, donde se observa su influencia mutua y donde se plantean con claridad el problema de la estabilidad de los sistemas democráticos y el problema del cambio.
En el curso de los últimos 25 años, los estudiosos de la cultura política han convenido en que el modelo de la cultura cívica ha sufrido cambios porque los ciudadanos en las sociedades democráticas han adoptado concepciones y actitudes más pragmáticas e instrumentales frente a la política, es decir, entre los ciudadanos de países democráticos estables se ha ido desvaneciendo ese sentido de responsabilidad y solidaridad que se manifestó en los años sesenta en el estudio de AImond y Verba, y en su lugar han ido apareciendo ciudadanos más pragmáticos, con un sentido del cálculo sobre los costos y beneficios de sus actos políticos. Sin embargo, los grandes cambios que han venido ocurriendo en el mapa político mundial y la valoración universal que ha adquirido la democracia, sobre todo después de la caída del llamado socialismo real, han hecho que uno de los grandes retos siga siendo definir cuáles son los factores culturales que se asocian positivamente con instituciones democráticas asentadas. En otras palabras, se ha renovado el interés por comprender las formas en que están asociadas cultura y estructura políticas, y ya no solamente desde la óptica clásica de la permanencia de un sistema político, sino de las posibilidades del cambio.
Existe un acuerdo bastante generalizado en cuanto a que los códigos valorativos se modifican muy lentamente, es decir, que hay cierta inercia en los marcos axiológicos que se resisten a cambiar al ritmo que lo hacen las prácticas y las instituciones políticas. Sin embargo, y paradójicamente, la cultura política puede ser la fuerza que sustente el desarrollo y la evolución de una sociedad.
Al discutir sobre la cultura política democrática y su relación con las instituciones políticas, es indispensable preguntarse qué tanto la primera moldea o ayuda a moldear a las segundas, o qué tanto éstas son el cimiento sobre el cual aquélla se configura y asienta. El debate, entonces, continúa en torno a si la cultura es causa o consecuencia de la forma de gobierno.
La cultura política da sustento a un conjunto de objetos y acciones políticas observables, es decir, a instituciones políticas, al igual que a aspectos políticos de las estructuras sociales. Todo sistema político está compuesto por unidades interactuantes e interrelacionadas, cuyo rasgo distintivo es su incidencia sobre el proceso político. Mientras las estructuras políticas dictan la acción política, la cultura política es el sistema de creencias empíricas, símbolos expresos y valores que definen la situación donde la acción política se lleva a cabo. En otros términos, la cultura política afecta, a la vez que es afectada por, la forma como operan las estructuras políticas. De tal manera, sólo la vinculación entre ambos aspectos puede integrar al conjunto de las funciones políticas, es decir, dar cuenta del sistema político en su totalidad.
Es casi un lugar común entre los estudiosos de la cultura política afirmar que hay un círculo cerrado de relaciones entre cultura y estructura políticas, de suerte que si bien las experiencias de los individuos acerca de los procesos e instituciones políticas ayudan a configurar cierta cultura, ésta define a su vez la dirección de aquéllos. No obstante, sus esquemas de análisis revelan la primacía que otorgan a los factores culturales sobre los estructurales, justamente porque lo cultural tiene un mayor grado de penetración y de persistencia.
No cabe duda que los distintos componentes de la realidad social son interdependientes y que la estructura política impacta a la vez que es impactada por las creencias, actitudes y expectativas de los ciudadanos; sin embargo, si se conviene en que la cultura política es la forma en que los miembros de una sociedad procesan sus propias estructuras o instituciones políticas, o sea, sus experiencias con el gobierno, los partidos políticos, la burocracia, los parlamentarios, etc., es posible entender que la interrogante pertinente no puede ser: ¿cuáles son los patrones culturales que dan soporte a una democracia estable?, como lo quiere el enfoque conductista de la cultura política, sino: ¿de qué manera se edifica el entramado cultural sobre el que descansan y se recrean ciertas instituciones políticas?, en este caso las propiamente democráticas.
Dado que las democracias más estables se asentaron en sociedades caracterizadas por un alto nivel de industrialización y, en general, de desarrollo económico, esto se consideró un prerrequisito para la implantación cabal de las instituciones democráticas. No cabe duda de que el desarrollo industrial ayuda a debilitar las tradiciones, y de que los niveles altos de vida pueden incrementar la confianza interpersonal que es un componente de la cultura democrática. También se ha probado que los niveles elevados de escolaridad y un mayor acceso a la información son elementos que impulsan la participación política de los ciudadanos. Sin embargo, algunos estudiosos, que como Ronald Inglehart han realizado en años recientes y desde una perspectiva de reivindicación de los modelos culturalistas trabajos empíricos sobre cultura política en diferentes naciones desarrolladas del mundo occidental, han demostrado que el desarrollo económico por sí mismo no necesariamente conduce a la democracia; solamente puede hacerlo si lleva consigo, en forma paralela, cambios en la estructura social y en la cultura política.4
Es más, Inglehart sostiene que la cultura no es una simple expresión derivada de las estructuras económicas, sino que es un conjunto de elementos con autonomía suficiente como para poder contribuir a conformar elementos económicos y no solamente a ser conformada por éstos. De tal manera, y desde esta óptica, la cultura política es más bien una variable decisiva ligada al desarrollo económico y a la democracia moderna.
En América Latina, algunas experiencias recientes de regímenes que han transitado a la democracia han mostrado que las dificultades para impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico son un factor que atenta contra la vigencia y la consolidación de la vida democrática. Sin embargo, la propia crisis económica fue un condicionante para el derrumbe de los regímenes autoritarios y para el inicio de la transición democrática. De ahí que se antoje como pertinente considerar el plano del sustrato cultural en el esfuerzo por explicar las dificultades para que se asienten cabalmente las prácticas democráticas.
Dentro de un enfoque eminentemente reivindicador del peso de la cultura política sobre la aparición de nuevos actores y nuevas formas de participación política, Inglehart desarrolló una teoría basada en el modelo de «la jerarquía de las necesidades».
De acuerdo con ella, el hombre tiene necesidades prioritarias que satisfacer y, en ese caso, no se plantea sino cubrir necesidades elementales de orden sicológico. A esto le denomina valores materialistas. En cambio, cuando tiene garantizadas su seguridad y su subsistencia descubre necesidades de otro orden, como la pertenencia a un grupo, la realización de sí mismo, la satisfacción de intereses intelectuales o estéticos, es decir, reivindica valores posmaterialistas.
Así por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial las sociedades industrializadas avanzadas conocieron una época de prosperidad y paz sin precedente que les hizo desplazar a un segundo nivel las exigencias económicas y favorecer el desarrollo de valores posmaterialistas. Este giro en los valores y aspiraciones explica, según Inglehart, la aparición en los años sesenta y setenta de nuevas banderas políticas la calidad de la vida, la defensa del ambiente, la igualdad de sexos, etc.., y también de nuevos movimientos y formas de organización social y política (movimientos feministas, ecologistas, homosexuales, etcétera).
El problema aquí es que los cambios de una cultura materialista a una posmaterialista están enraizados en los cambios que se sucedieron en el terreno de la economía y de la organización social, es decir, no pueden explicarse por sí solos.
De acuerdo con los estudios mencionados, que tienen un fundamento empírico y estadístico, y en los que se observa la influencia del esquema teórico de Almond y Verba, los indicadores culturales que ejercen mayor influencia sobre el mantenimiento de las instituciones democráticas son:
1) un alto nivel de satisfacción personal con el estado de cosas, que deriva en actitudes positivas hacia el mundo en que se vive;
2) una alta tendencia a la confianza interpersonal, que es indispensable para el establecimiento de asociaciones y organizaciones encaminadas a la participación política, y
3) un rechazo al cambio radical, es decir, de ruptura de la sociedad, lo que visto de otra manera quiere decir una defensa del orden existente y de su capacidad para impulsar su propio cambio.
Estos tres factores conforman una especie de racismo cultural que se relaciona estrechamente con la vigencia, durante un tiempo prolongado, de instituciones democráticas. A pesar de que estos factores experimentan fluctuaciones en distintos momentos de acuerdo con experiencias o situaciones económicas o políticas específicas, persiste una continuidad cultural básica dada la gran durabilidad de los componentes culturales. De tal suerte, la literatura sobre cultura política plantea que la evolución y persistencia de una democracia ampliamente sustentada requiere de la existencia de una población que desarrolle hábitos y actitudes que le sirvan de soporte.
La satisfacción personal con el estado de cosas en general, esto es, con el trabajo, la familia, el tiempo libre, con la propia organización de la sociedad, etc., es un factor que respalda muy marcadamente a una cultura cívica. Los estudios sobre cultura política han comprobado empíricamente que la seguridad económica tiende a favorecer el sentido de satisfacción con la vida, haciendo que ésta se convierta en una verdadera norma cultural. Sin embargo, esto implicaría que en las naciones más prósperas hubiera niveles más altos de satisfacción que en las naciones pobres y, aunque ésta es la tendencia general que se observa en los análisis de Inglehart, no siempre sucede así. De hecho, existen países con bajas escalas de producto interno per cápita cuya población ha mostrado altos niveles de satisfacción con la vida (por ejemplo Egipto, según una encuesta de 1974), lo cual implica que otro tipo de factores, como los simbólicos, pueden ser en algunos casos los agentes de tal sentimiento.
Cuando se considera el ámbito específicamente político de la satisfacción la satisfacción política, es decir, el grado en que los individuos se sienten satisfechos con su sistema Político, parecen intervenir elementos más coyunturales y, por tanto, cambiantes (como los eventos económicos o políticos que alteran la popularidad de un gobierno en un momento dado). Por ello, la satisfacción política tiene un vinculo más débil con la continuidad o permanencia de instituciones democráticas.
El sentido de confianza interpersonal es un ingrediente necesario para la vida democrática porque alimenta la capacidad organizativa de una sociedad y, con ella, la posibilidad de que se desarrolle una participación política eficaz. Es también un factor indispensable para el buen funcionamiento de las reglas democráticas del juego, esto es, para que se reconozca al otro como un adversario con el que hay que convivir, para que se considere a los partidos contendientes como oposición leal, que actúa en función de las disposiciones normativas establecidas. La confianza interpersonal es, entonces, un requisito para la construcción de un compromiso de largo plazo con instituciones democráticas que promueven el pluralismo y la competencia institucional.
Las opciones de cambio radical (opciones revolucionarias) han sido siempre amenazantes para el orden democrático, de ahí que a mayor continuidad de las opciones democráticas, menores simpatías por las opciones revolucionarias que implican rupturas o cambios traumáticos. En suma, la existencia de un consenso en torno al orden democrático existente y a las vías institucionales para el cambio es un componente necesario de toda cultura cívica.
Independientemente del peso específico que se otorgue a la cultura política como variable que influye en la construcción y consolidación de una sociedad democrática está claro que, si de lo que se trata es de contribuir a ello, es indispensable fomentar un patrón de orientaciones y actitudes propicias a la democracia, y para lo cual es necesario considerar los agentes y procesos de transmisión de valores y referentes democráticos, es decir, explorar el tema de la socialización.
La cultura política sirve de sostén a la vez que es respaldada por las instituciones políticas vigentes, pues no es posible pensar en ciudadanos que mantengan una visión de la política basada en la confianza interpersonal y la satisfacción frente a la vida sin que existan instituciones que animen y den sentido a dichas percepciones.
Por ejemplo, difícilmente una sociedad puede desarrollar una cultura de la legalidad, es decir, de respeto y sujeción al marco normativo, que es fundamento indispensable de una cultura cívica, si las leyes no se respetan regularmente o si la aplicación de las mismas está sujeta a un manejo discrecional o a una interpretación casuística. Sin embargo, para que las leyes se respeten es necesario que los individuos estén dispuestos a someterse a ellas, es decir, que encuentren beneficios claros en el cumplimiento de las disposiciones normativas.
De tal suerte, la construcción de una cultura de la legalidad dependerá de que el marco legal se aplique regularmente y de que existan pruebas claras de que eludirlo es evidentemente más costoso económica y socialmente para los ciudadanos.
De igual manera, tampoco se puede esperar que se desarrolle una cultura de la pluralidad si no existen condiciones para que diferentes partidos políticos y organizaciones sociales de todo tipo tengan las mismas oportunidades para agregar y articular intereses y para movilizar a la población en favor de los programas y proyectos que defienden
Es un hecho incontrovertible que las agrupaciones partidarias cuentan con recursos distintos que dependen del tipo de organización de que se trate y de los miembros que agrupe, pero también de cuánto tiempo un partido ha permanecido en el poder. No obstante, estas diferencias se pueden ver compensadas si existen condiciones efectivas de competencia entre distintos programas políticos y candidatos, es decir, si existen condiciones propicias para que una minoría se convierta eventualmente en mayoría.
Tampoco podrá florecer una cultura política democrática si las instituciones gubernamentales y de representación funcionan a partir de criterios de unanimidad y no de construcción de consensos o acuerdos capaces de recoger la pluralidad política de una sociedad.
V.1. LA SOCIALIZACIÓN POLÍTICA
La socialización política, que hace referencia al tema de cómo, qué y cuándo aprende la población acerca de la política, es un proceso de aprendizaje e interiorización de valores, símbolos y actitudes frente a la política, de larga duración y mucho menos directo, formal y cognoscitivo que el aprendizaje escolar. Se trata de un proceso eminentemente cultural en la medida en que intenta insertar al individuo en su sociedad al hacerlo partícipe del código de valores y actitudes que en ella son dominantes.
La socialización política sirve de lazo de unión entre las orientaciones de una población hacia los procesos políticos y las normas que el sistema reclama como las guías de su desempeño. La socialización es la adquisición de una inclinación hacia determinado comportamiento valorado de manera positiva por un grupo, junto con la eliminación de disposiciones hacia una conducta valorada negativamente por dicho grupo.
Visto desde el punto de vista del sistema político, la socialización política es la garantía de la perpetuación de la cultura y las estructuras que lo configuran, pues fomenta su reconocimiento y aceptación por parte de los ciudadanos, lo que no es sino una manera de reforzar su legitimidad. En otras palabras, el objetivo de la socialización es conseguir que los individuos se identifiquen y estén conformes con la estructura normativa y política de una sociedad.
De acuerdo con el tipo de instituciones que realizan la función socializadora, ésta adopta dos modalidades: a) la manifiesta o directa, que se refiere a la comunicación expresa de determinados valores y sentimientos hacia los objetos políticos y que suele estar a cargo de estructuras secundarias tales como los grupos de interés, los partidos políticos y, de manera privilegiada, los medios masivos de comunicación; y b) la latente o indirecta, que se refiere a la transmisión de información no propiamente política, pero que está cargada de un considerable potencial para afectar no solamente a las orientaciones y actitudes, sino a las propias conductas políticas de una población. Este tipo de socialización está en manos de estructuras primarias (familia, escuela, centro de trabajo, círculo de amistades o grupos de iguales).
De acuerdo con el enfoque conductista en el que se desarrolló la teoría sobre la cultura política, las creencias y las lealtades políticas básicas se aprenden en la infancia con la familia, pues es el periodo en el que las personas son más maleables y receptivas. A la familia se la ha reconocido como la cuna de las identidades clave de una persona, las cuales, en fases posteriores, como la adolescencia, se van refinando, y llegan a servir de base para la interpretación que el adulto hace de la información que va recibiendo en el curso de su desarrollo.
Así, las orientaciones hacia la autoridad social que adquieren los niños durante su infancia provienen de sus interacciones con los padres, es decir, de relaciones que no tienen que ver directamente con la política, pero si con la autoridad y que, por ello, dejan una huella sobre las relaciones que en el futuro sean específicamente políticas.
En este sentido, la socialización llamada primaria, temprana o latente, se hace a través de los patrones que guían las relaciones familiares. Así, por ejemplo, la socialización de los niños mexicanos se lleva a cabo por la vía de pautas autoritarias como las que privan en las familias del país, 5 por lo que difícilmente puede pensarse que en el seno familiar se esté forjando un pensamiento democrático. Desde luego que esto no quiere decir que ¡as herencias familiares no puedan ser modificadas por influencias sociales posteriores o por la acción de las instituciones que influyan en el individuo en el curso posterior de su desarrollo.
Un factor que ha probado ser un agente de socialización específicamente democrático ha sido la educación. Los análisis empíricos han mostrado reiteradamente que existe una relación positiva entre niveles altos de educación y pertenencia a asociaciones civiles, confianza en el mundo que nos rodea, mayor involucramiento con el sistema político y grados elevados de participación.
Las fuentes de socialización que son relevantes son las que surgen de dos tipos de relaciones: 1) la relación entre los roles que una persona juega en la sociedad y en la política; y 2) la relación entre las experiencias que se tienen con la autoridad en la sociedad y en la política.
El tipo de régimen político en el que se lleva a cabo la socialización política también imprime en ésta rasgos característicos. Por ello, en sistemas donde la sociedad civil tiene un margen menor de autonomía frente al Estado, éste suele jugar un papel central como agente socializador, dando por resultado que la socialización sea más uniforme y con menos resquicios para el desarrollo de subculturas, lo cual es un indicador de los niveles de libertad existentes. Así, por ejemplo, en los sistemas comunistas los Estados tenían por cometido forjar al "hombre nuevo", por lo que todos sus esfuerzos los dirigían a transmitir los ideales, valores y símbolos de dicho arquetipo a través de sus redes educativas y culturales, es decir, se respondía a una socialización planeada.
Sin embargo, con la caída del llamado socialismo real se ha visto que junto a los valores socialistas sobrevivieron en forma latente tradiciones como el regionalismo o el nacionalismo, que afloraron una vez que se derrumbó la estructura de control centralizada que caracterizara a dichos regímenes.
El hecho de que la socialización temprana imprima huellas definitivas sobre las percepciones de los individuos no implica que los códigos valorativos, los esquemas perceptivos y las actitudes no puedan sufrir modificaciones a raíz de experiencias posteriores más directamente vinculadas con la arena política.
Aunque son los estudiosos que se inscriben dentro de una tradición marxista quienes otorgan prioridad a las experiencias adultas frente a las infantiles en la conformación de la cultura política, hay autores que comulgan con el enfoque culturalista y sostienen que los patrones de autoridad que se construyen en relación con el campo específico de la política son los que tienen mayor peso sobre las actitudes políticas de una población.
Los factores que más influyen en los cambios de los valores, símbolos y orientaciones de una población son:
a) la amplitud con la que se difundan las nuevas ideas;
b) el grado de exposición del individuo a dichas ideas;
c) el prestigio de las ideas en cuestión, que depende de los logros que se les atribuyan, y
d) el peso social específico que tenga el propulsor de las ideas, es decir, el agente socializador, ya que son tan importantes los valores o ideales que se enseñan como quién los enseña.
Así, por ejemplo, los triunfos que alcanzaron los sistemas de un solo partido durante los años treinta en Europa aumentaron el prestigio de los regímenes fascistas, mientras que la intervención norteamericana en Vietnam en la década de los sesenta dañó el prestigio de la democracia. De la misma manera, el derrumbe del socialismo real a finales de los años ochenta le dio inmediatamente un buen respaldo al sistema capitalista y a la democracia liberal.
Para fomentar la cultura cívica es importante preparar a los individuos para su eventual intervención en el sistema político y crear el entorno político apropiado para que el ciudadano actúe y participe en los canales institucionales. Para lograr tal propósito es necesario que haya congruencia entre los valores e ideas que se transmiten y las estructuras en las que aquéllos se expresan.
Es en este esquema de relaciones de mutua influencia que debe pensarse el problema de cómo fomentar el cambio de una cultura con elementos tradicionales dominantes hacia una de carácter democrático.
La firmeza y profundidad que caracteriza al imaginario colectivo, la imbricación que existe entre cultura y estructura políticas y la interrelación que guarda la esfera política con otros planos como el económico y el de la organización social propiamente dicha, hacen complicada la tarea de intentar plantear propuestas para impulsar orientaciones y actitudes democráticas en una población, es decir, para construir un tejido cultural que dé sostén firme a instituciones democráticas.
Si consideramos sociedades que se encuentren todavía transitando por un proceso de modernización, en las cuales las necesidades básicas o materiales siguen ocupando el centro de las preocupaciones de sus habitantes, en donde la secularización es insuficiente porque continúan existiendo esquemas de autoridad política, fincados en las razones personales y concepciones patrimonialistas del poder más que en la aplicación de las normas establecidas, y en donde las estructuras políticas definidas formalmente como democráticas están lejos dé cumplir con los principios de pesos y contrapesos, de pluralidad y competencia, es difícil pensar en una labor de transmisión de valores y actitudes democráticas con posibilidades reales de caer en terreno fértil.
Por otra parte, uno de los rasgos más destacados de esta época de fin de siglo es el cambio vertiginoso que están experimentando las diferentes sociedades, no sólo en su dimensión interna, sino también en el escenario internacional. Un entorno cambiante como éste trae como resultado cambios culturales que, es cierto, no necesariamente tienen un sentido progresista, puesto que pueden significar el retorno a percepciones dogmáticas o fundamentalistas, pero que pueden aprovecharse expresamente para impulsar una cultura más abierta y plural, en una palabra, moderna.
En circunstancias como las descritas, tal parece que lo más pertinente es pensar en una tarea combinada en la que se vaya transitando hacia la construcción de estructuras que en la práctica se desempeñen efectivamente como democráticas que se ciñan al derecho, que fomenten el control de la representación ciudadana sobre los actos gubernamentales, que alienten la lucha política institucionalizada como fórmula para dirimir las diferencias y canalizar aspiraciones de poder, a la par que se vayan inculcando a través de las instituciones socializadoras (familia, escuela, medios de comunicación) las bondades de la cultura cívica (la confianza interpersonal, el reconocimiento del derecho del otro a pensar y vivir de forma diferente, las virtudes de la participación, etcétera).
Esta tarea tiene, en países en los que tradicionalmente el Estado ha jugado un papel tutelar fundamental, que echar mano de la reserva institucional con la que se cuenta para que el proceso avance, es decir, debe pensarse como una misión en la que la voluntad política de la él élite gobernante sea explícita y en la que tengan una intervención destacada las instituciones y los recursos estatales.
Sin embargo, la promoción de una cultura democrática ya no puede pensarse como una labor que competa exclusivamente al Estado, sino que tiene que ser una empresa en la que participen instituciones sociales y políticas. Mientras mayor influencia tengan éstas sobre la sociedad por su prestigio o penetración, mayor será el impacto que causen.
Deberían contribuir a dicha misión, por tanto, las instituciones educativas públicas y privadas, y los medios de comunicación masiva de manera privilegiada, pero también los intelectuales y los partidos políticos, así como otras instituciones sociales con gran presencia, como las iglesias y los nacientes organismos no gubernamentales. Es decir, se trata de una tarea de conjunto que debe partir de la convicción profunda de los beneficios que conlleva el desarrollo de una cultura política democrática.
La cultura política democrática cuenta ya con una valoración positiva prácticamente universal, no solamente porque en el umbral del siglo XXI la democracia como sistema de gobierno ha sido reivindicada por el fracaso de otros paradigmas, sino porque es un código valorativo que se acomoda mejor a las sociedades heterogéneas, no únicamente en términos raciales, étnicos o religiosos, sino de intereses, convicciones y hasta de preferencias individuales, como lo son hoy la gran mayoría de las sociedades.
La persistencia de culturas autoritarias, cerradas y excluyentes en sociedades marcadas, por ejemplo, por la diversidad étnica o religiosa, ha demostrado ser un factor proclive a la confrontación violenta y hasta al estallido de guerras cruentas que parecen negar toda posibilidad de convivencia pacífica.
Ahí donde la diversidad social no se ha polarizado al punto del enfrentamiento, las culturas autoritarias alimentan conductas políticas de retraimiento o de apatía entre la población que no son sino manifestación de una contención, la cual en el momento en que encuentra un resquicio para expresarse lo hace, y generalmente en forma explosiva, más allá de los canales institucionales existentes.
Una cultura política democrática es el ideal para las sociedades en proceso de cambio, sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido democrático, en la medida que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas. Es una barrera de contención frente a las actitudes y comportamientos anticonstitucionales que violenten la vigencia de un Estado de derecho. Al mismo tiempo, es un muro en contra de eventuales inclinaciones a la prepotencia o a la arbitrariedad del poder, ya que se resiste a reconocer autoridades Políticas que no actúen con responsabilidad, es decir, que no estén expuestas al escrutinio permanente de las instancias encargadas de hacerlo.
Por otra parte, si convenimos que los valores culturales no solamente dan apoyo y consistencia a las instituciones de una sociedad, sino que pueden jugar un papel significativo en el desarrollo económico y político de la misma, comprenderemos que promover expresamente una cultura política democrática ayuda a la construcción de instituciones y organizaciones democráticas.
La construcción de una sociedad democrática requiere, entonces, de una estrategia de varias pistas, ya que hay que promover declaradamente las bondades de los valores democráticos, a la vez que impulsar la construcción de instituciones que funcionen a partir de los principios de legalidad, pluralidad, competencia, responsabilidad política, es decir, a partir de principios democráticos.
1 Gabriel Almond y Sydney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970
2 Véase Harry Eckstein, "The British Political System", en S. Beer y A. Ulam, The Major Political Systems of Europe, Nueva York, 1958
3 Robert A. Dahl, La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989
4 Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics, Princeton Univesity Press; y "The Renaissance of Poltical Culture", en American Political Science Review, vol. 4, diciembre de 1988, pp. 1203-1230
5 Véase Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, El Colegio de México, México, 1975
Alducín, E., Los valores de los mexicanos, México, Fondo Cultural Banamex, 1991.
Almond, Gabriel y Sidney Verba, La cultura cívica. Estudio sobre la participación política democrática en cinco naciones, Madrid, Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada, 1970.
The Civic Culture Revisited, Little Brown and Company, 1980.
Alonso, J. (comp.), Cultura política y educación cívica, México, UNAM-Porrúa, 1993.
Dahl, Robert, La poliarquía. Participación y oposición, Madrid, Tecnos, 1989. Colección de Ciencias Sociales.
Inglehart, R.; The Silent Revolution, Princeton University Press, 1972.
"The Renaissance of Political Culture", en American Political Science Review, vol. 82, núm. 4, diciembre de 1988, PP. 1203-1230.
Nie, N. H. y Sidney Verba, Participation in America, Nueva York, llarper and Row, 1972.
Pye, L. y Sidney Verba, Political Culture and Poliiical Developrnent, Princeton University Press, 1965.
Segovia, R., La politización del niño mexicano, México, El Colegio de México, 1975.