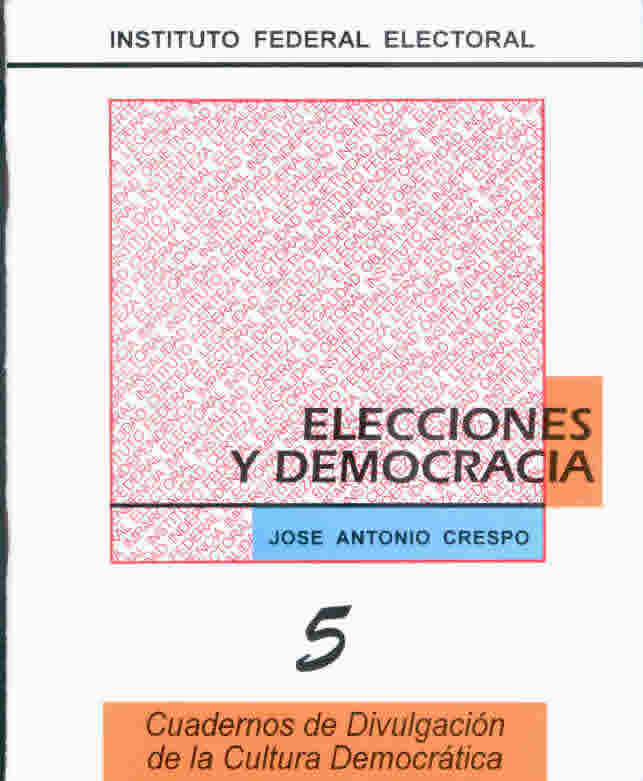
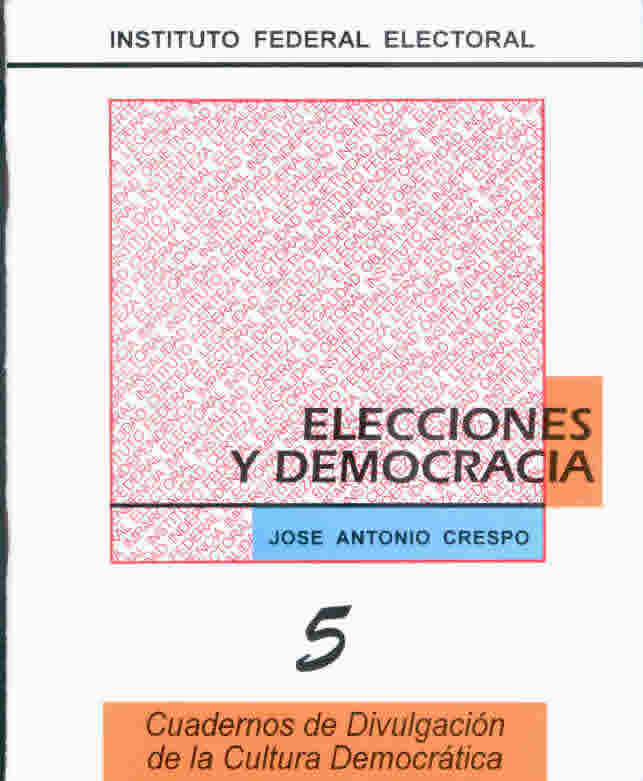
IV. Elecciones y partidos políticos
VI. Participación electoral y abstencionismo
Como han señalado diversos pensadores, el ejercicio de la democracia no se reduce a las prácticas electorales. No obstante, la democracia moderna es inconcebible sin una íntima asociación con las elecciones, a tal grado que el indicador fundamental de las sociedades democráticas es la realización de elecciones libres. Con la consolidación de la democracia se ha registrado una expansión espectacular del fenómeno electoral, que hoy tiene amplias manifestaciones en gran parte de las naciones. Podemos apreciar claramente un proceso en el que lo electoral ha ocupado una parte importante del espacio de lo político, dando lugar a que en muchos países los comicios sean, para la mayoría de los ciudadanos, la forma privilegiada de relacionarse con la política.
La función de los procesos electorales, como fuente de legitimidad de los gobiernos que son producto de ellos, ha crecido en los ámbitos nacional e internacional. En los años recientes se ha manifestado el reconocimiento mundial a las transformaciones políticas de algunas naciones en las que los procesos electorales han jugado un papel relevante. En contraparte, se muestra el rechazo a los cambios políticos logrados por medios no institucionales como los golpes de Estado, en los que la violencia ocupa un lugar central.
En tanto que las elecciones son la forma legal por antonomasia para dirimir y disputar lo político en las modernas sociedades de masas, el fenómeno electoral adquiere una relevancia y una complejidad crecientes, que han captado la atención de políticos e intelectuales que reconocen la necesidad de especializarse para enfrentar con eficacia la práctica o el análisis electorales. Esta complejidad
ha implicado que en ocasiones los procesos y los sistemas electorales sean percibidos como relativamente distantes por el ciudadano común. No obstante, la información y el conocimiento de lo electoral, no sólo por parte de los especialistas, sino también de los ciudadanos, es una condición indispensable para la consolidación democrática.Por estas razones, el Instituto Federal Electoral, a través de su Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha publicado el presente trabajo del maestro José Antonio Crespo. En él se abordan algunos de los aspectos de mayor relieve en los procesos y los sistemas electorales, y se brinda un panorama de la problemática asociada a ellos. Así, nuestro Instituto ratifica su compromiso por difundir y estimular la cultura política democrática.
Instituto Federal Electoral
Mucho se ha hablado de la importancia que dentro de la democracia tienen los procesos electorales y la concurrencia de los ciudadanos a las urnas en los regímenes políticos en que más de un candidato o partido contienden por el poder público. Ciertamente, las elecciones constituyen uno de los instrumentos clave en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía, el control del gobierno por ella y la interacción entre partidos o grupos políticos. La democracia moderna no podría funcionar sin los procesos electorales. Y también las elecciones pueden convertirse eventualmente en un instrumento para transformar un régimen no democrático en otro que sí cubra suficientemente las características de ese modelo político.
En el presente trabajo analizaremos las funciones básicas que cumplen los procesos electorales en los regímenes democráticos, y la forma en que están vinculadas con las instituciones y procedimientos democráticos, así como con los partidos políticos. También se hablará de los tipos de elecciones en diferentes partes del mundo democrático, y la relación de sus distintos diseños con el sistema político en general.
Se hablará, asimismo, de las condiciones en que los ciudadanos se sienten motivados para participar electoralmente y cuándo prefieren abstenerse de hacerlo. Y, finalmente, se tratarán las consideraciones generales del electorado para orientar su voto en favor de algún partido o candidato en particular.
¿Cuáles son los propósitos básicos de los procesos electorales en un sistema democrático? Se ha insistido en que las elecciones en sí mismas - es decir, el acto de votar - no tienen en realidad mucha importancia para la vida democrática de un país. Que lo fundamental es la existencia de otras instituciones y prácticas democráticas, como la separación de los poderes estatales (el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial), la existencia de una prensa libre y autónoma, el cumplimiento de un Estado de derecho, etc. En realidad estas condiciones, tanto como la existencia misma de elecciones libres y equitativas, constituyen los medios más adecuados para cumplir los fines de una democracia política. Al decir de los clásicos de la doctrina democrática (desde Nicolás Maquiavelo hasta los padres fundadores de la Constitución norteamericana, pasando por John locke), el fin último de la democracia política es prevenir, dentro de lo posible, el abuso de poder por parte de los gobernantes frente al resto de la ciudadanía. La siguiente definición de la democracia política en la sociedad moderna vincula ese objetivo con el sistema electoral y de partidos políticos:
La democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus actos en el dominio público, a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos. 1
Es decir, la elección permite, en primera instancia, poner en competencia a distintos aspirantes a diversos cargos de elección popular, lo que, por un lado, los incentiva a cumplir con el mandato de su electorado y a promover sus intereses generales, para así conservar su apoyo político. Al mismo tiempo, los gobernantes de distintos partidos se vigilarán mutuamente para detectar irregularidades o anomalías de sus rivales, lo que eventualmente les permitirá ganar ventaja política sobre ellos. Finalmente, como los gobernantes se saben vigilados, y saben que su poder está condicionado por el tiempo y por su gestión, se sentirán inhibidos para incurrir en irregularidades o transgresiones a los límites legales que se imponen a su autoridad. Esta concepción parte de las siguientes premisas:
a) Que es inevitable dar cierto poder de decisión a un individuo o grupo de individuos, ante la imposibilidad de que una sociedad entera pueda alcanzar tales decisiones de manera unánime, adecuada y oportuna. El liderazgo se considera inevitable en las sociedades humanas, incluso en las más pequeñas, pues las decisiones que afectan a todos los miembros difícilmente se pueden tomar por unanimidad o por consenso.
Este principio cobra mayor validez en tanto que las sociedades crecen en tamaño y complejidad. Por lo mismo, al nacer los Estados modernos (o países), los teóricos de la democracia vieron la necesidad de que surgieran representantes del pueblo que serían investidos de poder decisorio en materia colectiva y nacional, pues de otra forma la sociedad sería imposible de gobernar. Pero el poder conferido a los gobernantes, así sean formalmente representantes del pueblo (en regímenes democráticos), podría ser fácilmente utilizado también para favorecer sus intereses particulares, por encima del resto de la comunidad. Esto nos lleva a la siguiente premisa.
b) La mayoría de los hombres, sean ciudadanos simples o gobernantes, tienden a buscar su propio interés y a satisfacer sus deseos y necesidades, incluso cuando para ello tengan que pisar o soslayar el derecho y las necesidades de otros congéneres. Desde luego, hay diferencias sustanciales en cada individuo, y hay algunos a los que no se aplica en absoluto ese principio, pero en general se considera que tales casos son excepcionales. Así, al investir de poder a algunos individuos para que tomen las decisiones sociales, existe el grave riesgo de que abusen de tales poderes para colmar sus propias ambiciones, incluso a costa de afectar las necesidades y derechos de sus gobernados.
En ese sentido, la historia mundial enseña que son pocos los que, pudiendo beneficiarse personalmente del poder, no lo hacen por motivos morales, de altruismo u honestidad política. La gran mayoría de los individuos, si pueden beneficiarse personalmente de su poder, afectando los intereses de los ciudadanos comunes, y sin que por ello sean castigados de alguna forma, lo harán. Por ello, Maquiavelo nos advierte:
Los hombres hacen el bien por fuerza, pero cuando gozan de los medios de libertad para ejecutar el mal todo llenan de confusión y desorden... el reino cuya existencia depende de la virtud (moral> de quien lo rige, pronto desaparece. Consecuencia de ello es que los reinos que subsisten por las condiciones personales de un hombre son poco estables, pues las virtudes de quien los gobierna acaban cuando éste muere, y rara vez ocurre que renazcan en su sucesor. 2
Por ello, dice el historiador florentino, conviene partir de la posibilidad de que los gobernantes intentarán, en su mayoría, utilizar su poder para colmar sus deseos, aunque para ello tengan que pisar los intereses de sus súbditos o conciudadanos.
En principio, puede verse que hay una contradicción entre las premisas y necesidades anteriores: se hace necesario dotar de poder a uno o pocos individuos para que resuelvan el problema de tomar decisiones de manera oportuna, pero ese mismo poder fácilmente puede ser mal utilizado, con lo que la comunidad general (es decir, los gobernados) puede ser gravemente perjudicada. La democracia propone una forma de organización en la cual ese riesgo puede disminuir significativamente: por un lado, otorga cierto poder a quienes han de gobernar la nación, pero no es un poder absoluto, sino limitado. A la par, se otorga poder también a otros actores, que podrán así vigilar a los gobernantes y contenerlos, de modo que no incurran en perjuicio de los gobernados, aunque así lo deseen.
Por lo mismo, el concepto de "responsabilidad pública" de los gobernantes es central para entender la democracia y distinguirla de otros regímenes que no lo son. La responsabilidad pública se refiere a la capacidad de las instituciones políticas para llamar a cuentas a los gobernantes a propósito de decisiones inadecuadas que hayan tomado o de abusos de poder en contra de la ciudadanía. Cuando tal capacidad institucional existe, se puede lograr un buen equilibrio entre la capacidad del gobierno para tomar decisiones oportunas (gobernabilidad) y la capacidad de otras instituciones para limitar o frenar el poder de aquél, de modo que no exceda su autoridad en perjuicio de la ciudadanía (responsabilidad pública).
En particular, la responsabilidad pública de los gobernantes puede dividirse en legal y política: la legal castiga la transgresión, por parte del gobernante, de los límites que la ley impone a su autoridad, y la política se refiere al costo de haber tomado decisiones inadecuadas o negligentes; en tal caso, es posible remover del cargo al responsable o sustituir en el gobierno a un partido por otro. Pero para que la responsabilidad pública pueda considerarse dentro de los parámetros de un orden democrático, tiene que cumplir las siguientes condiciones:
a) Que la iniciativa para aplicarla surja por voluntad de la propia ciudadanía, sus representantes o sus agentes. Es decir, que pueda aplicarse desde abajo, pues hay regímenes autoritarios o despóticos cuyo líder aplica cierto tipo de responsabilidad a sus subordinados, pero no siempre cuando la ciudadanía así lo pide, ni a partir de criterios que concuerden con los intereses de la comunidad civil.
b) Que alcance a todos los niveles del gobierno incluyendo, desde luego, al más encumbrado. Es decir, quienes tienen más capacidad de decisión son (o deberían ser) automáticamente más responsables de su actuación política, o susceptibles de ser llamados a cuentas por sus decisiones. En algunos regímenes poco democráticos, la ciudadanía quizá pueda llamar a cuentas a algunos de sus gobernantes de bajo nivel (alcaldes, por ejemplo), pero bajo ningún concepto puede hacerlo respecto de la cúpula política.
c) Que pueda ejercerse este derecho ciudadano por vías institucionales, es decir, a partir de los acuerdos y procedimientos vigentes y eficaces, de modo que llamar a cuentas a un gobernante no implique grandes costos para la ciudadanía. En un régimen no democrático también es posible llamar a cuentas a los gobernantes, incluso al más encumbrado de ellos, pero no habiendo palancas institucionales para hacerlo, el costo que la ciudadanía debe pagar por tal acción suele ser muy elevado, como es el caso de una revolución, una insurrección o una guerra civil, lo que normalmente exige una cuota más o menos elevada de vidas y sangre.
Los procesos electorales juegan un papel clave en el cumplimiento de uno de estos dos tipos de responsabilidad de los gobernantes: la política. A través de los comicios es posible sustituir pacíficamente a un partido o candidato que por cualquier motivo haya caído de la gracia de sus electores, y de esa forma castigar alguna mala decisión de su parte. El hecho mismo de que los gobernantes, sujetos a la ratificación periódica de sus cargos, sepan que el electorado puede en cualquier momento retirarles su favor, los obliga en alguna medida a moderarse en el ejercicio del podery a tomar en cuenta la opinión y demandas de sus electores. De lo contrario, perderán los privilegios, aunque limitados, que su respectivo cargo les confiere.
Este medio indirecto de control por parte de la ciudadanía hace más conveniente para el gobernante en cuestión gobernar bien para el pueblo, pues en tales condiciones sabe que su negligencia o prepotencia se castigará con su remoción. En parte por eso, las elecciones en los países democráticos se hacen con una periodicidad regular, que permite a la ciudadanía hacer una evaluación del papel de su representante (o presidente, cuando es el caso), y así poderlo ratificar en su cargo o sustituirlo por otro aspirante. En regímenes donde no hay elecciones, o éstas no cumplen eficazmente su función de control, los gobernantes se ven eximidos de ser llamados a cuentas políticamente, y por tanto pueden caer más fácilmente en la tentación de abusar de su poder, pues saben que tienen garantizado su cargo, independientemente de cómo gobiernen y en favor de quién.
Lo mismo ocurre cuando un mismo partido puede eternizarse en el poder, sin posibilidad institucional de ser reemplazado por otro partido. Por lo mismo, resulta falaz desde una perspectiva democrática el argumento de Fidel Castro, líder de Cuba desde 1959, en el sentido de que en su país tuvo lugar una elección "armada" en ese año, para colocarlo en el poder, y que con eso bastaba para quedarse en él permanentemente. El hecho de que la ciudadanía haya otorgado su apoyo a un candidato o partido en un momento determinado no asegura que después de cierto tiempo tal apoyo vuelva a brindarse.
Ello dependerá de la buena o mala gestión del gobernante o del partido. Muchos gobernantes no logran superar la prueba del ejercicio del poder, o bien después de años caen en diversos vicios, conductas extremistas o abusos, lo que los incapacita para seguir dirigiendo un buen gobierno, aunque así lo hubieren hecho durante algún periodo. De ahí la necesidad e importancia de que las elecciones se celebren de manera regular y periódica. Si el partido en el poder gobierna bien, no tendrá problemas para ser ratificado. Un ejemplo de ello es el Partido Liberal-Democrático del Japón, que gobernó durante 38 años ininterrumpidos (de 1955 a 1993).
La otra parte de la definición aquí utilizada de democracia política propone que las elecciones cumplen con otra función política importante en las sociedades modernas. Como éstas son multitudinarias y complejas, se hace imposible que todos sus miembros tomen parte directamente en el proceso de toma de decisiones colectivas. Hay desde una imposibilidad física (no existe manera de reunir a todos los ciudadanos en un solo lugar para que debatan y voten), hasta un obstáculo técnico para ello (la enorme dificultad para que tantos individuos se pongan de acuerdo y tomen finalmente una decisión). En sociedades y agrupaciones muy grandes, el intento de que los miembros tomen directamente todas y cada una de las decisiones que exige su buena marcha provocaría con toda seguridad la parálisis.
De modo que en los Estados modernos se fue desarrollando poco a poco la llamada democracia representativa, consistente en que la masa de ciudadanos pueda nombrar a sus representantes, para delegar en ellos la facultad de tomar las decisiones pertinentes a través de una contienda electoral. Estos representantes deberán tomar en cuenta los intereses y deseos de sus representados, si quieren que éstos vuelvan a ratificarlos en el puesto, el cual tiene derecho a ocupar sólo por un tiempo determinado. Si su gestión resultó satisfactoria para sus electores, éstos podrán confirmarlo por otro periodo más, y así sucesivamente, hasta que el representante no desee continuar en el cargo, o que su electorado decida en algún momento sustituirlo por otro, lo cual suele ocurrir cuando su desempeño político resultó ineficaz o cuando se le descubrió algún abuso de autoridad. Las elecciones permiten así que la ciudadanía pueda ejercer un control mínimo sobre sus respectivos representantes y, de esa forma, reducir las posibilidades de que éstos actúen por su cuenta en detrimento del interés de sus representados.
En varios países democráticos, la democracia representativa suele combinarse con una forma de "democracia directa", a través del sometimiento de algunas decisiones de primera importancia a la ciudadanía, a través de las figuras del plebiscito o el referéndum, procesos en los que los electores pueden incidir directamente. Pero de nuevo, sería imposible y sumamente desgastante que todas las decisiones fueran tomadas por estas vías (si bien países como Suiza recurren a ellas con gran frecuencia). El plebiscito y el referéndum son, en todo caso, formas de participación electoral que contribuyen a reducir la brecha entre los intereses de los gobernantes y los de los gobernados.
Otro vínculo importante entre elecciones y democracia reside en la posibilidad de que la ciudadanía elija como sus gobernantes a los candidatos y partidos de su preferencia. Además de los mecanismos ya explicados para hacerlos responsables política y legalmente, es mas fácil lograr su legitimidad cuando los ciudadanos tienen la facultad de decidir quién los va a gobernar que si son designados por otros a partir de cualquier otro criterio, distinto del de la voluntad popular, como pueden ser el derecho divino de los reyes, el derecho de sangre y la herencia familiar, el poder económico o la fuerza de las armas. La legitimidad de los gobernantes electos directamente por los ciudadanos contribuye, además, a mantener la estabilidad política, pues la conformidad de los individuos suele ser mayor.
Los procesos electorales constituyen, pues, una fuente de legitimación de las autoridades públicas. La legitimidad política puede entenderse, en términos generales, como la aceptación mayoritaria, por parte de los gobernados, dé las razones que ofrecen los gobernantes para detentar el poder. En este sentido, la legitimidad es una cuestión subjetiva, pues depende de la percepción que tengan los ciudadanos acerca del derecho de gobernar de sus autoridades. Sin embargo, la legitimidad específica que prevalezca en un país determinado y en una época concreta depende de múltiples variables sociales, económicas, culturales y políticas, todas ellas surgidas en un devenir histórico particular. Así, en ciertas condiciones históricas, es más probable que algún tipo de legitimidad (o legitimidades) surja y se imponga en el escenario político. Con el tiempo, y a partir de acciones políticas concretas, de la evolución del pensamiento político y del desarrollo de la sociedad, un tipo de legitimidad, por muy arraigado que haya estado, puede minarse poco a poco hasta perder su influencia, y es entonces que será sustituido por otra legitimidad.
Desde luego, es posible que más de una legitimidad se combine para fortalecer el derecho de un régimen determinado, pero es difícil pensar que legitimidades de origen totalmente incompatible puedan convivir y complementarse. Por lo general, varias legitimidades pueden interactuar a partir de algunos principios comunes. Por ejempío, la legitimidad por derecho divino puede combinarse con aquella emanada de la creencia en el control de fuerzas sobrenaturales, mágicas o del contacto con espíritus. También la herencia de la sangre puede complementar a la fuerza como base de autoridad. Así, conforme surgió la sociedad moderna, 3 un concepto central fue imponiéndose como fuente básica de la legitimidad política: la soberanía popular, entendida como la expresión mayoritaria de la voluntad de los gobernados. En otras palabras, poco a poco se impuso el principio según el cual los gobernantes sólo tendrían derecho a serlo porque la mayoría de los gobernados así lo aceptaba.
Las razones de riqueza, fuerza militar, abolengo familiar, poderes mágicos o vínculos con la divinidad, entre otras, dejarían de ser consideradas como válidas para justificar el ejercicio del poder.
La soberanía popular pudo expresarse a través de diversas modalidades, que permitieron legitimar a una variedad de regímenes políticos de la modernidad. Así, el ejercicio del poder en favor del interés colectivo y popular se convirtió en la fuente fundamental de legitimidad. En algunos casos, no se tomaría en cuenta la forma de acceso al poder, siempre y cuando se hiciera en nombre de la soberanía popular y, en principio, se gozara del apoyo mayoritario de la población. Así, regímenes surgidos de una revolución o de un golpe de Estado, pero que enarbolan banderas populares de igualdad y justicia social, han podido gozar durante años de una legitimidad básica para gobernar, aunque en sí mismos no cumplan ninguna de las condiciones de la democracia política.
En otros casos, se desconfía de cualquier poder centralizado, así se haya encumbrado en nombre del pueblo y de las justas causas populares, pues se presume que incluso en ese caso, si no hay contrapesos y límites al poder de los gobernantes, poco a poco se llegará al abuso y a la arbitrariedad de los poderosos. Por lo mismo, en ese caso la única fuente de legitimidad aceptada es la asunción al poder por vía de la competencia frente a otros grupos y candidatos, bajo reglas previamente establecidas, y aplicadas en condiciones de igualdad, pues sólo así se podrá contener el poder del gobierno y limitar su acción dentro de fronteras convenientes y seguras para los gobernados. Cuando se ha llegado a esa conclusión, las elecciones democráticas se erigen en una fuente fundamental e imprescindible de legitimidad política.
Se considera, por un lado, que sólo un gobernante que goce del consentimiento expreso de la ciudadanía tendrá mejores posibilidades de gobernar en bien de la colectividad, y por otro, se deja al criterio popular decidir cuál o cuáles de los candidatos reúnen el mayor número de aptitudes y características aceptables para los ciudadanos. Como se dijo antes, la posibilidad de que el electorado se "equivoque" en su elección no está descartada y, por lo mismo, ése es a veces un elemento utilizado por quienes se oponen a la democracia. Pero ante eso se contraponen los siguientes argumentos:
a) Otros criterios de selección de los gobernantes no han demostrado históricamente ser mejores para ese propósito. Además, los gobernantes designados por otros medios también pueden resultar ineptos o abusivos. Como lo señaló en su momento Maquiavelo:
... del mismo defecto que achacan los escritores a la multitud, se puede acusar a todos los hombres individualmente y en particular a los príncipes, porque cuantos necesiten ajustar su conducta a las leyes cometerán los mismos errores que la multitud sin freno. No se debe, pues, culpar a la multitud más que a los príncipes, porque todos cometen abusos cuando nada hay que los contenga. 4
b) Más aún, la posibilidad misma de que la ciudadanía se equivoque al elegir a sus líderes puede corregirse por medio de otros mecanismos democráticos, en los que los comicios mismos juegan una función importante, según se dijo: la capacidad para sustituir pacíficamente a los gobernantes y los partidos.
c) Es más probable que los gobernantes sean aceptados por los gobernados cuando éstos ejercen su derecho a decidir quién reúne, según su propio juicio, las mejores condiciones para gobernar en favor del pueblo. Las características de honestidad, responsabilidad, experiencia y habilidad podrán ser juzgadas por cada ciudadano en el momento de elegir a su candidato o partido.
d) La posibilidad de errar en la elección, o al menos de ser engañados por un candidato en particular, puede disminuir significativamente si a las reglas de la competencia se agrega la de poder difundir libremente ideas, percepciones y datos concretos sobre los contendientes, es decir, que se preserve la libertad de prensa, información y expresión. De ese modo, el electorado podrá contar con más puntos de vista y referencias específicas para normar su criterio y evaluar la sinceridad de los aspirantes. Es por eso que, desde el siglo XVI, Maquiavelo proponía:
Y como pudiera suceder que los pueblos se engañaran respecto de la fama, reputación o acciones de un hombre, estimándole más meritorio de lo que es en realidad [debe organizarse la república de tal modo que] ... sea lícito y hasta honroso a cualquier ciudadano dar a conocer en público discursos con los defectos del candidato para que, sabiéndolos el pueblo, pueda elegir mejor. 5
Pese a ello, es cierto sin embargo que la fuerza de la propaganda política ha crecido, y en muchos casos no hace sino manipular truculentamente los sentimientos, anhelos y temores del electorado, dejando de lado lo sustantivo. Incluso, en países como Estados Unidos la propaganda televisiva se ha convertido en un elemento decisivo del triunfo y, dado su enorme costo económico, sólo los candidatos que disponen de cuantiosos recursos tienen posibilidades de éxito, independientemente de su experiencia política o trayectoria como servidores públicos.
Por otra parte, para que los comicios puedan erigirse debidamente en fuente de legitimidad de las autoridades, necesitan cumplir con ciertas condiciones para garantizar su limpieza y equidad, características que serán tratadas en el siguiente apartado. Pero hay otros requisitos que, en la medida en que se cumplan, pueden brindar mayor legitimidad política:
a) Deben ponerse en disputa los distintos cargos en todos los niveles del poder, hasta alcanzar 4a jefatura de gobierno, puesto en el que recae la mayor proporción de autoridad, aun cuando el poder esté distribuido entre varios organismos e instituciones. Cuando sólo se puede elegir a funcionarios menores, entonces la posibilidad ciudadana de ejercer control sobre los gobernantes es tan limitada como el poder de decisión con el que cuentan los gobernantes electos por vía del voto.
b) El sufragio debe poder emitirse de manera enteramente libre por los ciudadanos, y su voluntad respetarse completamente. Para ello, se requiere de reglas y condiciones que garanticen la imparcialidad y limpieza de las elecciones, las cuales fueron ya explicadas en apartados anteriores.
c) El electorado, es decir, el sector de la población con derecho a sufragar, debe ampliarse a toda la población adulta, sin tomar en cuenta criterios de sexo, raza, religión, clase social, instrucción o costumbres. En la medida en que estos criterios sirvan para restringir el derecho a participar en las elecciones, se generará menor legitimidad para las autoridades y, en esa medida, habrá menores probabilidades de mantener la estabilidad política.
En este sentido, cuando se empezó a ampliar el derecho a sufragar en los Estados modernos, diversos grupos objetaron el derecho a votar de los sectores pobres y poco instruidos. Lo hicieron aduciendo, en primer lugar, que los poco instruidos no podrían tener la información ni el criterio adecuado para hacer una elección racional y juiciosa y, en segundo lugar, que los menesterosos serían fácilmente tentados a vender su respectivo sufragio, lo que desvirtuaría el sentido profundo de la democracia electoral.
En efecto, esos riesgos están presentes en toda democracia, y no son precisamente un elemento que fortalezca sus propios fines e ideales. Sin embargo, las democracias han considerado como menos perjudicial esa eventualidad que excluir a amplios sectores de la población del derecho a elegir a sus gobernantes. Por un lado, nada garantiza que la decisión de las clases ilustradas resulte más racional, al menos no en términos del interés colectivo y de los sectores humildes y carentes de instrucción. Y por otro, aun cuando varios individuos estén dispuestos a vender su voto, no es justo quitar a los sectores pobres un instrumento político que eventualmente puede ser utilizado para promover y defender sus propios intereses.
De igual manera, conforme la sociedad se fue modernizando, sus instituciones políticas debieron ampliarse para canalizar la participación de grupos antes excluidos, como las mujeres y, en ciertos casos, las minorías étnicas, religiosas o sociales. En la medida en que el sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los gobernantes así electos se fortalece, y la probabilidad de dirimir las controversias sociales por vías pacíficas y legales aumenta significativamente.
La celebración de comicios, en sí misma, no garantiza que los propósitos de la democracia se cumplan. Ello depende del tipo de elecciones, de sus reglas y de las condiciones en que se celebren. En efecto, hay diversos regímenes de corte autoritario o totalitario - es decir, no democráticos - que organizan elecciones, a veces incluso con la participación de varios candidatos o partidos, pero que no cumplen eficazmente las funciones que los comicios tienen adjudicadas en las democracias. En tales ordenamientos no hay forma institucional para llamar a cuentas a los gobernantes ni para sustituirlos pacíficamente por otros.
Los comicios en esos regímenes tienen una función más simbólica que operativa, y suelen ser utilizados para revestirlos de un halo de legitimidad democrática de la que carecen por otros medios. Tampoco son un instrumento eficaz para que la ciudadanía elija verdaderamente a sus gobernantes, sino sólo para sancionar formalmente una decisión tomada previamente por la cúpula política.
En los regímenes democráticos, las elecciones cumplen una función más que no se ha mencionado: promover una sucesión del poder de manera pacífica y ordenada. Es decir, las elecciones democráticas permiten mantener, al menos de manera más clara y más continua que en los regímenes no democráticos, la estabilidad política y la paz social. Lo anterior en virtud de que si se disputa el poder en condiciones equitativas, los candidatos y partidos que aspiran al poder y los grupos y ciudadanos que los respaldan renunciarán más fácilmente a la violencia como medio para acceder al gobierno. Pero para que eso sea más probable, se necesita que en efecto se contienda con reglas definidas e igualitarias, de modo que quienes pierdan en el juego político tengan pocos o ningún incentivo para desconocer el veredicto, y se conformen con el resultado. Así, las reglas de la democracia electoral se han diseñado con este propósito específico: hacer más aceptable y tolerable la derrota. Las condiciones de las elecciones democráticas son, pues, las siguientes:
a) Las oportunidades formales de triunfo deben ser iguales para todos los contendientes, de modo que sean sus propios méritos políticos los que decidan el veredicto. Esto, evidentemente, es un ideal a alcanzar, pues en ningún régimen la equidad es completa. Sin embargo, sí es posible determinar si las ventajas de que pueda gozar un partido, típicamente el partido en el gobierno, son o no decisivas en el resultado.
b) El premio del juego sólo se podrá disfrutar por un tiempo determinado, pasado el cual se volverá a disputar en una nueva ronda. Es decir, las elecciones deben guardar cierta periodicidad más o menos fija, de modo que quienes pierden en una ronda tengan la oportunidad de ganar el premio mayor en la siguiente. En términos de partidos políticos, se dice que queda abierta la oportunidad para que la Qposición se convierta en gobierno, y las minorías en mayorías. Ello inhibirá la tendencia de los perdedores a desconocer un veredicto desfavorable, eventualidad que sería casi segura si el poder se disputara de una vez y para siempre. La periodicidad electoral tiene también sentido en términos de hacer políticamente responsables a los gobernantes, como se dijo en el primer apartado.
c) El triunfo en una ronda electoral otorga al ganador el derecho de ejercer el poder durante el periodo fijado, pero no brinda el de obtener ventajas formales en la siguiente ronda electoral. Si esto fuera así, se rompería de manera definitiva la equidad de oportunidades, y se vulneraría de facto la posibilidad de que la oposición pudiera convertirse en algún momento en gobierno. Por eso mismo, una regla fundamental de la democracia consiste en que el partido en el poder no podrá echar mano de los recursos del Estado para promover su reelección en la siguiente ronda electoral. De hecho, el presidente norteamericano Richard Nixon fue obligado a renunciar precisamente por haber violado este principio, entre otras irregularidades cometidas por su gobierno.
d) El ganador en cada ronda electoral no tendrá derecho a ocupar todos los puestos y niveles del poder, sino sólo algunos de los más importantes, entre los que se encuentra el gobierno. La oposición tendrá derecho a ocupar algunos otros puestos menores de poder, tales como escaños en el Congreso, gubernaturas y alcaldías. Esta regla contribuye tanto a mantener el equilibrio entre las fuerzas políticas, de modo que el partido en el poder no sea impune, como a hacer más aceptable la derrota.
e) Existe también una sanción específica para el partido o candidato que, tras resultar perdedor en buena lid, intente desconocer el veredicto por cualquier medio y, en particular, por la fuerza. Dependiendo de los países y épocas históricas, el castigo correspondiente puede ser desde la exclusión política temporal o definitiva hasta el exilio, la cárcel o el paredón. De ese modo, el desconocimiento del veredicto implicará cierto riesgo para quien lo intente y, en caso de fracasar, un fuerte costo. Evidentemente, esto intenta disuadir a los actores de cualquier intento de pasar por encima de un veredicto desfavorable, sin fundamentos para ello y por la vía extralegal.
IV. Elecciones y partidos políticos
Los procesos electorales están también íntimamente vinculados con el sistema de partidos políticos, mismo que en las sociedades modernas configura el canal más adecuado para vincular la organización política con la participación de amplios sectores de la población, de modo que ésta pueda canalizarse por vías institucionales y, en esa medida, preservar la estabilidad política y el orden social.
Los partidos políticos son entes que se organizan específicamente para conquistar el poder. Algunos deliberadamente planean hacerlo por vía de las armas, cuando consideran que el régimen vigente no les deja otra alternativa. Tal fue el caso del Partido Bolchevique de Rusia, en los años previos a 1917, o del Partido Comunista Chino, antes de 1949. Otros, por el contrario, cuando consideran que las condiciones políticas les hacen posible, en algún momento, alcanzar el poder por vías pacificas, aceptan las reglas del juego y contienden por el poder de acuerdo con ellas.
Cuando las elecciones cumplen al menos con las condiciones señaladas en el apartado anterior, podemos hablar de un sistema competitivo de partidos. Si una o más de esas condiciones no se cumplen cabalmente, aunque existan partidos registrados de oposición, estaremos frente a un sistema no competitivo de partidos, es decir, en el que sólo un partido, normalmente el que ocupa el poder, tiene posibilidades reales de preservarlo de manera indefinida, incluso si algún partido de oposición o una coalición de ellos tiene el apoyo ciudadano suficiente para triunfar. En tal caso, la alternancia del poder exige, o bien la transformación del sistema de partidos en uno competitivo (a partir de un cambio cualitativo de las leyes electorales), o bien su derrocamiento por la vía extrainstitucional y su sustitución por otro régimen de partidos plenamente competitivo.
Los procesos electorales democráticos cumplen también la función de dirimir la disputa por el poder entre los partidos de manera pacífica. Ya se habló en el apartado anterior de las condiciones que hacen más probable la conformidad de todos los participantes con el veredicto final, lo que facilita la preservación de la estabilidad. Pero, además, las elecciones cumplen una función técnica específica para determinar con precisión cuál de los aspirantes cuenta con más apoyo ciudadano.
Es decir, una vez que se ha fijado como único criterio válido el apoyo mayoritario de la ciudadanía, hace falta desarrollar una técnica lo más aproximada posible para precisar ese punto. Si sólo se contara con la evidencia de los simpatizantes de uno u otro candidato reunidos en una plaza pública (suponiendo que ello fuera físicamente posible), de cualquier modo no se podría saber quién contaría con la mayoría, a menos que la diferencia fuera muy grande. Por el contrario, un apoyo semejante hace imposible calcular cuál de los candidatos goza de más simpatizantes. Por lo mismo, se creó el sistema de votación libre y secreta, para que los ciudadanos pudiesen expresar sus preferencias sin temor a represalias y, además, se implantó la práctica de contar voto por voto para saber con toda precisión cuál candidato o partido tiene derecho a gobernar a partir del apoyo que la ciudadanía le brinda.
Por lo mismo, se hace también necesario desarrollar un sistema que garantice al máximo posible la limpieza del proceso, de modo que incluso si la diferencia de votos entre los contendientes es pequeña -lo que supone una elección sumamente competida-, de cualquier forma haya manera de determinar quién obtuvo la mayoría, así sea por un voto.
En principio, el candidato que cuente al menos con un voto más que su principal oponente tendrá toda la legitimidad para gobernar. Desde luego, existen países en los que se considera que para obtener una legitimidad fuera de dudas el vencedor tendrá que hacerlo con una mayoría absoluta. Si ésta no se consigue en una primera ronda (por existir más de dos contendientes y porque el voto resulte muy dividido), suele celebrarse una segunda ronda electoral con los dos contendientes que mayor votación hayan obtenido en la primera, para de esa forma agrupar al electorado en torno de dos opciones. De esa nueva ronda necesariamente surgirá un ganador con la mayoría absoluta, en cuyo caso se considera que gozará de pleno derecho para gobernar.
De cualquier forma, para obtener la conformidad de quienes resultan perdedores en los comicios, y que evidentemente son los que tienen motivaciones para impugnar los resultados, se hace imprescindible realizar elecciones transparentes, vigiladas y equitativas, de modo que su veredicto sea lo suficientemente creíble para el conjunto de los participantes (incluida la ciudadanía). Evidentemente, la limpieza absoluta es algo difícil - incluso imposible - de lograr. Pero hay ciertos estándares que permiten establecer si la elección fue lo suficientemente transparente como para reflejar la voluntad ciudadana emitida en las urnas.
Podemos establecer, así, ciertas condiciones mínimas para garantizar esa limpieza suficiente:
a) Un padrón electoral confiable. Es decir, una lista de todos los ciudadanos con derecho a votar a partir de las leyes vigentes, que en verdad refleje a los ciudadanos realmente existentes. Que no falten ciudadanos con derecho a votar y que no se registren otros inexistentes, o que han dejado de vivir, o que emigraron. La tarea de confeccionar un padrón exacto es prácticamente imposible, sobre todo en las sociedades modernas, generalmente muy populosas. Existen diversas formas para generar y mantener un padrón confiable, a veces vinculándolo con el registro civil, para incorporar automáticamente a los nuevos ciudadanos con derecho a voto y para eliminar a los que fallecen o emigran. Pero, en general, un estándar internacional de confiabilidad es del 90%, que aunque deja fuera a un buen número de ciudadanos, puede ser considerado como un instrumento válido. Desde luego, se intenta contar con mayores porcentajes de confiabilidad que ése, aunque difícilmente se logre alcanzar el 100%.
b) Credencialización. Se trata de evitar que algunas personas voten por otras, o que la misma persona vote más de una vez. No siempre se hace, pero en algunos países se diseña una credencial especial para sufragar, y así tener un mejor control sobre los ciudadanos, de modo que sólo emitan el voto que les corresponde. Las anomalías que pueden surgir en este proceso consisten en que los ciudadanos que estén debidamente empadronados no cuenten con su credencial, lo que los inhabilita automáticamente para sufragar. Desde luego, cuando la responsabilidad por no contar con credencial es del propio ciudadano, ello no es causa de impugnación. Pero si las autoridades electorales, por dolo o desorganización, son las causantes de una credencialización deficiente, ello puede ser motivo de queja o impugnación. Desde luego, tampoco en este proceso es posible obtener un 100% de fidelidad, por lo que suele utilizarse un criterio de confiabilidad semejante al aplicado al padrón electoral.
c) Autoridades electorales imparciales. Es menester que para garantizar elecciones creíbles, las autoridades electorales, responsables de organizar y a veces también de calificar los comicios, gocen de plena autonomía respecto del gobierno, de modo que éste no pueda sesgar la votación en favor de su partido. También, aunque haya participación directa de los partidos políticos, es importante que ninguno de ellos tenga representación suficiente como para que sea uno solo el que pueda tomar decisiones en contra de la voluntad de los demás. Si hay representación partidista, lo más equitativo es que cada partido registrado cuente con el mismo número de representantes, independientemente de su fuerza electoral, pues de otra forma se violaría uno de los principios de la democracia electoral: el correspondiente a que el triunfo de un partido en una ronda electoral no debe traducirse en ventajas formales en la siguiente ronda.
d) La vigilancia del proceso, para garantizar que durante el proceso electoral no sean cometidas irregularidades que alteren el resultado. Por lo mismo, suele permitirse a los partidos que nombren representantes en cada casilla electoral para que supervisen de cerca todo el proceso -y eviten así que se cometan anomalías y fraudes ahí mismo-, y también para estar presentes durante el conteo final y el levantamiento del acta correspondiente. El problema aquí puede ser, por un lado, que los partidos no cuenten con representantes suficientes para cubrir todas las casillas, lo cual evidentemente no justifica ni conlleva que ahí donde los partidos no puedan ser representados se les cometa fraude. Precisamente por ello es vital la autonomía de los funcionarios electorales. Pero de cualquier forma, la presencia de los partidos suele hacer más difícil la comisión de irregularidades. Otro problema que puede presentarse es la compra o cohecho de los funcionarios electorales o, incluso, de los representantes de los partidos.
En muchos países, y en particular cuando se enfrenta una elección potencialmente conflictiva, suele convocarse la presencia de observadores internacionales para imprimir mayor credibilidad y limpieza a los comicios. Esta práctica ha venido popularizándose en múltiples países de reciente ingreso a la democracia.
e) Información oportuna sobre el resultado de la elección. Para evitar que después de la jornada electoral se alteren los resultados, suele buscarse un sistema de conteo y cómputo que permita arrojar las tendencias generales de la votación en la misma noche de las elecciones. Así, en la mayor parte de los regímenes democráticos es posible, a pocas horas de cerrada la elección, saber cuál de los candidatos resultó ganador, de manera suficientemente fidedigna como para que sus contrincantes puedan dar por válido el veredicto y acepten su derrota. Mientras más tiempo tarden las tendencias generales en conocerse, mayor es el margen de tiempo en el cual podrían realizarse modificaciones ilegales a las actas, para alterar el resultado en uno u otro sentido. Por lo mismo, incluso cuando no se tenga noticia concreta de cualquier irregularidad, la tardanza en la difusión de resultados preliminares genera la suspicacia de los participantes. En realidad, el retraso en la mayoría de los casos es injustificable, pues existen ya los medios técnicos suficientes como para que pueda conocerse el resultado preliminar en poco tiempo.
f) Un órgano calificador imparciaL Aunque se tomen las medidas necesarias para evitar la comisión de irregularidades, éstas pueden surgir de todos modos; por ello, los partidos deben poder interponer recursos de impugnación ante las anomalías por ellos registradas, con el fin de que se rectifiquen los atropellos. Es evidente que, como en el caso de las autoridades organizadoras, de existir un tribunal encargado especialmente para recibir las quejas e impugnaciones por parte de los afectados, éste debe cubrir los requisitos mínimos de imparcialidad. Su personal debe ser, por tanto, neutral, o bien la representación partidaria debe ser equilibrada, de modo que las funciones de lo contencioso puedan ser eficaces y creíbles.
g) Tipificación y penalización de los delitos electorales. Para inhibir hasta donde sea posible la comisión de fraudes e irregularidades antes, durante y después de las elecciones, muchos países tipifican una serie de delitos, para incorporar su penalización legal en el correspondiente código penal. Así, aquellos ciudadanos, militantes de partidos o funcionarios que sean sorprendidos en la comisión de alguna irregularidad, tendrán que ser penalizados, para así inhibir en otros actores la repetición de la conducta delictiva.
Al cumplirse estas condiciones, los contendientes que pierdan los comicios tendrán pocos elementos para impugnar el veredicto. Por un lado, sentirán menos irritación e inconformidad al saber que fueron derrotados en buena lid. Es perfectamente comprensible el enojo de quien sabe o sospecha que perdió por medios ilícitos. Sin embargo, esa respuesta es menos probable o intensa en quien sabe que perdió por las buenas. Pero además, si el resto de los contendientes, participantes y observadores pudieron constatar la transparencia del proceso, nadie respaldará un reclamo de fraude hecho por alguno de los perdedores. Más aún, el candidato o partido que incurra en esa actitud sin fundamento, como una estrategia alternativa para conseguir ilícitamente lo que no obtuvo en las urnas, correrá el riesgo de quedarse aislado, y de perder cualquier credibilidad que tenga frente a los ciudadanos y demás actores políticos. La impugnación, en tales condiciones, no sólo estará destinada al fracaso, sino que resultará contraproducente para quien lo intente. Por lo mismo, en los sistemas electorales bien constituidos y que gozan de credibilidad suficiente, a los perdedores formales de cada elección no les queda más alternativa que reconocer su derrota, y optar, en todo caso, por contender en la siguiente ronda electoral.
En realidad, los procesos electorales pueden ser desvirtuados en su propósito original, y su competitividad disminuida en tres niveles distintos: el jurídico, el operativo y el decisorio. 1) El nivel jurídico se refiere a las reglas del juego. Es posible suponer reglas que favorezcan abiertamente a uno de los jugadores, lo que le otorga ventajas legales (aunque difícilmente legítimas) sobre los demás, y aumenta significativamente sus posibilidades de triunfo. 2) Como, pese a todo, tal conjunto desigual de reglas quizá no garantiza el triunfo del participante privilegiado, entonces es muy posible que éste se vea eventualmente en la necesidad de incurrir en algún tipo de trampa o alteración de los resultados, al margen y en antagonismo con las reglas establecidas. Este es el nivel operativo. 3) Por último, si a pesar de todo las alteraciones de procedimiento son descubiertas por los demás jugadores, de modo que éstos se inconformen con el resultado, entonces viene la imposición del veredicto deseado por vía de la fuerza, en favor del jugador elegido de antemano para triunfar. Evidentemente, en tales casos los participantes en desventaja generarán tantos problemas como puedan a quien les arrebató el triunfo por las malas. Cuando los defraudados no disponen de mucha fuerza política, pueden simplemente deslegitimar el resultado, lo cual no tiene graves consecuencias para el grupo dominante, al menos en el corto plazo, aunque sí podría tenerlas en el largo plazo, o eventualmente frente a la comunidad internacional. Pero cuando los participantes en desventaja adquieren mayor fuerza política pueden, como protesta ante el fraude, impedir que las autoridades electas puedan gobernar adecuadamente, e incluso afectar la estabilidad y derrocar a los gobernantes por vías no institucionales. Es por eso que la equidad se traduce en mayores probabilidades de mantener la estabilidad política.
Por otra parte, la existencia de condiciones equitativas para aspirar al poder pone en marcha un mecanismo interpartidista que contribuye también a frenar el abuso del poder por parte de quienes lo detentan. La posibilidad permanente de alternancia entre partidos genera en el partido gobernante la convicción de que más le vale no abusar de su poder pues, por ser temporal, la oposición podría llegar al gobierno más tarde e investigar y llamar a cuentas a los funcionarios del gobierno anterior.
Pero, además, la ratificación periódica del poder a través de las urnas estimula a partidos y candidatos a tratar de llevar a cabo una gestión pública adecuada frente a sus electores y a ganar el derecho de permanecer en su respectivo cargo. Por lo mismo, la reelección es una regla fundamental para el funcionamiento de la democracia y para hacer efectivo el control del que disponen los ciudadanos sobre sus representantes. Si la reelección inmediata no existiera, los representantes no tendrían la motivación de gobernar de acuerdo con la voluntad general de su electorado, pues su futura carrera política no dependería ya de éste, y no habría necesidad de quedar más o menos bien con los electores. Esa es precisamente una de las fallas más señaladas por numerosos politólogos norteamericanos respecto de su sistema político: el titular del Ejecutivo sólo tiene una oportunidad de reelegirse. Así, nada más durante su primer periodo el presidente en funciones tratará de gobernar lo mejor posible y de considerar la voluntad del electorado. Si logra reelegirse, al saber que no tiene una siguiente oportunidad será más probable que el gobierno pase por alto las necesidades o expectativas del electorado, pues éste resulta ya incapaz de influir sobre el futuro político del primer mandatario. Esa deficiencia no existe en los sistemas parlamentarios, como los vigentes en Europa occidental, en donde un primer ministro (es decir, el jefe de gobierno) puede mantener su cargo tanto tiempo como el electorado así lo manifieste a través de las urnas. Así, la presión y el estímulo para considerar a la ciudadanía jamás se pierde.
La posibilidad de alternancia entre partidos opera de manera similar, pero para todo un partido. Así, cuando el partido gobernante sabe que nada garantiza su permanencia en el poder, se siente obligado a gobernar lo mejor posible para permanecer en el gobierno. Un ejemplo muy claro de ello lo encontramos en Japón, cuyo partido dominante, el Partido Liberal-Democrático, que ascendió al poder en 1955, pudo mantenerse en el poder durante 38 años consecutivos. Para ello, hubo de aplicar una política económica altamente progresista, para evitar que su más cercano rival, el Partido Socialista, lo sustituyera en el gobierno. Eso se tradujo en que, hoy por hoy, Japón no sólo es el país con la segunda economía del mundo (después de los Estados Unidos), sino también el más justo en términos de la distribución del ingreso. 6
Pero para que eso ocurra deben, en efecto, prevalecer condiciones de verdadera competencia en el sistema de partidos. No es casual que en los sistemas de partidos no competitivos el partido en el poder se confíe, abuse de su poder, no tome en cuenta -o no de manera suficiente- las necesidades y demandas ciudadanas y termine por perder toda credibilidad y apoyo ciudadano.
Sentir garantizada su continuidad en el poder, derivada de la ausencia institucional de competencia real, provoca que el partido gobernante ejerza su poder en función de los intereses de su propia jerarquía, aunque ello implique en alguna medida pasar por alto los intereses colectivos.
La competencia entre partidos es, pues, una condición indispensable para que funcione de manera eficaz un régimen democrático. Y para que la competencia sea real y verdadera es necesario un sistema electoral equitativo, limpio e imparcial. Si el sistema electoral está desvirtuado en alguno de los puntos anteriores, aunque se celebre una competencia entre varios partidos, el efecto será el mismo que en un sistema de partido único: la responsabilidad política del partido gobernante tampoco podrá ser aplicada.
Aunque las elecciones democráticas deben cumplir algunas condiciones generales, la forma de organización, celebración y calificación de los comicios puede adoptar muy diversos formatos. De hecho, puede encontrarse en el mundo democrático una gran variedad de fórmulas, modelos y esquemas legislativos y organizativos de elecciones. Es posible, por ejemplo, encontrar distintas estructuras en las autoridades electorales; en algunos casos, este órgano está formado por representantes de partidos, o por magistrados especiales o representantes ciudadanos, o es el Tribunal de Justicia el que directamente se encarga de la organización y calificación de los comicios. Lo importante, más allá de la forma específica de este organismo, es que se garantice su imparcialidad.
El número de partidos existentes es, en muchos sentidos, una expresión de la composición social, étnica, religiosa o ideológica de la sociedad. Pero también la legislación electoral puede contribuir a determinar el número de los partidos. Por ejemplo, suele haber un porcentaje de la votación necesario para poder mantener el registro legal y tener derecho a ser representado en el Congreso y los órganos electorales (si es el caso). Si el umbral es muy bajo (como el de México, de 1.5% de la votación global), la proliferación de partidos es probable. En muchos países se considera que no importa tanto el número de partidos como la representatividad real que tengan, y por ello elevan el umbral del registro al 5%, o incluso al 10% (como en el caso de Suecia). En Alemania, para obtener representación parlamentaria, se establece la condición de obtener el 5.0% de la votación nacional o la mayoría en tres distritos (lo que representa el 6% de la Cámara Baja), y se distribuyen fondos públicos a los partidos que obtengan de un 0.5% en adelante en la votación global para no privarlos de la oportunidad de crecer electoralmente. De esa forma, se evita una excesiva dispersión partidista, sin cerrar posibilidades de crecimiento y expresión a corrientes minoritarias que podrían crecer en condiciones normales.
Del mismo modo, el número de curules que se disputan en cada distrito puede variar de un sistema a otro. La mayoría de los países pone en contienda una sola curul por distrito electoral, pero Japón representa un caso particular, pues en la mayor parte de los distritos se pone en disputa más de una curul: incluso pueden surgir del mismo distrito hasta seis representantes. Eso permite que más de un diputado del mismo partido surja del mismo distrito, lo que los obliga a competir entre sí. Normalmente los contendientes del mismo partido pertenecen a diferentes facciones dentro de él.
Otra modalidad es la de distribuir las curules en disputa por el principio de representación proporcional, es decir, según la votación obtenida por un partido. Este tendrá proporcionalmente el mismo porcentaje de diputados, de acuerdo con una lista preparada por el propio partido. Esta distribución puede hacerse a su vez en varias circunscripciones o en una sola. Ambos sistemas cuentan con algunas ventajas, pero tienen también sus inconvenientes. El sistema de mayoría simple tiene la ventaja de que es más fácil formar un gobierno de un solo partido, lo que se traduce en mayor coherencia y estabilidad gubernamental, en tanto que los gobiernos de coalición, aunque permiten la integración de diversos grupos al gobierno, suelen ser más inestables y menos coherentes en la formulación de políticas públicas.
Por otro lado, el sistema de mayoría simple tiene la desventaja de que puede generar una enorme sobrerrepresentación del partido ganador, en el Congreso o Parlamento, dejando fuera a otros partidos que quizás hayan alcanzado alguna votación no despreciable. Supongamos, en un caso extremo, que en cada uno de los distritos el mismo partido gana por un 60% de la votación, en tanto que el partido rival obtiene el 40% restante. A nivel global, el partido menor habrá conseguido el 40% del voto nacional, pero no tendrá derecho a ninguna curul. El partido ganador, por su parte, con el 60% del sufragio contará con el 100% de las diputaciones; es decir, gozará de una sobrerrepresentación del 40%, lo que es un nivel sumamente elevado.
Para evitar esa posible distorsión, varios países han optado por el sistema de representación proporcional, según el cual se podrá igualar, casi con precisión, el porcentaje de votos obtenidos por cada partido con el porcentaje de curules a que tendrá derecho en el Congreso o Asamblea. Pero el inconveniente de esta modalidad es que los representantes así electos no pueden ser directamente vinculados a los electores, y por tanto pueden evadir su responsabilidad política frente a la ciudadanía. En cambio, tratarán de agradar a quienes dentro de su partido tienen la facultad de elaborar las listas de candidatos. Además, este sistema dificulta la formación de un gobierno unipartidista y fomenta los de coalición. En la siguiente gráfica puede apreciarse el nivel de sobrerrepresentación en dos países con el principio de mayoría simple (India e Inglaterra), frente a otro con representación proporcional (Suecia).
Frente a ese dilema, algunos países han decidido combinar ambos principios, para equilibrar sus respectivas ventajas y desventajas. Sin embargo, son muy pocos los países que han tomado ese camino. El caso más antiguo es Alemania (y luego le sigue Israel), en donde las diputaciones se dividen por mitad para cada uno de estos dos principios. Recientemente han introducido el sistema mixto países como Nueva Zelanda, Italia (que tenía un proporcionalismo puro), Japón (que tenía un sistema de mayoría simple), y Hungría y Bulgaria, que instauraron el sistema mixto para organizar sus primeras elecciones competitivas en 1990. En América Latina, México y Venezuela han adoptado este sistema. Y otros países como Canadá, Inglaterra, Argentina y Brasil consideran su adopción. En este sistema mixto, además de que se combinan algunas de las ventajas de ambos principios utilizados, el nivel de sobrerepresentación del partido mayoritario en el Congreso tiende a ser menos elevado que en los sistemas de mayoría simple. Por ejemplo, en la elección alemana de 1987, el partido ganador, el Demócrata Cristiano, obtuvo una votación nacional de 44.3%, pero alcanzó cl triunfo en 169 de los 248 distritos de mayoría simple, lo que representa el 68% de este tipo de curules. De no haber existido la lista de representación proporcional, ese partido hubiese tenido en la Cámara Baja del Bundestag (parlamento alemán) una sobrerepresentación del 28%. En cambio, gracias a las diputaciones de representación proporcional, su sobrerepresentación fue sólo del 0.6%, es decir, casi inexistente. Por su parte, el partido que quedó en segundo lugar ese año, el Social Demócrata, obtuvo sólo 79 diputaciones de mayoría, que representan el 32% de ellas, con un 37% de la votación nacional, lo que le hubiera significado una sub representación del 5%. Pero en cambio, el sistema mixto le permitió equilibrarse, quedando con el 37% de las bancas. Otros partidos menores, como el Partido Libre Democracia y el Partido Verde (ecologista), no habiendo conseguido ningún escaño de mayoría, alcanzaron sin embargo 46 y 42 curules de representación proporcional, a partir de sus votaciones del 9 y 8%, respectivamente.
Otro ejemplo es el de Hungría, en cuyos primeros comicios libres de 1990 se disputaron 176 escaños por mayoría simple y 210 por representación proporcional (para un total de 386). El mayoritario Foro Húngaro Democrático obtuvo 114 escaños de mayoría, que representaron el 65%. Pero al combinarse con los de representación proporcional, quedó con 165 bancas correspondientes al 43% del Parlamento, es decir, 22 puntos porcentuales menos. El segundo lugar correspondió al Partido Libre Democrático, que ganó en 35 distritos, es decir, el 20%, pero el sistema mixto le proporcionó 57 bancas más, para sumar 92, equivalentes al 23% del Parlamento. La desigualdad entre partidos y la sobrerepresentación del ganador hubiera sido enorme en el caso de que sólo hubiera operado el sistema de mayoría simple.
Otra forma de disminuir las desventajas de la representación proporcional es personalizando el voto, como se hace en Suiza, para establecer así cierto control del electorado sobre sus representantes. Este modelo consiste en dividir al país en varios distritos electorales (en lugar de tener uno solo), en los que los partidos presentan la lista de candidatos correspondientes (para conformar un Parlamento con 200 curules). El número de asientos por distrito electoral (que corresponden a los 26 cantones en que se conforma políticamente el país), se asigna a partir de la población en cada uno de ellos, de modo que en el más grande se disputan 35 escaños (Zurich), y en los más pequeños uno solo (por lo que virtualmente se convierten en distritos de mayoría relativa). Los partidos pequeños requieren, en tales circunstancias, de un porcentaje mayor que cuando hay un solo distrito para hacerse acreedores a un escaño (en Suiza, el porcentaje varía del 3 al 10%, según el tamaño del distrito, y en los de un solo escaño tendrían que obtener la mayoría). Con ello, se reduce dramáticamente la dispersión y multiplicación partidistas, típicas de los sistemas de representación proporcional con un solo distrito y sin un umbral mínimo de votación. El otro punto es que son los votantes, y no las dirigencias de los partidos, quienes deciden, al sufragar, el orden de los candidatos en la lista. Las listas de los partidos se conforman alfabéticamente, y en ellas los electores escogen de entre ellas los nombres de sus favoritos, ordenándolos según su preferencia. El número de nombres seleccionados no puede rebasar al de los escaños en disputa en cada cantón. De esa forma, los representantes saben que necesitan del apoyo personalizado de su electorado y no del de la dirigencia partidista, como ocurre en los demás sistemas de representación proporcional.
Un elemento más de diversidad es la fórmula matemática utilizada para traducir votos en escaños, tanto por el principio de mayoría simple como por el de representación proporcional. Hay varias fórmulas diseñadas para ese propósito y es evidente que, según la que se aplique, los resultados pueden variar, favoreciendo a unos partidos respecto de otros. Algunas fórmulas favorecen a los partidos más grandes frente a los demás. Otras, a los partidos más chicos frente a los intermedios.
Por su parte, los Estados Unidos presentan un peculiar sistema electoral, en el que se hace una distinción entre el voto popular, emitido por los ciudadanos, y el voto electoral, emitido por los delegados de cada estado de la Unión en función de la votación popular, es decir, la votación es indirecta. Cada entidad cuenta con un número de delegados según la población del estado en cuestión y el candidato que gane una mayoría simple en él se hará acreedor al voto electoral de todos los delegados en esta entidad. La modalidad podría traducirse, como en ocasiones ha ocurrido, en una situación en la que un candidato obtiene la mayoría del voto popular, pero no la del voto electoral, que es el determinante para ser electo como presidente. Eso depende de los estados en los que obtiene una mayoría absoluta del voto popular. Los estados más poblados como Texas y California favorecen el triunfo.
El criterio de distribución de casillas también puede variar: por lo general, éstas se distribuyen con un criterio domiciliario, es decir, a partir del lugar en donde el ciudadano vive, de modo que no le cueste mucho esfuerzo ir a sufragar. El número de casillas depende del tamaño del padrón. El Salvador es una excepción a esta norma, pues ahí la distribución se hace, dentro de cada departamento político, con criterio nominal, es decir, a partir del apellido de los electores. Esto presenta algunos problemas, pero también algún beneficio. El obstáculo radica en que las casillas pueden resultar muy lejanas del domicilio, lo que desanima al elector. Por eso el nivel de participación en la fundamental elección de 1994 (pues participaba por primera vez la guerrilla) fue relativamente bajo (poco más de la mitad en la primera vuelta y poco menos de la mitad en la segunda). Pero este criterio tiene una ventaja no despreciable: las casillas pueden congregarse en ciertos lugares públicos, o muy poblados, lo que facilita enormemente la vigilancia (incluso en las zonas rurales, donde resulta más fácil manipular o modificar el voto ciudadano) y, por ende, la transparencia del sufragio y la confiabilidad de los resultados. El criterio domiciliario fomenta en principio la participación, pero en ciertos países complica la representación partidaria en todas las casillas y permite la comisión de irregularidades en zonas lejanas. Sin embargo, en la mayoría de los países se ha antepuesto la importancia de la participación a la vigilancia de las casillas (aunque, desde luego, hay muchos países en los que esto último no representa un problema, dada la confiabilidad y eficacia de su respectivo sistema electoral).
En resumen, el desarrollo del sistema electoral en cada país puede depender de diversas variables, entre las que se encuentra la historia política, la tradición electoral, las condiciones socioeconómicas, el tamaño de la población y el territorio, los acuerdos específicos logrados entre las distintas fuerzas políticas, el sistema de partidos (que a su vez puede verse afectado o modelado por el sistema electoral vigente), el tipo de divisiones o rivalidades sociales (económicas, étnicas, religiosas, etc.), la forma de gobierno (parlamentarismo o presidencialismo) y otras.
VI. Participación electoral y abstencionismo
Es generalmente reconocido que para que una democracia pueda funcionar adecuadamente, cada vez que se van a renovar los poderes nacionales o locales es imprescindible la participación electoral de la ciudadanía. Es a través del sufragio que la ciudadanía puede influir sobre el proceso político en general y brindar legitimidad a sus autoridades. Si la gran mayoría de ciudadanos renunciara, por el motivo que fuera, a ejercer este derecho, muy probablemente la democracia caería por los suelos, o al menos se desvirtuaría su funcionamiento básico. Sin embargo, el bajo nivel de politización detectado en prácticamente todo el mundo (si bien hay diferencias importantes de un país a otro), plantea el problema de cómo estimular a los electores a hacer el esfuerzo -que si bien en términos generales no es mucho, a varios ciudadanos así puede parecerles-, de emitir su voto y, por tanto, de tomar la decisión de no abstenerse por ese motivo. El esfuerzo que se requiere de los ciudadanos consiste, fundamentalmente, en que acudan a los lugares de registro electoral, para que puedan aparecer en las listas; cuando se emite una credencial especial para votar hay que ir a recogerla y, finalmente, el día de la elección acudir a la casilla correspondiente y sufragar. Para reducir este costo, en muchos países las autoridades electorales deciden facilitar el trámite enviando, por ejemplo, a sus representantes casa por casa para registrar a los electores potenciales. También se puede enviar la credencial correspondiente por correo, o establecer múltiples módulos para facilitar la asistencia de los ciudadanos a realizar los trámites necesarios. Ya se habló también de la instalación de las casillas necesarias para que éstas queden lo más cerca posible del domicilio de cada elector y para que, al menos por esa causa, éste no decline ir a sufragar.
Hay países, sin embargo, en los que la tramitación resulta sumamente complicada, y ello tiende a inhibir la participación electoral de la ciudadanía. En El Salvador, por ejemplo, diversos ciudadanos se quejaban en 1994 de que hubieron de asistir hasta 15 veces a los lugares de empadronamiento y credencialización para quedar debidamente registrados. En tales casos, es probable que buena parte de la ciudadanía prefiriera renunciar a su derecho de votar con tal de ahorrarse semejante pérdida de tiempo y despliegue de esfuerzo.
En algunos países, aunque ciertamente pocos, el sufragio es obligatorio, para garantizar una importante afluencia de votantes a las urnas, estableciendo algunas sanciones legales para quien no cumpla con esa disposición. En tal caso, votar se convierte en una obligación más que en un derecho. La obligatoriedad legal del voto suele dar buenos resultados, pues la mayoría ciudadana 0pta por concurrir a las urnas en lugar de enfrentar la pena por no hacerlo. El caso de Noruega es ilustrativo. Mientras mantuvo la obligación legal, hasta 1967, el promedio de votación fue de 95%, uno de los más altos. Al eliminar la legislación coercitiva, el promedio del sufragio bajó al 84%, 11 puntos porcentuales menos.
Pero en la mayoría de los países se ha considerado que hay un costo de legitimidad al hacer obligatorio lo que en principio es un derecho, y se ha preferido estimular la participación electoral por medio de la exhortación y la publicidad. De cualquier forma, si la abstención no es abrumadora, la democracia puede subsistir sin grandes problemas. Así, en los Estados Unidos, el promedio de participación electoral es del 50%, e incluso en los comicios legislativos de 1990 participó sólo el 35%, y ello no implicó la caída o parálisis del régimen político. En Suiza la votación también es sumamente baja, pues hasta 1989 fue del 46%. Ambos casos contrastan con el alto índice de participación de Europa Occidental (en 15 países, excluida Suiza) que promedia el 80 por ciento, como se aprecia en el cuadro 1.
El caso norteamericano suele explicarse en parte por la similitud ideológica de los dos partidos contendientes, y en parte por la separación de la elección presidencial respecto de la del Congreso, que hace que cada uno de los votos sea menos decisivo para formar gobierno que en los sistemas parlamentarios. En el caso suizo, la gran mayoría de las decisiones importantes se toman por vía del plebiscito, lo que hace menos trascendente al partido que gobierna. Además, el gabinete incluye, por acuerdo, a miembros de todos los partidos registrados. De nuevo, esto hace que la importancia de cuál partido es el mayoritario disminuya drásticamente.
En los países de Europa del Este, que celebraron por primera vez elecciones libres y competitivas en 1990, la participación fue muy desigual, pese a que normalmente las primeras elecciones suelen atraer a un número fuerte de ciudadanos a las urnas, pues en ellas se decide e impulsa el nuevo rumbo democrático de la nación (véase cuadro 2). Polonia registró el nivel más bajo de votación, pues se trataba de comicios municipales, ya que los correspondientes al Parlamento habían sido celebrados un año antes de manera limitada (un tercio disponible para la oposición, mientras que los dos tercios restantes quedaban asegurados para el partido oficial).
Aunque en términos de legitimidad es preferible una copiosa asistencia a las urnas, se considera que quien voluntariamente desiste de su derecho a votar, por la razón que sea, automáticamente transfiere ese derecho a quien si acepta ir a las urnas. Es decir, el derecho de los abstencionistas a elegir a sus gobernantes no es conculcado en ese caso, sino voluntariamente transferido a otros. Así, las democracias actuales pueden soportar, tanto en términos operativos como de legitimidad, un alto grado de abstención, siempre y cuando, hay que repetirlo, éste no sea abrumador (difícilmente podría sostenerse en pie una democracia en la que sólo un 5% de la ciudadanía asistiera a las urnas).
El abstencionismo es hasta cierto punto natural. En realidad, la mayoría de los ciudadanos en las democracias tiene pocas motivaciones para asistir a las urnas, incluso cuando el costo de hacerlo es menor. Por un lado, a la gran mayoría de los ciudadanos no les interesa la política como prioridad; otras actividades e intereses ocupan su atención antes que la política. La actividad política se verá, en ciertas condiciones, como un medio necesario y a veces inevitable para promover o defender los intereses ciudadanos en otros ámbitos, como la seguridad pública, el empleo, la educación, el ocio, la sanidad, el crecimiento económico, etcétera. El cuadro 3 da una idea de eso.
Como puede notarse, en casi todos los países incluidos en el cuadro 3 el porcentaje de quien considera muy importante la política es menor frente a las demás opciones (excepto en Corea del Sur y Japón, donde la política aparece como ligeramente más importante qué la religión, pero no que las demás actividades). Además, los ciudadanos saben que la influencia que su voto puede ejercer sobre los resultados electorales es mínima, sobre todo en los Estados modernos, pues debe dividirse entre el número de votantes que sufragan. Así, en principio, en un padrón de, por ejemplo, 20 millones de electores, el valor del voto individual será de 1/20,000,000. Desde luego, es improbable que todos los ciudadanos emitan su voto, por lo que la razón disminuye y se elevan el valor e influencia del voto individual. Pero aun así, suponiendo que concurriera a las urnas el 50% de los empadronados, en nuestro ejemplo el valor del voto emitido será de 1/10,000,000.
La pregunta que surge de inmediato es, ¿entonces, por qué de todos modos muchos ciudadanos asisten a las urnas? La respuesta tiene que ver en gran parte con ciertos valores cívicos internalizados en las democracias, los cuales insisten en la importancia del sufragio para la preservación y buena marcha de la democracia. En la medida en que este tipo de regímenes sea aceptado por la ciudadanía, y de que ésta tenga la idea de que la democracia contribuye a la defensa y promoción de sus intereses cívicos más inmediatos, muchos ciudadanos llegarán a la conclusión de que asistir a las urnas es un costo menor que hay que pagar en relación con las ventajas que trae consigo el orden democrático. Esto se da pese a que la influencia individual del voto sea mínima. Las encuestas de opinión en diversas partes del mundo reflejan que ésta es la principal motivación para asistir a las urnas. Por lo mismo, es poco frecuente que los entrevistados reconozcan que no tienen intención de votar, aunque ése sea el caso. Así, en la mayor parte de las encuestas en todos los países el grado de abstención declarado es siempre mucho menor que el que se registra el día de la elección. Existe una idea difundida de que sufragar es también una obligación cívica, además de un derecho, aunque no haya penalización legal de por medio. Por eso, a muchos ciudadanos les cuesta trabajo reconocer abiertamente que no tienen interés por asistir a las urnas.
Sin embargo, tal conclusión debe ser matizada. También hay consideraciones de tipo personal en el acto de votar, y sobre todo en la orientación partidista del voto. La participación tenderá a crecer en la medida en que se ponga en juego algo más importante para los ciudadanos en general. Es bien sabido, por ejemplo, que en los sistemas presidencialistas (en donde el jefe de gobierno se elige directamente por la ciudadanía en general, y no a través del Congreso, como ocurre en los sistemas parlamentarios), durante las elecciones legislativas la concurrencia es menor que cuando se pone en disputa la Presidencia.
También suele darse una elevada votación en elecciones donde se abre la posibilidad de instaurar un nuevo régimen democrático, tras varios años de dictadura o autoritarismo. En ese caso, lo que está en juego es un nuevo orden más justo, y en ocasiones también la estabilidad política y la paz social. En tal caso, los ciudadanos tienden a sentirse más motivados para sufragar y contribuir con su modesto voto a un desenlace deseado. En comicios muy competidos, en los que más de un candidato tiene posibilidades reales de ganar, suele registrarse una mayor presencia ciudadana en las urnas, pues los simpatizantes de ambos contendientes sienten que cada voto puede ser decisivo en el resultado final (lo cual, en efecto, es el caso), y no desean dejar el terreno libre a su contrincante.
Además, cuando contiende en las elecciones algún programa o propuesta partidista que afecte o promueva seriamente los intereses personales, familiares o de clase social, también la concurrencia a las urnas tenderá a crecer. Así, por ejemplo, si un candidato o partido ha ofrecido disminuir significativamente los impuestos, elevar considerablemente los salarios, eliminar el servicio militar obligatorio, o nacionalizar la banca, la educación o alguna otra rama en particular, quienes se sientan perjudicados directamente por tales medidas tenderán a asistir a las urnas para votar por el adversario de ese partido o candidato. Y viceversa, quienes crean beneficiarse por esa propuesta probablemente desearán contribuir al triunfo de quien la formula, emitiendo su voto por él.
Por otra parte, desde hace años diversos estudios empíricos sobre comportamiento electoral señalan que hay ciertas características de la población que hacen más probable el deseo de participar electoralmente. La condición urbana, la información política, la educación formal, los niveles de vida más elevados, un mejor salario, el sexo masculino y la pertenencia a la etnia dominante, son algunas variables directamente vinculadas con la disposición a votar. Prácticamente en todos los países democráticos en los que se han realizado este tipo de estudios arrojan la misma conclusión.
Sin embargo, es necesario destacar un fenómeno frecuente en países poco desarrollados desde el punto de vista social, económico y político: en ellos suele aparecer un nivel de participación electoral más alto entre la población menos escolarizada, más marginada socialmente y menos favorecida que entre los sectores acomodados. La explicación, en ese caso, suele radicar en la posibilidad que tienen algunos partidos políticos para manipular o comprar el voto de tales sectores, por lo que su presencia en las urnas tiende a ser mayor que la de los sectores más favorecidos, los cuales no permitirían ser manipulados políticamente, o no cambiarían su voto por alguna dádiva o recompensa económica.
También suele ocurrir que, en sistemas menos desarrollados políticamente, se modifique ilegalmente la información allí donde menos vigilancia ciudadana o partidista hay, es decir, en las zonas rurales, alejadas de las ciudades y con gran dificultad de acceso. De modo que la mayor participación electoral oficialmente registrada en el campo y entre los sectores marginados puede ser engañosa y, en ese sentido, no contradice las conclusiones antes señaladas de los estudios de comportamiento electoral.
Puede apreciarse, pues, que en la decisión que toma cada ciudadano de asistir o no a las urnas están involucradas numerosas variables y circunstancias. Por eso mismo no es fácil predecir el nivel de votación que habrá en cada elección determinada, si bien en ocasiones se conocen ciertos datos que permiten hacer un pronóstico aproximado (como la importancia política de la elección, la relevancia de los programas en disputa o el nivel de competencia real que se presenta entre los aspirantes al poder).
Una cuestión distinta a la de simplemente acudir o no a las urnas es la de la orientación que cada ciudadano dará a su sufragio, es decir, por qué candidato o partido votará y con qué razones. Normalmente, distintos ciudadanos pueden votar por el mismo partido o candidato pero a partir de motivos considerablemente diferentes. Pueden además combinarse varias razones en el mismo elector que lo inclinen a emitir su voto en cierta dirección. En general, se considera que el sufragio de los ciudadanos está orientado por un principio de racionalidad individual, es decir, el elector votará por la opción que, según su cálculo personal, mejorará su propia situación económica, social, familiar, etcétera.
Sin embargo, se sabe que muchas veces los ciudadanos deciden a partir de elementos no suficientemente consistentes o abiertamente superficiales. En tal caso, se encuentran razones como:
a) Es el partido por el que votan los padres (suele haber una importante relación directa entre la filiación partidaria individual y la que tenían los padres).
b) El candidato es más atractivo (a veces sólo físicamente). Los expertos norteamericanos sobre publicidad política señalan que, en promedio, el atractivo físico ha sido un elemento que ha ganado peso en la decisión de los electores. Incluso sospechan que, en las condiciones actuales, Abraham Lincoln difícilmente hubiera sido electo como presidente de la Unión Americana.
c) En el debate público, el candidato electo se ve más elegante, limpio, o se expresa mejor (por ejemplo, diversos especialistas señalan que Richard Nixon perdió frente a John F. Kennedy, en 1960, por haber asistido al primer debate televisivo de Estados Unidos desaliñado y sin haberse rasurado debidamente).
d) Es el partido que siempre gana (en el caso de partidos dominantes, en los que gana el mismo partido durante un amplio periodo, como en Japón, India o Suecia).
También es necesario distinguir entre el electorado comprometido ideológicamente y el electorado "flotante". El primero es aquel que siempre y bajo cualquier circunstancia vota por el partido con el cual se identifica ideológicamente, y que por lo mismo cree que refleja mejor sus convicciones, promueve sus intereses o ambos. Puede darse el caso de que, incluso con candidatos débiles, o tras una gestión poco afortunada, estos ciudadanos sigan emitiendo su voto por el mismo partido. Quizás haya cierta irracionalidad en ello, pero también puede considerarse como una firme convicción en el ciudadano de que, sea cual sea el candidato de ese partido, es el único que protege adecuadamente sus propios intereses. De cualquier manera, las tendencias señalan que este tipo de elector va disminuyendo.
El electorado "flotante" es aquel que no siente el menor compromiso ideológico con ningún partido y que emite su voto en cada elección a partir de lo que los distintos aspirantes ofrecen. Esta situación es la que más se parece a lo que ha sido definido como "mercado electoral", en el que los votos se orientan a partir de la oferta y demanda políticas de candidatos y electores. Aunque la proporción de electores flotantes suele ser minoritaria, la tendencia en varios países es al alza. Cada vez más ciudadanos se sienten ideológicamente libres de votar por el partido que más les ofrezca en cada ronda electoral.
Entre el votante comprometido y el flotante existe una amplia franja de votantes intermedios, los cuales, aunque expresen una preferencia específica por algún partido pueden, sin embargo, votar por otro según las circunstancias y la calidad de los candidatos en contienda. La mayor parte del electorado se ubica todavía en esta categoría. Así, en los comicios norteamericanos de 1988 numerosos demócratas votaron por el candidato republicano, George Bush, pues estaban de acuerdo con la política económica que había seguido su antecesor en la Casa Blanca, Ronald Reagan, también del Partido Republicano. En contraparte, cuando la economía empezó a fallar durante el gobierno de Bush, muchos republicanos declarados sufragaron, sin embargo, por el candidato demócrata, William Clinton, en 1992. Con ello reconocían el fracaso en la política económica de su partido, y optaron por cambiar el rumbo a través del partido rival.
Hay también otros tipos de voto que conviene señalar, y que explican los motivos de los electores en ciertas condiciones:
a) El voto de castigo, que se emite como reacción a una mala gestión por parte del partido en el poder, de modo que se busca sustituirlo por otro partido, durante un tiempo, bajo la expectativa de que éste corregirá el rumbo. La mayor parte del voto que se despliega en favor de la oposición, en casi todos los países del mundo, es un voto de castigo más que uno ideológico.
b) El voto de presión, cruzado en favor de un partido opositor, pero no con la intención de que éste alcance el poder, sino sólo para expresar una protesta en contra del partido gobernante, para que rectifique el rumbo de alguna política considerada como inadecuada. Desde luego, cuando se emite este tipo de sufragio, el ciudadano calcula que el partido que se utiliza como vía de protesta no alcanzará suficientes votos como para desplazar al partido gobernante; si ése fuera el cálculo, es más probable que el ciudadano se abstenga de votar por la oposición, pues ello no entra en sus objetivos.
c) El voto por la continuidad, contrario al voto de castigo, permite refrendar al partido gobernante por lo que ha sido considerada como una buena gestión, o al menos satisfactoria, frente a las opciones que presentan otros partidos.
d) El voto por la experiencia, que se expresa en casos en los que un mismo partido ha preservado el poder a lo largo de varios años, y se teme que la oposición no pueda asumir adecuadamente la responsabilidad del gobierno, quizá por no haber estado nunca en él, o por haber quedado fuera durante mucho tiempo.
e) El voto coercitivo, que es aquel arrancado por la fuerza o la amenaza de sufrir algún daño en caso de no emitirlo. Es evidente que este tipo de sufragio puede imponerse más fácilmente en regímenes no democráticos que, sin embargo, celebran elecciones formalmente competitivas, o en democracias poco estables todavía.
f) El voto clientelar es el que se intercambia por algún regalo, concesión, promesa o monto de dinero. En principio, este voto es ilegítimo desde el punto de vista democrático, pues compra voluntades que deberían expresarse libremente y a partir de criterios distintos al estrictamente comercial. Pero no en todos los países la compra del voto es ilegal, por lo que en diversas democracias suelen registrarse casos de ella. Por ejemplo, en Japón los candidatos o representantes titulares canalizan grandes sumas de dinero para favorecer de una u otra forma a los electores de su distrito correspondiente, en el que incluso forman grandes clubes cuyos miembros reciben diversos beneficios (como viajes, instalaciones deportivas, diversas obras públicas y a veces incluso dinero en efectivo) directa o indirectamente del equipo del candidato en cuestión.
g) El voto corporativo, que puede considerarse como una variante más institucional y menos ilegítima que el voto clientelar, en la medida en que constituye una práctica habitual en casi cualquier democracia. Se trata de conjuntar los votos de todos los miembros de una corporación para darle un valor mayor que el mero voto individual de cada uno de ellos, y así poder ofrecerlo a los candidatos a cambio de beneficios palpables para la corporación, como puede ser la promesa de una legislación favorable a ella, un contrato, o la aplicación de una política pública benéfica para la asociación respectiva.
Puede apreciarse, pues, que las motivaciones y razones para emitir un voto en una u otra dirección son muy variables, e incluso antagónicas. Pero en tanto no se trate de votos adquiridos por fuera de la ley (como es el caso del voto coercitivo), no necesariamente son incompatibles con el funcionamiento y objetivos de la democracia política. Lo más importante es que los comicios cumplan con un mínimo suficiente de imparcialidad, limpieza, equidad y transparencia, con el fin de que todos los interesados sepan a ciencia cierta quién ganó y quién perdió, de modo que los que resulten derrotados en la justa electoral tengan que reconocer que fueron vencidos en buena lid y que renuncian por lo pronto a su pretensión de ocupar el cargo para el cual contendieron. Ello inviste a las nuevas autoridades de plena legitimidad, les confiere autoridad, además de que contribuye a fortalecer las instituciones políticas y a mantener la estabilidad social, valores todos ellos que no pueden sino beneficiar al conjunto de la comunidad política.
1 Philippe Schmittery y Terry Lyn Karl, "What is democracy ... and is not", en Larry Diamond y Marc Plattner (eds.), The Global Resurgence of Democracy, Baltimore y Londres, The John Hopkins University Press, 1993, p.40
2 Maquiavelo, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1971, Libro Primero, caps. III y XI
3 Por sociedad moderna puede entenderse, en términos generales, aquella que busca una organización en sus distintas esferas que permita optimizar el aprovechamiento de los recursos sociales, y que está guiada por valores como la igualdad, la libertad y el progreso
4 Maquiavelo, op. cit., cap. LVIII
5 Ibid., Libro Tercero, cap. XXXVI
6 En efecto, en Japón el 20% más rico de la población detenta sólo tres veces más de la riqueza que el 20% más pobre. Por contraparte, esa misma relación es de nueve veces en Estados Unidos, de cinco veces en Suecia, y de seis veces en Alemania, Finlandia, Francia e Italia
Butíer, D., H. Penniman y A. Ranney, (eds.), Democracy at the Polis; a Comparative Study of Competitive National Elections, Washington, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1981.
Diamond, L. y M. Plattner, (eds.), The Global Resurgence of Democracy, The John Hopkins University Press, Baltimore y Londres, 1993.
Downs, Anthony, Teoría económica de la democracia, Aguilar, Madrid, 1973.
Duverger, Mau rice y Giovanni Sartori, Los sistemas electorales, CAPEL, Costa Rica, 1988.
Maquiavelo, Nicolás, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1971.
Newland, Robert, Comparative Electoral Systems, The Arthur McDougall Fund, Londres, 1982.
Popkin, Samuel, The Reasoning Voter; Communication and Persuasion in Presidential Campaigns, University of Chicago Press, Chicago, 1991.
Rae, Douglas, The Political Consequences of Electoral La ws, Yale University Press, New Haven, 1971.
Reeve, A. y A. Wore, Electoral Systems; a Comparative and Theoretical Introduction, Londres, Routledge, 1992.
Rose, Richard (ed.), Electoral Participation; A Comparative Analysis, Sage Publications, Londres, 1980.
Rouquié, A. y O. Hermet (eds.), Elections without Choice, John Wiley and Sons, Nueva York, 1978.
Sartori, Giovanni, Partidosy sistemas departidos, Alianza Universidad, Madrid, 1980. ,Teoria de la democracia, Alianza Universidad, Madrid, 1988, 2 volúmenes.
Steiner, Júrg, European Democracies, Longman, Nueva York, 1991.
Ware, Alan (ed.), Political Parties; Electoral Change and Structural Response, Basil Blackwell, Nueva York, 1987.
José Antonio Crespo es licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Posee una maestría en Sociología Política de la Universidad Iberoamericana, institución en la cual es candidato al doctorado en Historia. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa; en el Instituto Tecnológico Autónomo de México; en la Universidad de las Américas, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En 1993 fue investigador invitado en la Universidad de California, San Diego.
Es editorialista de varios medios de prensa, entre ellos los diarios Reforma de la ciudad de México; El Norte de Monterrey; Siglo XXI de Guadalajara, y El Diario de Yucatán. Ha publicado múltiples artículos y ensayos sobre temas relacionados con los partidos políticos, las elecciones y la transición política en México. Es autor del libro (Urnas de Pandora: partidos políticos y elecciones en el gobierno de Salinas (Espasa Calpe/CIDE, 1995).